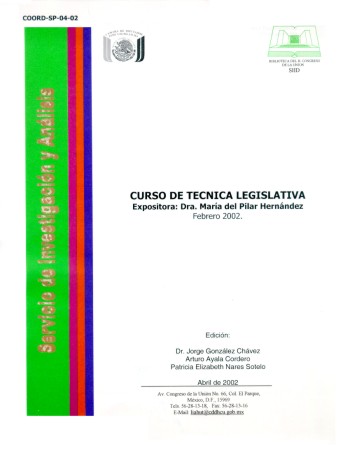|
|
COORD-SP-04-02
CURSO DE TÉCNICA
LEGISLATIVA Febrero 2002
Edición: Abril de 2002 Curso de Técnica Legislativa |
Presentación
La Secretaría de Servicios Parlamentarios, a través de la Dirección General de Recursos Humanos y el Centro de Capacitación, ha organizado una serie de conferencias a cargo de expertos, con el objeto de difundir sus experiencias en las actividades de apoyo parlamentario.
La presente publicación pretende que tales experiencias sean aprovechadas por todas las personas que no pudieron asistir y para aquéllas que se integren al quehacer parlamentario.
Curso de Técnica Legislativa
19 de febrero de 2002
(Clase 1/6)
Expositora: Dra. María del Pilar Hernández.
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cuenta con experiencia en la Cámara de Diputados en el trabajo en comisiones y participó también en el Instituto de Investigaciones Legislativas. Actualmente, además de docente, la Doctora es Magistrada Supernumeraria del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
La intención de este curso es presentar una introducción al constitucionalismo contemporáneo y acercarnos a la parte de la técnica legislativa, como un instrumento auxiliar del quehacer legislativo.
La técnica legislativa no sólo se ocupa de la elaboración de las normas formal y materialmente legislativas, sino de aquéllas normas que formalmente pueden ser ejecutivas o judiciales, pero que materialmente pueden tener un contenido legislativo.
El libro de Manuel Atiensa de La Ciencia de la Legislación, hace una bifurcación entre lo que es propiamente la técnica jurídica, determinando que, por una parte, se integra de técnica legislativa y por otra, de dogmática jurídica.
En este curso trataremos de abarcar cómo se conciben, cómo se elaboran, cómo se interpretan y cómo se evalúa el impacto social, y no solamente cómo se elaboran desde el punto de vista netamente procedimental.
Me permitiré entrar a algunos lineamientos de carácter netamente constitucional: en principio, exponer cómo se diseña una constitución, cómo nos posicionamos en los actualmente ya no denominados tres poderes constituidos tradicionales, sino los órganos constitucionales.
El pueblo, desde el punto de vista jurídico, es el fundamento sociológico del Estado. Quien elabora el primer documento denominado constitución es el llamado poder constituyente originario.
Hasta ahora, la mayor parte de los constitucionalistas o de quienes hacen teoría de la constitución, habían determinado que la primera forma de que se diera una constitución era a través de un movimiento armado, una revolución, lo cual no necesariamente es cierto, porque si entendemos que el pueblo es el elemento sociológico fundamental de consenso de un pacto, el pacto no determina un movimiento armado, sino un acuerdo para establecer las reglas mínimas de no vulneración.
Lo anterior implica que la única forma en que la primera constitución se puede originar es vía un pacto -un consenso en el más amplio de los sentidos- o una vez establecida esta constitución vía la revolución, la revolución desde mi punto de vista es la segunda forma de creación del primer documento jurídico denominado constitución.
El poder constituyente originario deriva de este elemento sociológico vía convenio o vía consenso de la revolución.
Este poder constituyente es de naturaleza orgánica, es un cuerpo colegiado que nace de la representación que les es arrogada por un acuerdo del pueblo, o por un acuerdo surgido de un movimiento armado. Es de naturaleza transitoria porque una vez que da la constitución desaparece; teleológica, porque está marcada por un fin determinado, el dar un orden jurídico; y para muchos profesores de teoría de la constitución es también histórica, porque tiene un momento coyuntural en el cual nace.
El poder constituyente originario es un poder de facto, cuando nace del consenso, porque antes no había un orden jurídico precedente. Consecuentemente, nace de los hechos mismos, no hay una constitución anterior.
Cuando nace de una ruptura con el orden anterior, obviamente no puede ser una constitución de hecho, porque tiene como elemento antecedente otro orden constitucional que le marca ciertos límites.
En razón de que la finalidad de dar la constitución es teleológica, se concreta en dar ciertos contenidos mínimos para la estructuración y el desarrollo de la vida institucional de un denominado Estado, como figura jurídica.
Para la creación de un Estado hay que crear, organizar y atribuir una competencia a los órganos constitucionales, los que crea el poder constituyente, vía la constitución. Estos órganos son de dos tipos diferenciados, pero en general son todos aquellos que están en una constitución.
Si los alemanes hablasen de los órganos que contiene el documento denominado constitución, como el suyo se llama Ley Fundamental, entonces los denominarían órganos fundamentales.
Los dos tipos de órganos creados por el poder constituyente vía la constitución son, en primera instancia, un órgano fundamental que no se asimila bajo ningún concepto, a un órgano constituido del nivel ordinario.
Este órgano de primer grado es el poder constituyente permanente u órgano revisor de la constitución, y tiene un grado superior a los órganos constituidos que jamás van a poder contrariar la labor de un poder constituyente originario, salvo por mecanismos reforzados, como lo son hoy en día los de control constitucional.
La constitución crea dos tipos de órganos, el de primer grado que es el poder constituyente permanente, órgano revisor de la propia constitución que tiene una conformación jurídica y real de naturaleza distinta a la que tiene los órganos constituidos.
En el caso mexicano, como en el caso de muchas federaciones, no sólo participa el órgano federal, Cámara de Diputados y Senadores, en las decisiones para poder cambiar la constitución, sino además los órganos de las legislaturas locales.
Los órganos constitucionales de segundo grado, son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que son los órganos constituidos.
Desde John Locke y Montesquieu se había enseñado que los típicos poderes eran tres, y se mencionan a través de la fórmula trinitaria, la división entre legislativo, ejecutivo y judicial. Hoy en día no son solamente tres, por que comparten la potestad del Estado, con otros órganos constitucionales que también están a nivel fundamental: los órganos constitucionales autónomos.
En la mayor parte de las democracias existen, los tribunales constitucionales que son órganos autónomos, consagrados en sus documentos fundamentales.
En el ámbito del constitucionalismo mexicano, tenemos también como órganos autónomos: el Banco de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Dicha autonomía se predica en tres aspectos; autonomía política, orgánica y financiera, porque estos órganos tienen la potestad de organizarse internamente,
de ejercer su propio presupuesto y de no estar dependiendo políticamente de otros órganos para la toma de sus decisiones.
El poder constituyente originario, a través de la constitución, reúne a estos órganos, les atribuye competencia y determina la forma de Estado, en razón del grado de autonomía que se reservan para sí los entes territoriales que le dan forma. En el caso de los estados unitarios hay un solo ente territorial y todo lo demás que se conforma son divisiones de carácter administrativo. La autoridad es central, y toda la autonomía se deposita en ella, como en Inglaterra o Francia. En el caso de las confederaciones, los entes territoriales guardan de manera íntegra su grado más absoluto de autonomía.
La soberanía puede manifestarse de dos maneras, externamente cuando se ve implicada la seguridad nacional y la representación internacional, e internamente, aquella que se identifica con su autonomía interna, la potestad para darnos nuestros propios ordenamientos jurídicos.
En el caso de las confederaciones, estos estados o entes territoriales se reservan para sí ambas manifestaciones de la soberanía, salvo en aquello que se determina en razón de un pacto que puede ser de carácter económico o de defensa.
Se afirma que en la evolución de los estados, el estado federado es la máxima expresión de los confederados, es decir, la confederación es un momento de la evolución hacia la asimilación de entes territoriales para conjuntar una unidad mayor.
Respecto a la Federación, las unidades territoriales menores, le trasladan parte de su soberanía externa; consecuentemente, mantiene la representación nacional de toda la unidad territorial, en tanto que esas se guardan para sí su soberanía interna, al mismo tiempo que denotan una serie de facultades expresas y taxadas. -La Federación sólo puede hacer aquello para lo que de manera expresa las entidades federativas le hayan facultado-.
El sistema o la forma de gobierno, como contenido constitucional puede determinarse en función de la relación que se establece entre los órganos constituidos –Legislativo, Ejecutivo y Judicial- y la preeminencia de uno de ellos sobre los otros, aunque en la práctica solamente dos de estos órganos, el Legislativo y el Ejecutivo, han tenido legitimidad democrática, porque hasta ahora ningún Estado Democrático Constitucional ha asumido forma de Estado Judicial.
En el mundo filosófico y en el mundo jurídico se habla de derechos humanos y de derechos fundamentales; éstos últimos son aquellos derechos humanos que han pasado por un proceso de positivación por parte del órgano constitucional competente.
Hay derechos humanos en amplio sentido: todos los derechos, por referirse a nosotros, -mujeres, niños, ancianos, etc.- lo son, porque esa es nuestra naturaleza.
Dentro de los derechos fundamentales existen básicamente dos categorías: los derechos sustantivos o subjetivos, que están referidos al sujeto en su calidad de individuo, como parte de un colectivo, y los derechos adjetivos (entendiendo adjetivo como algo encaminado a un procedimiento), que son meramente procedimentales, es decir, que otorgan al individuo o a la colectividad un derecho racional frente a otro individuo, a la colectividad o al Estado.
Estos derechos adjetivos o reaccionales técnicamente se denominan garantías, y hoy en día, en la Teoría de la Constitución, son conocidas como los mecanismos procesales de tutela de los derechos fundamentales sustantivos.
Entre los derechos subjetivos prototípicos, que todas las constituciones protegen, se encuentran el derecho a la vida que corresponde a la primera generación, el derecho a la libertad, segunda generación; la igualdad, tercera; a la propiedad, cuarta; y como creación jurídica, la seguridad de los individuos, la quinta.
En resumen, una constitución debe, en su más amplio diseño, contener básicamente los siguientes elementos: creación, organización y atribución de competencia de órganos constitucionales; determinación de la forma del Estado; determinación del sistema de gobierno; determinación, numeración o explicitación del catálogo de derechos fundamentales; estándares mínimos de bienestar social (trabajo, educación, salud, etc.); y mecanismos de protección de todo lo que implica el andamiaje constitucional, que es un juego orgánico entre los órganos que detentan la potestad del Estado.
Curso de Técnica Legislativa
Sesión del 20 de febrero de 2002
(Clase 2/6)
Las características de diferenciación entre leyes de contenido constitucional y leyes ordinarias.
Las leyes ordinarias pueden ser de diferente naturaleza o tener diferentes contenidos, en ésta categoría se encuentran las leyes reglamentarias, orgánicas, marco o las propiamente ordinarias o por materia.
Las leyes constitucionales se diferencian de la Constitución, en que ésta es el conjunto de normas fundantes que sustentan al Estado, a través de las cuales éste se erige, las leyes constitucionales son el producto de una labor de carácter secundario del mismo poder constituyente llámese originario o permanente. Es decir dictada la Constitución o ley fundamental, el poder constituyente en un segundo acto de creación, expide por el grado de importancia de ciertos contenidos de la Constitución, las denominadas leyes constitucionales. Bien se trate de una relación entre el Ejecutivo, Legislativo o el Judicial o se trate del catálogo de derechos fundamentales. Ejemplo de esto son las Siete Leyes Constitucionales expedidas en 1837.
Tanto al Poder Constituyente Originario y al Permanente, los sustenta el principio de legitimidad democrática, esto es, son órganos que por disposición de los depositarios de la soberanía se erigen, se reúnen, o se constituyen para una función determinada pero son diferentes al Poder Legislativo Ordinario, ya que su labor es cualificada, de desarrollo de lo que han determinado en la Constitución.
En este amplio marco de la reforma Política del Distrito Federal, no es la Asamblea Legislativa quien expide, ese documento de carácter fúndante, el Estatuto de Gobierno del DF Constitucional. La Asamblea Legislativa es un órgano ordinario que no tiene grado de legitimidad constitucional y de procedimiento, ni tiene potestad constitucional.
El artículo 122 establece la estructura jurídica del Distrito Federal reteniendo ciertas competencias para los órganos federales: el Ejecutivo y el Legislativo.
Las leyes expedidas por el Poder Legislativo Ordinario, siempre son o siempre deben ser desarrollos de los contenidos constitucionales, pueden ser desarrollos expresos esto es, que la misma constitución le diga, " Tu legislador, debes de desarrollar esta materia", o puede ser que no lo manifieste.
El artículo 124 Constitucional, de manera expresa, determina que todo aquello que no esté expresamente conferido a los funcionados federales, se entiende reservado a las entidades federativas, esto es aquello que se le denomina facultades residuales. La labor que realiza el Poder Legislativo, son de facultades legales ordinarias, cuando la Constitución dice "Poder Legislativo, tu tienes que desarrollar esto". Tomemos como ejemplo en artículo 4° constitucional, "todo individuo tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. La ley desarrollara…" ahí hay un mandato, una prescripción expresa a este órgano constituido.
Las características que distinguen a la Constitución de otras leyes son que, esta contiene normas jurídicas que constituyen y sustentan al Estado, las cuales se erigen en límites al poder político público, organiza el ejercicio del poder político del Estado; regula las relaciones entre el Estado y los ciudadanos y otorga un catálogo de derechos fundamentales a los ciudadanos, aunque de manera más precisa, no sólo a los ciudadanos, sino a todas las personas.
Se considera a la Constitución como fuente normativa, porque de que de ella derivan las demás normas, es básicamente la norma de normas, o dicho jurídicamente, la norma normarum, el primer referente de producción de las demás normas, lo que se conoce como el principio de supremacía constitucional, que en términos muy sencillos es sobre la Constitución nada, bajo la Constitución todo.
La Constitución también se caracteriza por el procedimiento especial para su modificación, en el ámbito de lo jurídico se distinguen dos grandes bloques de constituciones, las rígidas que son escritas, a las que pertenecemos los países romano-germano-canónicos, y las flexibles.
Las normas constitucionales se caracterizan por tener un procedimiento difícil de reforma, mientras que las leyes ordinarias pueden ser reformadas de manera muy fácil.
Se dice que la constitución es una fuente normativa, porque de ella derivan todas las demás normas que regulan la vida institucional del Estado, de sus organismos y de sus relaciones con los ciudadanos.
También se dice que la constitución es fuente normativa porque tiene la aptitud, para derogar o abrogar normas que puedan resultar contrarias a ella, a esto se le conoce como invalidez sobrevenida.
En el caso mexicano, la Suprema Corte de Justicia es un tribunal de constitucionalidad, que solamente conoce de esta materia.
El artículo 133 constitucional determina la obligación de los jueces ordinarios para conocer el derecho federal, los tratados, la jurisprudencia, sin embargo la Corte ha determinado que a ella le corresponde su interpretación.
En materia de control de la constitucionalidad se dice que hay dos modelos: uno, el concentrado, y otro, el difuso. El primero es un órgano especializado, específico, autónomo, y se denomina tribunal constitucional, que es el único para conocer de la inconstitucionalidad de una norma en general, y que son sujetos legitimados, específicos que pueden hacer valer esa inconstitucionalidad sobrevenida, la mayoría de las veces.
Existen otros modelos que implican que los jueces ordinarios pueden dejar de aplicar una norma por considerarla anticonstitucional. _ Esto sucedía en el caso del Sistema Jurídico Mexicano, pero hoy solamente la Corte tiene la capacidad de conocer de constitucionalidad, a través de acciones –105 constitucional- de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y la fracción tercera que determina que, por vías de excepción, conocerá en revisión de aquellos amparos, siempre y cuando sea a solicitud del Procurador General de la República._
El amparo en México no tiene efectos generales, una norma que es anticonstitucional, la combato vía el amparo: los efectos de la justicia federal solamente me protegen a mí, no a todos. Si alguien quiere verse protegido en la misma medida que yo, tiene que recurrir a esa misma protección.
Cuando se dice que un recurso tiene efectos generales, se interpone ante el órgano jurisdiccional competente, y si tiene efectos generales, también denominados erga omnnes, contra todos, o ultra vires, más allá de lo determinado, quiere decir que, todos quedan protegidos, ya no necesitan invocar o acudir otra vez al recurso para determinar la protección personal.
Cuando una norma se crea o se modifica, se reforma, se deroga, se abroga, etc., se puede, y de hecho se genera la mayor de las veces, algo que se denomina reverberación legislativa.
Éste es un concepto físico, es el rebote de las ondas sonoras, o lo que diría el Maestro Camposeco: un impacto en cascada, aunque puede ser en sentido vertical o en sentido descendente.
Utilizando el término de reverberación, cuando se reforma una norma se determina también cuáles son los ordenamientos jurídicos que, por la relación o el vínculo, en términos de consecuencias jurídicas que tienen con la norma que se modificó, también son modificados, derogados o abrogados. Eso es parte de la técnica legislativa.
Cuando yo modifico una norma, tengo que ver en el orden jerárquico la constitución, tratados, leyes federales, hasta decretos, cuáles son las normas que estoy impactando, si impacto algo, debo decir qué fue lo que impacté; sin embargo, a veces no lo hacemos.
Una cosa son los supuestos normativos de rango fundamental, y otra, los principios.
Las normas tienen contenidos determinados, órdenes, mandatos, prescripciones, permisiones, etc., tienen atribución de competencias, pueden contener procedimientos; los principios, en cambio, son estándares valorativos o directrices que orientan la actividad de los órganos constitucionales.
Los principios pueden estar o no estar legislados, como por ejemplo la irretroactividad de la ley, es un principio, un eje rector.
Facultades formales son las que tiene atribuidas el órgano, esto es, el Poder Legislativo; todo lo que éste hace es formalmente legislativo; todo lo que el Ejecutivo hace es formalmente ejecutivo o administrativo; todo lo que hace el Judicial es formalmente jurisdiccional.
Mientras que lo formal ve a la naturaleza del órgano, lo material ve la naturaleza del acto, y su contenido; la elaboración de las leyes es formal y materialmente legislativa, en tanto que la facultad reglamentaria es formalmente ejecutiva y materialmente legislativa; la facultad reglamentaria, es una potestad legislativa.
El análisis de la reverberación de las normas es un acto que deviene formalmente obligatorio; nosotros no lo hacemos porque no había necesidad; sin embargo, hoy en día que existen controles jurisdiccionales mucho más perfeccionados, hay una mayor gama. Es necesario que, como un lineamiento de técnica legislativa, los que nos encargamos de la redacción de las normas, en el momento en que nuestro diputado o nuestro senador nos diga: quiero hacer una reforma al artículo Materia Indígena, 4º Constitucional, debemos pensar ¿con qué tiene que ver la materia indígena? Tiene que ver con medio ambiente, con educación, con salud, entre otras cuestiones.
Si yo modifico el 4º Constitucional, estoy impactando materias que tienen que ver con el marco constitucional de regulación de los indígenas. Si yo propongo que se creen territorios, tengo que ver en qué sentido está regulado el territorio indígena en cada una de las constituciones de las entidades federativas, porque lo que voy a impactar es la Constitución Federal. Tengo que preguntarme ¿cómo me impacta en cascada hacia abajo?, pero también ¿cuáles normas del mismo rango estoy impactando?
En esto hay un gran problema, porque la Constitución Federal establece los mínimos; las constituciones siempre establecen mínimos de derechos, no máximos. El constituyente o el legislador jalisciense, en su labor de constituyente, no podría reducir bajo ninguna circunstancia los casos que hasta ahora se han erigido en eximentes de responsabilidad en materia de aborto, porque estaría restringiendo la libertad o estaría coludiendo, trastocando, un derecho de libre decisión que cualquier mujer, puede tomar en relación con la factibilidad y la viabilidad de un producto.
No sitúo a los tratados internacionales por encima de la constitución, porque sabemos que no lo están; con un prurito nacionalista, nada está arriba de la constitución.
El Título Cuarto Constitucional básicamente habla de responsabilidades de un catálogo de servidores públicos.
Hay tres tipos de responsabilidades en el título cuarto: penales, políticas, administrativas y en el código civil de carácter civil.
Además del mapa de incidencias, se debe jugar también con el conocimiento del derecho extranjero, para así poder tener un parámetro de certeza de cuáles pueden ser las medidas más idóneas, siempre y cuando sean factibles en el sistema jurídico mexicano.
Hacer una ley no es cualquier cosa; es tener verdaderamente un equipo: que un elemento se encargue de las cuestiones sociológicas; otro, de las cuestiones de derecho extranjero; otro, de monitoreo interno, porque incluso las leyes son cuestiones de negociación política.
El gran problema del sistema jurídico mexicano, la gran corrupción que hay es porque falla el sistema de responsabilidades; pero ¿qué tenemos que hacer? Endurecerlo, ¿flexibilizarlo? No, lo que se debe hacer es generar un modelo legislativo coherente, racional, que sea eficaz.
Curso de Técnica Legislativa
Sesión del 21 de febrero de 2002
(Clase 3/6)
La constitución es la norma de normas, es la primera fuente de producción normativa: sobre la Constitución, nada; bajo la Constitución, todo; con la aclaración de los tratados internacionales que, dentro de la jerarquía normativa tienen un valor determinado, sobre todo en razón de la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia del año 2000.
El valor que ocupan los Tratados Internacionales dentro de la Jerarquía Normativa establecida en el Artículo 133 Constitucional, era polémico, en razón de que se concebían dos posturas, una en la que se colocaban los Tratados Internacionales sobre las leyes federales y otra en la que se les consideraba inferiores a las leyes federales.
En razón de esta polémica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis jurisprudencial relativa al caso, como se sabe, una tesis no es igual a jurisprudencia, la que se compone de cinco tesis, cinco criterios en un mismo sentido, sin ninguno en contrario, criterios, son los razonamientos de integración e interpretación que los operadores jurídicos autorizados –en este caso la Suprema Corte de Justicia-, o en su materia de legalidad, los tribunales colegiados.
Una tesis es solamente uno de esos cinco criterios. Se elabora una tesis, como un precedente o un criterio orientador, mientras que la jurisprudencia como tal, tiene un carácter de obligatoriedad para los tribunales inferiores. Una tesis no obliga, solamente es un criterio orientador que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia, y que aclara el valor de los tratados internacionales como inferiores a la constitución, y superiores a las leyes federales. Esto es la jerarquía normativa.
La primera característica de la Constitución, es ser norma de normas (Norma normarum), en cuanto es fuente de producción normativa; la segunda, es su aptitud para invalidar normas que sobrevengan como incompatibles con ella.
Una constitución también se caracteriza por su dinamismo y por su actualización, que se lleva a cabo a través de la reforma constitucional, mediante la cual se adecua a las circunstancias que se van presentando en el tiempo, y vía la interpretación que sin tocar la norma constitucional, puedo también actualizarla.
Ejemplo de esto último es el caso de la tesis relativa al valor normativo de los Tratados Internacionales, y del caso del Anatocismo, que en estricto sentido la Constitución no se han modificado; sin embargo, el juez –en este caso el de máxima jerarquía, el juez constitucional- a través de varios procedimientos, no únicamente el literal o el gramatical, sino el axiológico, el sistemático, el ontológico, el genético, integra un bloque de constitucionalidad que le permite la reinterpretación en el tiempo de lo que en un primer momento quiso decir el constituyente.
A esto se le llama integrar y generar un bloque de constitucionalidad para la adecuación de lo que puede devenir en un bloque de legalidad, en su oportunidad.
Existe una tercera forma de actualización de la constitución, que es un fenómeno que a partir de los años cincuenta, con Herman Heller, se empieza a estudiar, pero sin profundizar demasiado en él, y se refiere a la Mutación Constitucional, que se da por la fuerza de los hechos, es una forma, fisiológicamente hablando, patológica de rebasamiento de la fuerza normativa de la constitución.
La constitución en sí misma tiene una fuerza normativa que implica generar un vínculo automático de los destinatarios, respecto de su cumplimiento. Los destinatarios cumplimos una norma cuando estamos convencidos de que ésta es justa.
Esa fuerza normativa de la constitución se sustenta en dos cuestiones: por un lado, lo que muy románticamente se denomina sentimiento constitucional, y por otro, el de la racionalidad Constitucional.
El sentimiento constitucional es: cumplo porque la considero justa; me someto al orden jurídico porque obviamente sé que resguarda todo lo que implica mi subjetividad y lo que ella conlleva, como mi propiedad, mi bienestar, etc. Por su parte la racionalidad constitucional implica ese parámetro de determinación de ciertos fines y la consecuente organización para su logro.
En eso se finca la fuerza normativa de la constitución, que puede irse perdiendo porque ha sido rebasada por el tiempo o por los hechos.
Por esto decía que la mutación es una patología de la constitución. Hoy en día, la forma más natural y más frecuente es interpretarla, lo que podríamos llamar fuerza de la práctica: como ya no regula, la norma pierde su valor intrínseco y los hechos la rebasan.
El fundamento primigenio de una norma es el cumplimiento autónomo, no heterónomo. La heteronomía, que también es parte de las características de la norma, debe entrar de manera excepcional. Las normas se cumplen porque son justas, ante el no cumplimiento, el propio Estado, por ser un aparato positivo, tiene que poner en marcha esa característica de heteronomía: ante tu no cumplimiento voluntario, una fuerza externa te va a hacer cumplir.
Hoy en día ya no se interpreta solamente con la historia, con el espíritu de la ley. Sabemos que hay una prohibición; uno de los casos de invalidez que pueden generar una norma –por imperativo constitucional- es que el legislador genere hacia un futuro, atando a las generaciones subsiguientes.
Actualmente, la interpretación vía la integración de un bloque de constitucionalidad o de legalidad, es sumamente rico; ya no se juega con una sola cosa.
Hay una escala de valores que la Corte tiene que analizar en el momento en que resuelve, así lo tiene que hacer, y siempre lo ha hecho, no porque se partidarice, sino porque tiene que jugar con dos o tres estándares fundamentales de la vida institucional de cualquier estado, sobre todo en el caso de la Corte.
Si admite la inconstitucionalidad de la reforma fiscal, está jugando con la gobernabilidad y con la legitimidad de la propia obra del Poder Legislativo, y un desgaste de esa naturaleza no lo va a tener la Corte.
Interpretar es darle un nuevo sentido a una norma, desde ese punto de vista; pero hoy en día ya no solamente se le da un nuevo sentido, sino que se integran una serie de normas y una serie de consecuencias jurídicas, previstas en las propias normas, y si está desfasado se busca una nueva solución. Por eso se dice que se actualiza.
Una forma muy noble de actualización es cuando se interponen recursos de amparo en materia de legalidad; cada una de las situaciones subjetivas, eventualmente lesionadas por un acto de autoridad, le permiten a los jueces de colegiados de circuito, de distrito, integrar una nueva interpretación respecto de su caso en particular.
En el momento en que hay una acción de inconstitucionalidad, en este caso ya para invalidar -que es la otra modalidad como fuente del derecho- normas subsecuentes de rango infraconstitucional que resulten incompatibles con ella. Entonces, la Corte también tiene que volver a integrar y a reinterpretar para afirmar que la norma es incompatible con la constitución.
La cuarta característica de la constitución, en razón del tipo de contenido, son los derechos fundamentales, la protección que cualquier ciudadano tenemos frente a las eventuales violaciones, no sólo de los actos de autoridad, sino frente a los actos de los particulares.
La constitución limita la Potestad Legislativa, a través de causes formales y de manera material.
De manera formal, la limita determinando los procedimientos a través de los cuales deben elaborarse y sancionarse las leyes; un ejemplo de ello, en el caso de nuestro sistema constitucional son los artículos 71 y 72, que determinan quiénes son los sujetos legitimados para iniciar una ley, y de qué manera debe sustanciarse el procedimiento y su debida sanción y promulgación. Éste es un límite a la potestad legislativa, una de las causas de invalidez formal de la ley, es cuando no se siguen estos procedimientos.
Los límites que establece la Constitución a la potestad legislativa de naturaleza material van en razón de la determinación del tipo de materia que se reserva al Poder Legislativo.
Por ejemplo, el artículo 89 constitucional consagra la facultad reglamentaria del Ejecutivo, al que se le está reservando un tipo de materias es decir qué materias constitucionales se van a afectar con reserva de ley.
La afectación de la reserva de ley es la prescripción o el mandamiento expreso por parte del constituyente, para que la materia contenida en una norma constitucional sea desarrollada única y exclusivamente por el Poder Legislativo.
La competencia legislativa Local siempre es residual. El mandamiento expreso del constituyente, establece que un determinado contenido constitucional sea desarrollado única y exclusivamente por el Legislativo Federal y por nadie más.
El único que puede elaborar formalmente las leyes, es el Legislativo, el procedimiento abarca desde la iniciativa y la promulgación, hasta la publicación de las leyes. El único, porque quienes hacen leyes pueden ser formalmente legislativas, pero materialmente de otra naturaleza.
A lo que hace materialmente legislativo el Ejecutivo se llama Potestad reglamentaria, no leyes, el único que bajo esa denominación sanciona normas jurídicas generales, abstractas, impersonales, heterónomas, etc. es el Legislativo, nadie más.
Hoy en día en este país, no todo lo hace el Legislativo en pleno, tan es así que, por ejemplo, para que una iniciativa pase, debe turnarse primero a comisiones, y se realiza todo el estudio y el dictamen, el cual es llevado ante el Pleno de las cámaras por el pequeño grupo plural de la comisión.
Eso hace que formalmente el Legislativo pueda elaborar, única y exclusivamente bajo esta denominación, leyes, porque también expide decretos, pero decretos ejecutivos. Las leyes y los decretos, como tales, sólo se expiden en los términos del artículo 72 constitucional.
Para las iniciativas, el Ejecutivo entra en un procedimiento genérico, pero la formación de las leyes como tales, es bicamaral, en el caso de que haya dos cámaras.
Hay ocasiones en las que está reservada la competencia reglamentaria ya no al legislador, sino al Ejecutivo; hay otras ocasiones en que –por ejemplo- leyes orgánicas internas de los órganos constitucionales le dicen al Legislativo: tú allí no legislas. Ahí, el propio órgano se va a dar su ley interna, incluso hay órganos que se dan leyes orgánicas.
En otros países, por ejemplo Francia, sí hay reglamentos autónomos (a diferencia del nuestro), lo cual no está mal, porque si la propia constitución –que es reserva de ley, reserva de competencia- le dice a la Asamblea Nacional Francesa: tú solamente vas a legislar en esto, esto es lo que te toca, y además te dejo a ti, Ejecutivo, ya no por razón de la materia, sino de la competencia, que emitas todos los reglamentos que quieras.
Entonces: a) reserva de ley, b) reserva de competencia, son causas de invalidez de tipo material de una ley.
El tercero, que es sustancial, lo es en el sentido de legislar contrariamente a la protección constitucional que un derecho puede tener, por ejemplo: yo estoy protegiendo el derecho a la igualdad y el legislador expide una norma, diciendo que en todos los casos las mujeres serán preferidas a los hombres, lo cual es ir en contra del derecho de la igualdad, o en menoscabo de ésta.
Dijimos que la constitución consagra los mínimos, no los máximos. Cuando en ciertos casos una ley pudiera decir: En el ejercicio al derecho a la libre expresión de reunión y de sufragio, solamente los varones afiliados a partidos políticos podrán votar, se está menoscabando un derecho.
Una ley tiene contenidos específicos: desde quiénes son los sujetos, el objeto, los procedimientos, hasta cuáles son las potestades, las facultades, las obligaciones. Lo incompleto puede ser cuando, no obstante que me dices que es la ley a la información, nada más me dices cómo la debo pedir, pero no me estás diciendo en estricto sentido qué tipo de información, o bajo qué procedimientos, o ante quiénes debo de presentar la solicitud, y eso es incompletitud de una norma.
Uno de los grandes problemas que trata de abatir la técnica legislativa es que la potestad legislativa no está centrada solamente en el Legislativo, sino que hay otras entidades que tienen potestad legislativa.
Una ley base es aquélla que, de manera muy pormenorizada tiene que determinar quién es el operador central, el órgano central con un grado de potestad, y en qué medida los otros participan, o bien, en el ejercicio de esa misma potestad o en la ejecución de lo que ésta ordena; en este caso vamos a decir, el Congreso Federal, en relación con los congresos estatales o los ejecutivos estatales. Ésas son leyes base, porque determinan ese grado de juego en el sistema vertical federativo.
Los estándares mínimos de concurrencia o de coincidencia, en el caso de Europa, no se conocen, esto es propio de la doctrina norteamericana: qué son las facultades concurrentes, qué son las facultades coincidentes, qué son las facultades coexistentes. En el caso europeo, la mayor parte de las veces tienen modelos, pocos ya federativos, como en el caso de Alemania, la mayor parte son regionales y autonómicos.
Nosotros no tenemos la tradición de leyes base o de leyes marco. Leyes marco en razón de la materia, más que de las competencias, pero básicamente tendría que jugarse de esa manera con una gran ley. Ley de coordinación Fiscal, podría poner la Ley de coordinación Fiscal, que en cierto grado determina en una manera muy amplia cuáles son las competencias de recaudación que tienen la Federación y las entidades federativas. Quizá si fuese más perfeccionada o más pormenorizada podría convertirse en una buena ley base.
Curso de Técnica Legislativa
Sesión del 26 de febrero de 2002
(Clase 4/6)
Por Normas de Producción jurídica se entiende qué órgano elabora las normas y cómo surgen, y se insertan en todo el orden jurídico. Esto es, en el sistema normativo general.
El primer tipo de normas de esa naturaleza son aquéllas que están dirigidas a quien tiene competencia formal o material para elaborar normas. El Poder Legislativo es el único que tiene la potestad, formal y materia de expedir normas que reciben el nombre de leyes.
El Poder Ejecutivo tiene en algunas ocasiones competencia material, ya que los actos que realiza son materialmente legislativos, pero jamás formalmente legislativos.
El Poder Ejecutivo realiza una función materialmente legislativa, a través de la potestad reglamentaria del artículo 89, fracción I. Sus actos son formalmente ejecutivos, el contenido del acto que realiza tiene las mismas características que las normas expedidas por el Poder Legislativo ya que son generales, abstractas, impersonales, heterónomas, coactivas.
Los reglamentos, como producto del ejercicio de esta facultad guardan exactamente estas mismas cualidades; pero formalmente es un órgano ejecutivo, quien los expide.
Lo heterónomo se refiere a cuando un ente ajeno a mí me exige el cumplimiento, una de las principales características de las normas es que, en razón de su naturaleza heterónoma y coactiva, aun en contra de la voluntad del destinatario, puede exigirse su cumplimiento.
Respecto al Poder Judicial, formalmente todos los actos que realiza van a ser jurisdiccionales, aunque materialmente, hay algunos que son legislativos, pero no realiza administrativos. Ejemplo de lo anterior es cuando realiza actos formalmente judiciales, pero materialmente legislativos, en el caso en que expide sus propios ordenamientos internos, porque las características de esos ordenamientos internos van a guardar exactamente estas características, de generalidad, abstracción, impersonalidad y heteronomía.
Por ejemplo: el IFE es un organismo de naturaleza administrativa. Formalmente es un acto administrativo; materialmente, un acto legislativo. El Banco de México es un órgano que formalmente realiza actos administrativos y cuyo producto, materialmente, es de naturaleza administrativa.
El segundo tipo de normas, son las denominadas normas formales o de procedimiento; esto es, el cómo debe formularse –diseñarse-, sancionarse y publicitarse una norma; es decir, el quién elabora la norma y como la elabora, como la sanciona y como la publica.
El tercer tipo de normas, son las propiamente materiales, y se vinculan de manera particular al tipo de fuentes y valor que tiene para ubicar las normas en razón de su jerarquía.
Los abogados diferenciamos entre fuentes y jerarquía normativa, porque consideramos que una fuente como su nombre lo indica, es el de donde surge una norma.
Las fuentes del Derecho en México, como en cualquier sistema de derecho escrito, se ordenan de la siguiente manera: primero la ley, la jurisprudencia, esto es la interpretación de la ley por parte del órgano competente, la interpretación y la integración; segundo la costumbre, esto es, las prácticas reiteradas que se consideran como obligatorias y necesarias al interior de una comunidad; tercera los principios generales de derecho, que pueden estar o no positivados en los diferentes códigos normativos; cuarta la doctrina que no son más que los estudios de los que se dedican a eso, los investigadores, los doctrinarios; Quinta la equidad, que es un concepto que se traslada del sistema anglosajón y que juega más en el ámbito de los tribunales internacionales que finalmente son criterios que nosotros, dentro de la jerarquía normativa, podemos o debemos de tomar en consideración; sexta y última relativa a la materia constitucional, las reglas del juego político.
La ley en sentido formal, es la norma formal y materialmente legislativa, porque si solamente entendiera ley en ese sentido, entonces dónde dejo las normas constitucionales. El reglamento no entra en esta categoría. Ley es como hasta ahora los comparatistas lo han considerado, y de hecho la teoría jurídica y la filosofía del Derecho, consideran a la ley, debido a que es el primer producto de los siglos XVII y XVIII, y sobre todo del Parlamento Inglés, que se le denomina ley entendida en el sentido más amplio de la palabra: que abarca norma constitucional, ley ordinaria y reglamentos.
Lo anterior por que ley en el sentido formal y material –norma-; los reglamentos, en estricto sentido, solamente pueden vivir si existe una norma formal y materialmente legislativa.
Hasta ahora muy pocos son los autores que manejan al acto legislativo como fuente del derecho, este se entiende como producto.
Respecto a la costumbre desde el momento en que existe un consenso en torno a la obligatoriedad de su cumplimiento, también deviene en una norma, porque no está dirigida a una persona en particular, sino en general, con un grado de abstracción, y los principios generales del Derecho, como el res interalios acta, el pactas sunt servanda, el indubio pro reo, etcétera.
La jerarquía normativa es diferente de las fuentes del derecho ya que estas en nuestro ordenamiento jurídico, se encuentran en el Código Civil, en el caso de la jerarquía normativa no sucede lo mismo, esta se encuentra en el artículo 133 constitucional que señala el valor de las normas, respecto de su obligatoriedad, esto es de que manera nos obligan.
En principio está la constitución, después siguen –con la jurisprudencia como tesis aislada que ya habíamos comentado- los tratados internacionales; luego, las leyes federales, que pueden ser reglamentarias, orgánicas o simples leyes de la materia.
Nuestra Constitución solamente contempla hasta leyes federales. Si nos damos cuenta, y ésa es la comprobación de que esto es diferente a fuentes del Derecho- todas éstas, si las quisiera yo ver desde el punto formal y material, corresponden al rango de ley. Entonces, fuentes es diferente a jerarquía normativa, aquí es el valor que mi orden jurídico le está dando a diferentes tipos de normas.
Las entidades federativas son entidades territoriales menores, pero no están subordinadas a la federación. Es un equívoco decir niveles de competencia, porque no hay niveles; son ámbitos diferenciados de competencia. Los Artículos 116, 117 y 121, marcan la atribución soberana, internamente hablando, de las entidades federativas. Este juego de todo lo que implica la competencia normativa de las entidades, en ningún caso puede contravenir el pacto federal, que es la constitución federal.
No es que haya una jerarquía, ni que éstas valgan menos que las otras; son dos ámbitos completamente diferenciados. Ésta tiene materias expresas, y en algunos artículos se determina en qué materias estas entidades federativas no pueden, bajo ningún concepto, legislar, porque si lo hacen –como vimos en el primer rubro, que son normas de competencia- puede venir una de las causas de invalidez. Si se legisla en donde no se tiene competencia para ello, la norma expedida deviene como inválida.
Los principios juegan, podríamos decir, caso por caso, porque no todas las veces juega el principio de lex especialis deroga lex generalis, ya que cuando la ley especial vulnera el grado de abstracción y llega a ser tan particular, priva ley general sobre ley particular o ley especial; depende del caso concreto.
Uno de los casos de invalidez es cuando el legislador legisla más allá de lo que debe, o en otras ocasiones es omiso. En cualquiera de los dos casos, como ya son leyes particulares o leyes de la materia, de contenido futuro, se determina de esa manera; no en todas las ocasiones, el principio especial o la regulación especial deroga la general.
Hay otro que es la ley posterior deroga la ley anterior, a lo cual debe cuidarse que esa ley posterior verdaderamente cumpla con normas de competencia, de procedimiento, de la materia o normas sustantivas, porque de otra manera se estaría hablando de dos conceptos fundamentales el de existencia y el de validez de las normas.
Puede ser que una norma sea existente, pero no válida; la existencia no es una condición de validez: aun cuando la norma exista, puede ser que no sea válida; pero no puede haber normas válidas que sean existentes.
Cuando nos enfrentamos a una situación de laguna de ley, de contradicción, de incompletitud de las normas, debemos integrar, en principio, las normas, y una vez hecho esto, debemos generar lo que se denomina un bloque de constitucionalidad o un bloque de legalidad, que es una especie de paraguas bajo el que vamos a cobijar un procedimiento de racionalidad, de proporcionalidad, que finalmente nos va a dar un resultado, a través de la sistematicidad, de la literalidad que juegan todos los métodos; pero sobre todo, cuando hay esa oscuridad, laguna, incompletitud, contradicción, tenemos que estar a lo que dice la ley o artículo.
Los principios se aplican a los casos concretos que se van presentando, porque no siempre juegan de la misma manera.
Entonces, fuentes materiales, formales o de procedimiento, el tipo de fuente y valor que tienen sirven para ubicar las normas en razón de su jerarquía.
La cuarta y última de las condiciones de la producción normativa son las normas sustantivas, que básicamente se refieren a permitir o prohibir al legislador, legislar sobre ciertas materias. Recordemos que la constitución como fuente de control fue también una de las causas de la validez o invalidez de las normas: si el legislador
puede o no tocar determinados contenidos en la constitución, puede venir una invalidez, o se dice que hay una invalidez sobrevenida. Éstas son las cuatro condiciones para la producción normativa.
El Artículo 72 constitucional, es una norma de procedimiento, y determina el proceso de formación de leyes y decretos, por su parte el Artículo 73 determina una de competencia por materias.
Les he hablado de las normas para la producción normativa, porque en razón de que se cumplan o no, vamos a estar en un caos de existencia o de validez de las normas.
Normas de competencia, de procedimiento, sustantivas –que se refiere a la fuente- y de contenido, son las cuatro condiciones necesarias para la producción normativa; sin embargo, en el mundo jurídico puede ser que una norma exista, pero que no sea válida. Para que una norma sea válida, necesariamente tiene que cumplimentar procedimiento y contenido.
El sistema jurídico, como lo vamos a ver, en razón del denominado principio de unidad, en términos generales, y de unidad formal, propiamente dicha, tiene que jugar siempre con un principio fundamental: supremacía constitucional.
El hecho de que se haya seguido un procedimiento atendiendo a la competencia, al contenido, no quiere decir que esa norma no pueda sobrevenir inválida, porque no atiende a los contenidos de la norma constitucional. La ley por sí misma no tiene vida; la ley tiene vida en función de que esté integrada a todo un sistema.
Cuando digo que una norma es existente, es porque siguió el procedimiento, pero puede ser que la autoridad no fuera competente. En cambio, cuando quiero denotar a una norma como válida, necesariamente tuvo que haberse seguido un procedimiento, atendiendo a un contenido.
Cuando realizamos la función de secretarios técnicos de comisión, de comités, de asesores, contribuimos a diseñar y a redactar las normas, cuidando lo más posible que vayan óptimamente diseñadas, con independencia del juego político que se dé al interior de la Cámara, nosotros debemos hacer esa tarea, y darles a nuestros legisladores la posibilidad de que ese juego político sea lo menos riesgoso para los destinatarios.
Nosotros somos los denominados edictores. Un edictor es aquél que elabora las normas; nosotros tenemos formalmente tres momentos de colaboración en el diseño, la redacción y el perfeccionamiento de éstas –el antes, el en y el después-.
El quehacer de la técnica legislativa no es algo que se dé aquí; los verdaderos organismos profesionales, los staff’s de draftsman son las personas que se dedican de manera profesional al diseño de las normas. Lo que vimos en principio acerca de qué es la constitución; cuáles son las causas de invalidez de una norma; qué es una potestad o una competencia; qué es un procedimiento, y todo lo hace el draftsman, quien muchas veces comparte el mismo papel de writeman, de escritor de las normas.
Una cosa es writeman, escritor de las normas, y otra, el diseñador. Muchas veces compartimos la misma labor, otras, no. Una cosa es quien las diseña, otra quien las escribe; una cosa es el legal driving y otra, el legal writing, el derecho de diseñar las normas y el derecho de escribirlas.
Son dos cosas completamente diferentes; sin embargo, en los sistemas ministeriales como los nuestros, esto es, que las iniciativas vienen del Ejecutivo, del Legislativo o de otras potestades, nosotros tenemos que hacer el papel de ambos: de diseñadores y de redactores de las normas.
Lo que nosotros hacemos es diseñar antes de que lleguen, propiamente, al proceso legislativo, porque aquí los actores principales son los señores legisladores, y para ellos están diseñados los artículos 71 y 72 constitucionales. Nosotros no tenemos personalidad ahí.
Sin embargo, cuando una iniciativa pasa a comisiones y es dictaminada, nosotros hacemos el trabajo. Ciertamente, los señores diputados discuten en comisiones, pero somos nosotros quienes tenemos que corregir lo que se haya hecho, lo que haya entrado y se haya modificado.
En teoría, se supone que también deberíamos estar en el después, viendo la factibilidad y la ejecución de las normas; esto es, en qué medida lo que entró allá era factible; en qué medida esa norma o ese conjunto de normas fue ejecutado.
La técnica legislativa la podemos conceptualizar como la disciplina que tiene por objeto el diseño, la construcción y –las más de las veces- la restauración de las normas que integran el ordenamiento jurídico en aras del cumplimiento de su finalidad.
La finalidad por excelencia de la técnica legislativa, y en general de todas las disciplinas jurídicas es la seguridad jurídica.
Con la técnica legislativa no se pretende un vano ejercicio de diseño de ingeniería constitucional. Lo que se pretende es abatir los grandes problemas que se presentan no solo en los ordenamientos jurídicos, como la mala calidad de las normas, su proliferación irracional, la falta de unidad en la estructura del sistema jurídico, y que obviamente acarrea terribles problemas de inseguridad jurídica. Eso es lo que se trata de abatir con la técnica normativa en general.
Nuestros señores legisladores cuentan con la plena potestad legislativa de hacer un juego político de intereses sociales, privados, etc., a ellos les corresponde el peso específico del juego político, del ejercicio del poder; a nosotros, lo que verdaderamente nos interesamos es que, nos concierne cuidar que las normas tengan en un mayor grado una capacidad de adaptabilidad en la jerarquía de las normas.
Debemos procurar que cuando una ley ya reguló una materia en el reglamento, que los señores legisladores quieren que se expida –por decirlo de alguna manera- ese reglamento debe ser lo más accesiblemente posible para los destinatarios.
Los asesores de la Cámara de Diputados y de la de Senadores nos hemos encargado de hacer mucho más complejas las normas, olvidándonos de que el pueblo es el destinatario de las normas, y empleamos un terrible lenguaje, dominguero y rimbombante, porque fuimos a estudiar a Harvard, a Berckely, a la London School, y aprendimos que consecuentemente debemos ser muy técnicos; pero la técnica legislativa no está encaminada a complicar las normas, sino a hacerlas más accesibles, y eso que nuestro señor legislador no sabe, nosotros lo podemos corregir.
El núcleo sustantivo del acto legislativo lo tienen finalmente los legisladores. Esa potestad ninguno se las vamos a cuestionar, pero la forma, el empaque, como nosotros vamos a entregárselos a los destinatarios es de lo que somos responsables los secretarios técnicos de comisiones, de comités, y los asesores.
Los profesionales del diseño normativo se encargan de la técnica legislativa, no los políticos. Los políticos juegan otro papel: el de propiamente el peso específico y la sanción de las normas.
Curso de Técnica Legislativa
Sesión del 27 de febrero de 2002
(Clase 5/6)
El primer principio, el de integración, a su vez se divide en unidad del ordenamiento, unidad estructural; ésta, en principios materiales y principios formales; los principios materiales, en supremacía y armonía. (véase cuadro anexo y su resumen)
Los principios formales se dividen en fuentes del Derecho e integración, que a su vez se dividen en autonomía de los ordenamientos y federales, internacionales, estaduales, municipales, administrativos.
La integración también comprende legalidad y jerarquía.
El principio de integración se manifiesta no únicamente en la autonomía de las potestades legislativas, sean formales o materiales, sino también en el principio de legalidad, no sólo que predican los artículos 14 y 16 constitucionales, de que todo acto de autoridad debe estar previsto previamente por una norma expedida con anterioridad, y debidamente fundada y motivada), sino en relación con otros estándares de legalidad que vamos a ver, y finalmente la jerarquía, que desde luego ya también estudiamos, como en el caso de las fuentes del Derecho.
Un tercer subprincipio que integra el principio formal es la eficacia, aplicación e interpretación de las normas.
El tercer principio es el denominado de unidad del ordenamiento en el tiempo, el cual a su vez tiene dos manifestaciones: de continuidad del ordenamiento, y vigencia temporal. Un cuarto principio es el de publicidad de las normas.
Éstos serían básicamente los principios fundamentales en los que se basa la técnica legislativa en lo que se refiere a los principios de derecho normativo; otra cuestión es la integración propiamente de todo lo que implica el contenido de las normas en sus diferentes tipos.
La integración, es el principio conforme al cual el diseño y la construcción o restauración de una norma, deben insertarse conforme a su fuente de producción, a su orden jerárquico, y en atención a su naturaleza de nueva norma, o de norma transitoria.
Es decir, una nueva norma que yo diseño o construyo debe tener un lugar específico conforme a dónde surge, y a dónde la voy a insertar, y lo mismo si la estoy restaurando; siempre debe observarse en qué posición particular se coloca.
Cuando digo de su naturaleza transitoria, debemos atender a uno de los principios que vamos a desglosar: el de continuidad.
La continuidad se refiere a que el ordenamiento jurídico, aunque haya normas que se deroguen, cuerpos normativos que se abroguen, siempre debe tener un continuo; al haber una modificación al orden jurídico no implica que pierda su consistencia ni su fuerza normativa para regir la vida de los individuos. A eso se refiere el principio de integración, en sentido amplio.
Además, es el principio conforme al cual una norma que se diseña, que se construye o que se restaura, debe atender a la fuente de la cual surge, y a la jerarquía en la que se coloca, atendiendo a su naturaleza de nueva norma o de norma transitoria, amén de atender a aquellas normas u órdenes jurídicos ajenos al orden jurídico nacional, porque nuestro ordenamiento no vive aislado, sino en el contexto o bajo la influencia de otro tipo de órdenes jurídicos, como normas internacionales o supranacionales, que son diferentes.
Un ejemplo de norma supranacional es el Tratado de Libre Comercio; no es una norma entendida en el ámbito propiamente de lo internacional, que se da en el acuerdo de voluntades de varios de los sujetos del derecho internacional, podríamos decir no solamente estados, sino también organismos internacionales -ONG's, por ejemplo-, que sabemos que son sujetos de derecho internacional.
Las normas internacionales no devienen en un carácter coactivo, esto es, no son exigibles, aun en contra de la voluntad de los destinatarios, y a ésas se les llama supranacionales. Mientras que éstos celebran una especie de contrato, en el caso de la Unión o en el caso del Tratado Trilateral de Libre comercio, esas normas que surgen son un efecto de la cesión de soberanía que los entes, partes en ese acuerdo, están realizando.
Otro caso de norma supranacional, es el caso de la Unión Aduanera (la ahora Unión Europea) o el caso de otra de las excepciones al Acuerdo General de Aranceles y Comercio: la zona de libre comercio en la cual nosotros vivimos en Estados Unidos y Canadá; es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que quizá en este momento se está erigiendo en uno de los organismos latinoamericanos que evidencian este carácter de supranacionalidad que tienen sus resoluciones, sus sentencias, porque si en la vía contenciosa la Corte emite
una resolución, se debe cumplir de manera obligada. En caso de que no se quiera cumplir, incluso hay sanciones de carácter económico.
La diferencia entre La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos radica en que la primera es un órgano de carácter previo, podríamos decir, consultivo, ésa es su naturaleza, y la Corte es un organismo contencioso.
Tú tienes dentro de tu orden jurídico nacional todos los mecanismos de protección, de tutela o reaccionales para que ante la lesión de un derecho de carácter fundamental o humano, los humanos, una vez que pasan ese proceso se vuelven fundamentales, pero la Comisión tiene una competencia muy amplia.
Puede ser uno fundamental que no haya sido desarrollado en los términos que hemos visto aquí, que haya incompletitud, y no obstante estar afectado por una reserva de ley, o que, habiendo reserva de ley, una potestad diferente haya legislado en esa materia y entonces yo me sienta dañada. Todos estos vicios los tenemos que atacar vía jurisdiccional.
Una vez que se agotan todos los recursos internos jurisdiccionales, puede ser que se sigan sintiendo o resintiendo la violación de derechos humanos, por falta de justiciabilidad, por vicios en los procedimientos, etcétera. Mi primera instancia es acudir ante la Comisión como un individuo: voy y me quejo; la Comisión analiza la situación y aun cuando se trate de un individuo –como sucedió en el caso Gallardo- aquélla tiene varias atribuciones. Una de ellas, son las denominadas visitas in loco, las visitas en el lugar, para ver las condiciones en las cuales se encuentran.
Una vez que la Comisión evalúa la situación particular o la situación de grupo, hace suya la queja y se sustituye en representación a tu persona o a la del colectivo, como en el caso de Chiapas. Posteriormente, ya ante la Corte Interamericana, de manera contenciosa demanda al Estado.
Si llega a la vía contenciosa, es todo un procedimiento, porque como sabemos, una vez que un Estado signa un tratado internacional, sobre todo en materia de derechos humanos, toda la normativa internacional deviene como en el caso de la jerarquía normativa de nosotros, con un valor determinado; ésa es una forma de integración de las normas, que es la segunda parte del concepto de integración: no vivo yo solo, aislado, sino que hay otro tipo de normas internacionales o supranacionales.
Es un poco el caso de lo que está sucediendo con la Corte Penal Internacional: sabemos que ésta implica un gran paso en materia de protección de ciertos derechos que tiene la humanidad, y ciertos delitos que algunos individuos o colectivos pueden cometer, y que se constituyen de lesahumanidad. En razón de que estos delitos no prescriben, y deben ser necesariamente enjuiciados, como fue, por ejemplo, el ex-tribunal de Yugoslavia, ahí en donde esté quien ha cometido el ilícito o aun donde no esté, que fue el caso de Chile con Pinochet, y la captura por parte del juez Garzón.
Ahí donde lesiona tanto con independencia de que yo sea mexicana o china, ecuatoriana u hondureña, con independencia de dónde haya nacido, lo que está lesionando es la dignidad de cualquier persona que se jacte de pertenecer a la raza humana.
El caso de la Unión Europea, sale de todo el esquema previsto, incluso en los foros multilaterales de comercio, la Comunidad Europea no es más que el resultado del Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Es decir, un Estado en razón de su calidad soberana puede signar un acuerdo en donde desde luego, con fundamento en el sustrato sociológico soberano que le sostiene esta clase de cuestiones de dignidad, tiene que firmarla.
*
Principio de unidad del ordenamiento
Determina que el técnico legislativo debe atender a una serie de principios y directrices fundamentales que le permitan asumir las normas provenientes de las diferentes potestades normativas.
Las más de las ocasiones, la unidad del ordenamiento le corresponde, si bien al diseñador en vía preliminar, una vez que adquieren existencia y plena validez, al operador jurídico con potestad jurisdiccional que es aquél que aplica el Derecho, el que tiene potestad jurisdiccional o al Poder Judicial.
Principio de Unidad estructural.
Se determina en función de la atención que el técnico legislativo presta a la diversidad de normas, valores y principios, la articulación de las fuentes del derecho y una serie de reglas comunes de aplicación e interpretación.
¿Quién aplica las normas? El Ejecutivo. ¿Quién las interpreta? El Poder Judicial, en el sentido más amplio.
Unidad Estructural - Principios Materiales - supremacía.
Principio conforme al cual, el diseño la construcción o la restauración de una norma, debe atender ante todo a los contenidos de la norma fundamental.
Unidad Estructural - Principios Materiales armonía conceptual.
La cual se refiere a la homogeneidad del lenguaje, a la redacción, con base en un lenguaje ordinario de las normas que se integran al sistema.
Debe entenderse que el lenguaje ordinario no es lenguaje coloquial; el técnico legislativo debe evitar introducir en las normas nuevos conceptos, diferentes a los ya existentes; otros con el mismo significado, lo que se denomina homogeneidad conceptual.
Cuando la reiteración implica seguridad jurídica, debemos reiterar en una norma, si no, no debemos hacerlo, porque la técnica legislativa –como sabemos- está al servicio de la seguridad jurídica.
En la medida en que seamos más concretos, más accesibles en la redacción de las normas, implicará mayor grado de seguridad jurídica para los destinatarios.
Por eso se dice que no se debe introducir un concepto a otro que ya se tiene en una norma preexistente; que no se deben utilizar términos que sean diferentes, o sinónimos, para describir algo que es igual, porque eso, en lugar de darme seguridad, puede generar confusión, no al diseñador, sino a quien aplicará las normas: al juez, y puede ocurrir que en el momento de aplicar la norma, la diversidad de términos o de conceptos conduzca a una incertidumbre, ni a incluir conceptos abiertos indeterminados, y sí a incluir conceptos abiertos determinables.
El buen uso del lenguaje no quiere decir que se deba ir y venir por todo el Diccionario de la Real Academia, sino que, en la medida que se sea más concreto y se tengan ideas más claras, se sabrá expresarlo, no sólo de manera oral, incluso también escrita.
En principio, hay que aclarar que esta labor de técnica legislativa no sólo es de los abogados, sino que también debe participar un lingüista, porque todas las normas tienen una carga semántica; cada palabra tiene un peso específico, no únicamente es el significado, sino el significante lo que se debe tomar, y muchas veces, los abogados no somos tan sensibles para poder denotar de manera muy clara lo que decimos.
Una de las reglas de técnica legislativa, es que a cada concepto le corresponde un contenido, no más, porque si a un concepto le damos varios contenidos, en principio, el contenido que nosotros le demos está en razón directamente proporcional al objeto del cual se está trabajando como norma, o en torno al que se está desarrollando un contenido normativo, más precisamente.
Se debe ser muy puntual en eso: un concepto para los efectos de este objeto debe tener este contenido, deben ser unívocos, y si hay más de dos contenidos, se dice que hay conceptos abiertos, pero determinables.
La obligación del técnico legislativo es determinar conceptos amplios, pero con la indicación de a quién le corresponde concretar el contenido. Si no se quiere dejarlo abierto, se debe ser lo suficientemente capaz para que a un concepto que tenga diferentes sentidos, se les dé un sentido la norma.
La labor del técnico legislativo no es tan exhaustiva, no es querer comprender todo, porque se tienen otros operadores y aplicadores del derecho, el Ejecutivo, vía administrativa, y el Judicial vía jurisdiccional. Además posee el ejecutivo otras potestades de desarrollo, como es la propiamente reglamentaria.
Hay modalidades en el diseño: cuando se quiere hacer un diseño lo suficientemente completo, y sin mucho margen de confusión, se trata de ser muy exhaustivo; para eso es la ley, para que se pueda pormenorizar; la constitución no es para eso. Por ejemplo, cuando se dice por Ley General de Salud se va a entender… porque la ley no sólo se aplica en relación con la prestación de servicios a un cierto tipo de usuarios, sino también a las cuestiones propiamente de regulación de los derechos y de las obligaciones que el personal de salud puede tener, en sus diferentes ámbitos de prestadores de servicios de salud.
Pero no sólo eso: tiene un contenido de carácter sustantivo, por eso es que cuando el artículo octavo de la Ley General de Salud determina se entiende por Ley General de Salud … un listado, porque son los diferentes ámbitos en los que esa ley tiene una directa incidencia.
Hay otras ocasiones en que, en un solo artículo puede decir: en principio, se entiende por Ley General de Salud aquélla que regula las relaciones … y se acabó.
En materia de técnica legislativa, en razón del tipo de diseño, los dos modelos en los cuales se puede transitar es el de exhaustividad o en el de conceptos abiertos determinables.
Los únicos dos modelos en los que se transita son el de exhaustividad o el de conceptos abiertos determinables, porque cuando se es exhaustivo, aunque en principio no se recomienda, porque puede no contener todos los casos.
El sistema de conceptos abiertos determinables, toda la labor se le deja a la integración y a la interpretación, pero ya depende del sistema.
En nuestro caso, tratamos de ser muy exhaustivos, y pocas veces se juega con conceptos abiertos, y cuando así se hace, es más que nada por falta de conocimientos sobre una materia determinada.
El gran problema que se deriva del ser exhaustivo, es el quedarse en el tiempo, porque las condiciones que tú estás regulando para hoy, se modifican con el tiempo; es decir, lo que estás haciendo es congelar una regulación que a lo mejor después, aun cuando entre el intérprete a integrar y a darle un nuevo sentido, no sea suficiente.
Hay miles de cosas que no hemos regulado porque, no se conoce, y porque queremos ser los abogados quienes forzosamente queremos hacerlo, cuando quienes no detectamos esos problemas somos nosotros.
Un dicho de técnica legislativa: utilizar un mismo término para expresar un mismo concepto; utilizar un concepto para denotar un mismo significado. Debe ser un juego de univocidad: un concepto para un contenido, uno a uno, un término para un concepto, salvo cuando son conceptos abiertos, pero deben ser determinables.
Finalmente, en armonía conceptual, los conceptos deben ser inteligibles, de fácil comprensión. Ya dijimos que uno de los estándares de armonía conceptual, es un lenguaje ordinario; esto es, un lenguaje accesible a los destinatarios.
Se dice que tenemos dos niveles de lenguaje: el lenguaje ordinario o de primer nivel, y el de segundo nivel, que es el denominado metalenguaje, es decir, un lenguaje construido sobre el lenguaje. Metalenguaje es el de los abogados, mientras que, en términos del lenguaje natural ordinario de primer nivel, existe el concepto constitución; adquiere contenidos específicos en relación con la disciplina y se convierte en un metalenguaje.
Ya vimos supremacía y armonía; nos iríamos a las fuentes formales de los principios formales.
Nuestro sistema jurídico, el cual es muy anárquico y carece de homogeneidad, particularmente porque todas las reformas que se han realizado, como programas políticos en la Constitución, no han tenido la mayor sistematización posible. Entonces trata de buscar conceptos que sean lo más afines a nuestro sistema, y que den homogeneidad conceptual.
El técnico legislativo debe atender en su diseño a las fuentes del Derecho, o a las fuentes de producción normativa, a las reglas de aplicación del Derecho y finalmente, a las reglas sobre la eficacia del mismo.
( Anteriormente ya se vieron de los Principios Materiales, la Supremacía y de los Principios Formales las Fuentes del Derecho)
Unidad Estructural - Principios Formales - Integración.
Ya vimos las fuentes del Derecho, y cuál es la diferencia con jerarquía normativa; ahora nos iríamos a integración. La integración tiene el mismo sentido que ya habíamos definido, de que todas las normas deben ubicarse conforme a su fuente de producción normativa y a su jerarquía.
Unidad Estructural - Principios Formales - Integración - Autonomía de los Ordenamientos.
Respecto al principio de Integración de las Normas en razón de la Autonomía el técnico legislativo debe atender en la integración de la norma, esto es, en el diseño, la construcción, la restauración de la norma; a la pluralidad de normas existentes, tanto de carácter nacional, como extranjero (en éste, internacionales o supranacionales).
Debe atender a las normas existentes en su orden jurídico (nacionales y extranjeras y, dentro de éstas, nacionales y supranacionales), eso hace a la autonomía.
Decimos autonomía, recordando que la federación, el ente nacional, los entes estaduales, los entes municipales y la misma autoridad administrativa tienen propia potestad normativa –en algunos casos, formal y materialmente hablando; en otros, solamente material-. En consecuencia, esta integración es en razón de la autonomía de estos entes con dicha potestad.
Debemos integrar formalmente a una serie de normas que provienen de cierto tipo de entes que también elaboran normas. Puede ser que estemos diseñando una de naturaleza federal, lo que no implica –y hasta ahora no se hace- cuál es el impacto que esta norma federal va a generar en las otras de carácter estadual, y que no sólo afectan a la constitución, a las leyes de las entidades federativas, sino también a la normativa municipal; pero además, si esa norma de rango federal, proveniente del Legislativo, contraría o no una norma de carácter internacional, y ya no digamos las constitucionales.
Unidad Estructural - Principios Formales - Integración - Legalidad.
Veamos qué se entiende por legalidad, en técnica legislativa: este principio determina que la norma legal –recordemos que hay normas administrativas o jurisdiccionales- que regula materias sujetas a reserva de ley, debe contener todos los elementos esenciales de esta regulación.
Esto es: si en el Artículo 4º constitucional, ya vimos que la vivienda o la salud están afectadas con reserva de ley, la ley que nosotros diseñemos debe contener una serie de elementos suficientes para regular el contenido constitucional. ¿Como cuáles? Delimitación del supuesto de hecho; determinación de las consecuencias jurídicas, que son los dos elementos esenciales del contenido de una norma.
En lugar de decirle hipótesis, porque la hipótesis normativa en su conjunto tiene esas dos partes: el núcleo propiamente de abstracción, y la consecuencia que se deriva de la concreción de ese supuesto. Entonces, para diferenciarlo, podemos determinar a esta parte genérica como supuesto de hecho, y a la otra, la consecuencia jurídica.
Ya dijimos que en principio debemos ser, si no exhaustivos, sí regular o contener en nuestra ley todas las normas que puedan desarrollar de manera puntual el contenido de una norma de carácter constitucional que esté afectada por reserva de ley.
Segundo punto, los conceptos indeterminados: el principio de legalidad nos obliga a que los conceptos indeterminados que la norma legal utilice deben ir acompañados de precisiones que delimiten su objeto y su sentido.
El técnico legislativo debe atender a si la ley va a atribuir una potestad discrecional, y si es así, su ejecución debe precisarse expresa y claramente.
Podrá es el término discrecional, y siempre, cuando las normas contengan esa expresión, se tratará de competencia discrecional. ¿Qué es la discreción? Es el criterio de oportunidad y pertinencia en la toma de decisiones o en la ejecución de éstas.
En materia de técnica legislativa, el principio de legalidad atiende a si la ley, cuando nosotros la diseñamos, establece o va a establecer excepciones, y si es así, debe determinar éstas clara y expresamente, evitando las excepciones a las excepciones.
Es decir, las decisiones son unívocas, es una excepción al acto o a la persona, pero no se puede exceptuar a la persona, o una excepción de la persona en otra; solamente es una norma, una excepción, una persona o un supuesto.
Cuando diseñamos, para que haya verdadera legalidad, debemos cuidar que las normas que contienen mandatos o prohibiciones, cuyo incumplimiento se sanciona, deben ser precisadas respecto de si se trata de un delito; si las normas que contienen mandato o prohibiciones cuyo incumplimiento se sanciona, son delitos o infracciones administrativas. Se debe diferenciar, ante el no cumplimiento de un mandato o una prohibición, cuándo se trata de una infracción o de un delito.
CUADRO
INTEGRACIÓN DE UNA NORMA.
| 1.- Unidad de ordenamiento | ||||
| 2.- Unidad estructural | Principios materiales | Supremacía
Armonía Conceptual |
||
| Principios formales | Fuentes del Derecho | |||
| Integración | Autonomía de los ordenamientos | |||
| Legalidad | ||||
| Jerarquía | ||||
| Eficacia Aplicación e interpretación de normas | ||||
| 3.- Unidad de tiempo | Continuidad
del ordenamiento
Vigencia temporal |
|||
| 4.- Publicidad | ||||
27 DE FEBRERO DEL 2002
RESUMEN
INTEGRACIÓN
Principio en torno al cual el diseño y construcción de una norma debe insertarse conforme a su fuente de producción, a su orden jerárquico y en atención a su naturaleza de nueva norma o de norma transitoria, amén de atender aquellas normas u ordenes jurídicos ajenos al orden jurídico nacional.
1.- Unidad del Ordenamiento.- Determina que el Técnico Legislativo, debe de atender a una serie de directrices fundamentales, que le permitan asumir las normas de las diferentes potestades normativas y su compatibilidad. En muchas ocasiones la unidad de ordenamiento le corresponde si bien en primer término al diseñador, una vez que adquiere existencia y plena validez, le corresponde al operador jurídico con potestad jurisdiccional.
2.- Unidad Estructural.- Se determina en función de la atención que el Técnico Legislativo presta a la diversidad de normas, valores y principios, la articulación de las fuentes del derecho y una serie de reglas comunes de aplicación e interpretación.
Unidad Estructural – Principios Materiales – Supremacía.- Es el principio conforme al cual el diseño, construcción o reconstrucción de una norma debe atenderse bajo los contenidos de la Constitución.
Unidad Estructural – Principios Materiales – Armonía Conceptual.- Se endereza a la homogeneidad del lenguaje, es la redacción con un lenguaje ordinario, el cual no es igual al coloquial. Se debe de evitar introducir nuevos conceptos diferentes a los ya existentes, términos distintos que expresen lo mismo. No se deben incluir conceptos abiertos indeterminados pero sí determinables (Implica seguridad jurídica.)
No se deben modificar nociones generales y que una sola palabra tenga significados distintos en diferentes preceptos, debiendo utilizar el mismo término para expresar el mismo concepto, utilizar el mismo concepto para denotar el mismo significado, los conceptos deben de ser inteligibles.
Unidad Estructural – Principios Formales – Fuentes del derecho.- Determina que el Técnico Legislativo tiene que atender principios formales o fuentes de producción normativa, a las reglas de aplicación del Derecho y a las reglas de eficacia del Derecho.
Unidad Estructural – Principios Formales – Integración - Autonomía de los Ordenamientos.- El Técnico Legislativo debe de atender a la pluralidad de normas existentes en el orden jurídico tanto en el ámbito nacional como en el extranjero.
Unidad Estructural – Principios Formales – Integración – Legalidad.- Determina que la norma legal que regula materias sujetas a reservas de ley debe contener todos los elementos esenciales de esa regulación. (Determinación del supuesto de hecho – determinación de la consecuencia jurídica)
Los conceptos indeterminados que la norma legal utilice deben de ir acompañados de precisiones que delimiten su sentido y su objeto.
El Técnico Legislativo debe de atender, si a la ley se le va a atribuir una potestad discrecional y si es así su ejecución debe precisarse expresa y claramente. Atiende también a sí la ley establece o va a establecer excepciones y si es así debe determinarlas clara y expresamente, evitando las excepciones a las excepciones. No se debe de infringir el principio de igualdad.
Si las normas que contiene mandatos o prohibiciones cuyo incumplimiento se sanciona, deben de ser precisas respecto de sí se trata de un delito o infracciones administrativas. Curso de Técnica Legislativa
Sesión del 28 de febrero de 2002
(Clase 6/6)
Legalidad ya lo vimos, después seguiría jerarquía de esos tres principios, y luego las reglas sobre la eficacia, aplicación e interpretación de las normas.
Respecto a este principio, el técnico legislativo debe atender a la coherencia y a la autonomía de los entes con potestad normativa, con la finalidad de que en la creación o restauración de una norma jurídica no se incurra en contradicciones, repeticiones o lagunas innecesarias.
La labor de interpretación de las normas, de manera generalizada, corresponde a los órganos jurisdiccionales; sin embargo, puede proceder la denominada interpretación originaria o auténtica, por parte del mismo órgano legislativo.
Como sabemos, ha sido excepcional el uso de este tipo de interpretación, para darle sentido a una determinada norma que quizá esté en conflicto ante los órganos jurisdiccionales.
Principio de unidad en el tiempo.
En este aspecto cabrían dos subprincipios: el de continuidad del ordenamiento jurídico, y la vigencia temporal.
Principio de Unidad en el Tiempo -Continuidad del Ordenamiento.
Al respecto de la continuidad en el tiempo, podemos decir que se determina en razón de la temporalidad de las normas que se integran al ordenamiento jurídico, principio de continuidad, cuya vigencia debe quedar claramente determinada tanto en lo que se refiere a su inicio y a su determinación de la vigencia; como a las modificaciones de su contenido.
Las únicas disposiciones finales con que contamos, y en donde insertamos todo lo que implica régimen transitorio de cierto tipo de sujetos, son: vigencia o permanencia de parte de un cuerpo normativo; cuestión de la temporalidad entre la expedición de la norma su publicación y su efectiva entrada en vigor. Eventualmente el legislador puede poner ese periodo de vacancia, de suspensión de la entrada en vigor de una norma ya debidamente promulgada, publicada y publicitada.
Es en los artículos transitorios donde se concreta el principio de continuidad, cuando permite que una norma que ha sido modificada, nos digan cuándo entra en vigor o, en su caso, cuándo termina su vigencia. Los transitorios pueden dejar permanente en una parte, la vida de un cuerpo normativo que ya haya sido derogado, porque hay ciertos sujetos que se mantienen bajo el régimen de la ley anterior, y la ley nueva no surte sus efectos sino hasta pasado determinado plazo.
Hay otras ocasiones en que el transitorio determina también la cualificación del estatus de ciertos individuos, por ejemplo, cuando hablo de estatus, ustedes saben que tratándose de nombramientos, no se procede por ser anticonstitucional, la retroactividad de las normas; esto es, -voy a poner mi caso concreto- si yo fui designada para ocho años como magistrada, y sobreviene una reforma al código, al estatuto de gobierno o, en su caso, al código electoral, y me dicen que me voy, no puedo hacerlo, aunque los señores legisladores digan que sí, jurídicamente yo no puedo, porque aquí procede la retroactividad en perjuicio de su servidora.
Sin embargo, lo que puede hacer el legislador, es un transitorio para salvar mi estatus; es decir, que los magistrados que fueron nombrados en la fecha tal, permanecerán hasta complementar cuatro años, dejándose a salvo sus derechos patrimoniales, resarciéndonos en nuestras percepciones, de los cuatro años que los legisladores no nos dejaron, por su reforma, gozar de nuestra designación, de nuestro nombramiento.
Principio de Unidad de Tiempo - Vigencia Temporal.
Respecto a este principio, podemos decir que comprende las directrices tendientes lograr que los cambios que se producen en el ordenamiento, por incorporación de nuevas normas, modificación de las existentes, derogación, suspensión o nulidad, se realicen con la mayor previsión posible, acompañadas de las denominadas normas transitorias.
Los artículos transitorios deberán contener: entrada en vigor de las normas; los casos en que procede la retroactividad de las normas, que es cuando benefician a cierto tipo de sujetos que se han posicionado en una situación jurídica determinada. Así como los casos en los que procede la irretroactividad, que es cuando va en perjuicio de persona alguna.
Segundo contenido de los artículos transitorios son las modificaciones expresas de artículos. Si ustedes recuerdan, cuando hacen los anteproyectos de leyes, en los artículos transitorios ponemos, una vez publicada, y con la entrada en vigor del presente ordenamiento: quedan derogadas … y listamos una o dos del cuerpo normativo, que tiene vinculación, cierto artículo en particular, con el cuerpo normativo que estamos modificando.
Tercer contenido, normas propiamente transitorias, que son aquéllas que dan paso de una norma a otra.
Normas transitorias relativas a la pérdida de la vigencia en las cuales no solamente paso de este régimen a este otro, sino además, en un artículo específico, tengo que indicar qué pierde vigencia; puede ser un artículo o pueden ser cuerpos normativos relacionados con el cuerpo o la norma que estamos modificando.
La que sigue: pérdida de la vigencia; no solamente paso de este régimen a este otro, sino además, en un artículo específico tengo que indicar qué pierde vigencia: puede ser un artículo o pueden ser cuerpos normativos relacionados con el cuerpo o la norma que estamos modificando.
Un artículo transitorio puede crear o puede estar yendo de un ordenamiento a otro y/o crear un régimen jurídico especial. Un transitorio puede decir este cuerpo normativo pierde su vigencia, y éste es el nuevo que entra a regir, pero puede ser que haya una cuestión intermedia; que haya un artículo específico que me cree una situación de excepción, para decir que esta norma que es general, queda derogada, solamente tratándose de ciertos sujetos.
Principio de Publicidad de las Normas
Por lo regular, entendemos por publicidad solamente el acto de oficialización de las normas jurídicas, que corresponde en su participación, en el proceso de formación de las leyes, al Poder Ejecutivo, no sólo en amplio sentido, de las que expide el Legislativo, sino también el Administrativo.
En el caso de México, lo hacemos a nivel federal a través del Diario Oficial; los respectivos estados o entidades federativas, mediante sus periódicos o gacetas correspondientes. La denominación de Diario Oficial en esta materia, es la más comprensiva a nivel nacional.
Sin embargo, la publicidad de las normas tiene un radio de acción mucho más amplio: no sólo es oficializarlas, sino publicitarlas, dar a conocer -a través de medios no oficiales- la vigencia de las normas.
Este fenómeno de publicidad puede ser ejemplificado a través del caso de la reforma fiscal: los medios de comunicación, en razón de lo bien hecha que estaba, empezaron a darle publicidad y a evidenciar también sus contradicciones. ¿Por qué es importante, no sólo que se oficialicen, sino que se publiciten –en el sentido de publicidad? Porque de esa manera se cumplimenta el principio de seguridad jurídica.
La ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. No toda la gente tiene acceso al órgano oficial, y consecuentemente, si no la conozco, tampoco la puedo cumplir, no estoy obligado en estricto sentido, porque –como es sabido- solamente se queda en un esquema muy restrictivo.
Entonces, el técnico legislativo está obligado, en su momento, a sugerir al operador jurídico que, amén de que las normas sean publicadas oficialmente, sean verdaderamente publicitadas, dadas a conocer en ámbitos no restringidos de la sociedad, porque finalmente los miembros de la sociedad somos quienes cumplimos esas normas.
Los elementos que deben cumplirse en la publicidad de las normas son la publicación –desde luego oficial; que sea inteligible, que se entienda,; que haya difusión inmediata, que sea completa; y que sea exacta.
No obstante que el artículo 72 constitucional da la posibilidad de que aquellos artículos de un cuerpo normativo que hayan sido aprobados se publiquen, y los otros que han sido motivo de contradicción se queden para su posterior aprobación, la parte que ha sido aprobada debe ser publicada de manera completa, y la otra parte, apercibiendo que han quedado en reserva o en discusión otros artículos que integran ese cuerpo normativo.
La publicidad de las normas, en el estricto sentido, es darle la mayor difusión posible, esto es, acceso a todo tipo de público. Aunque no es una carga del Legislativo, sino del Ejecutivo, porque él es quien tiene la carga de publicar, a través de la Secretaría de Gobernación y de la Dirección del Diario Oficial de la Federación.
La calidad de las Normas se refiere básicamente a la claridad semántica; esto es, la práctica del adecuado uso del lenguaje ordinario (ya dijimos que ordinario quiere decir lenguaje natural, no coloquial) y respecto de la claridad normativa, la clara expresión de su condición de norma, de su contenido y de su vigencia.
La claridad normativa abarca tres puntos: clara expresión de su condición de norma; claridad en su contenido y claridad en su vigencia. Cuando digo clara expresión de su calidad de norma, quiero decir que se determina claramente que es una norma constitucional, -esto es, Constitución- que es una norma legal, es decir, que es una ley, que es una norma reglamentaria, un reglamento.
¿Cuál es su calidad de norma? Sabemos que hay muchos entes que detentan potestad normativa, pero no todos tienen la misma calidad. Hay normas constitucionales; normas que son leyes, y dentro de éstas toda la gama que nosotros conocemos: reglamentarias, orgánicas y de materia. Hay otras normas que son propiamente reglamentos.
¿Cuál es su clara ubicación o naturaleza dentro del orden jurídico?, ¿cuál es su contenido?
Respecto a la claridad en su contenido no tenemos esa sana costumbre, salvo que decimos: Ley reglamentaria de los artículos 84 y 86 constitucionales y ya. La materia pocas veces la mencionamos, y cuando lo hacemos, como son dos artículos los que juegan, esto es una expresión de lo que debe ser, 84 y 86, en materia de sustitución presidencial.
¿Qué reglamentaría yo en esa ley? Obviamente un verdadero procedimiento de sustitución presidencial, porque ya vimos que no existe. Qué tengo que hacer, en razón de que nuestros señores legisladores pueden estar en un periodo de receso, y que la llamada a una situación de emergencia para que se erijan en Colegio Electoral puede ser tardada, y el hecho de que no haya un encargado –porque ninguna norma nos dice quién es el encargado del despacho-. Ni la Constitución, ni la Ley Orgánica nos dicen que ante la eventual falta absoluta del Presidente de la República va a entrar en funciones el Secretario de Relaciones Exteriores, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o el Secretario de Gobernación.
Consecuentemente, en razón de que el procedimiento es un tanto tardado por la integración de ambos órganos o, en su caso, de la designación por parte de la Comisión Permanente, implicaría que se generara un vacío de poder y eventualmente puede ser que esto derivara en una crisis constitucional.
Entonces, claridad de expresión en su contenido, si es materia de medio ambiente, si es materia de economía, si es materia impositiva, etcétera, y finalmente, claridad de su vigencia, que –ya lo vimos- esta claridad normativa básicamente también se concreta a nivel de los transitorios.
Algunas reglas en materia de claridad semántica:
Uso de lenguaje ordinario, no de tecnicismos jurídicos.
Utilizar conceptos unívocos.
Eliminar ambigüedades; es decir, no generar contradicciones.
Que no se induzca al error; el uso de expresiones sinónimas muchas veces lo favorecen.
Remisión a conceptos ya utilizados en otras normas.
Uso de conceptos intederminados, pero determinables.
Precisión en conceptos que se utilizan para tipificar delitos o infracciones.
Algunas reglas en materia de claridad normativa:
Rango de la norma: si es un decreto, si es una ley, si es una ley orgánica, si es una ley reglamentaria, etc.
Estructura argumentativa homogénea: en la redacción de los artículos debe haber una redacción, un argumento, homogéneos, no dispares.
Por lo regular, la mejor tradición de técnica legislativa, una vez que entramos al diseño de la norma o a construirla, el diseño y la construcción implican necesariamente la redacción. Siempre hay una persona especialista en estilo, que es quien al final revisa todo lo que nosotros hicimos para darle homogeneidad.
Obviamente, esta persona no está separada del trabajo legislativo, aunque nuestro diputado propone algo, y en la Comisión puede ser que sufra modificaciones; lo tenemos que regresar y hacerle las adiciones; pero finalmente, el contenido, y sobre todo, el peso político de la decisión, le corresponde a nuestro legislador.
El contenido de cada norma debe ser completo y exacto.
Orden lógico del contenido de la norma. Por ejemplo, tiene que ir de lo general a lo particular; de lo abstracto a lo concreto; de lo normal a lo excepcional; o sea, la norma debe ser general, solamente caben en ciertos casos de excepción.
Que refleje una estructura formal uniforme:integrada en título de la disposición, preámbulo, después seguirían libros –la división propiamente del contenido-, títulos, capítulos. Éstos, a su vez, se dividen en artículos, divididos en párrafos o parágrafos. Un párrafo puede dividirse en fracciones, lo mismo que el artículo.
Veremos las modalidades, porque puede ser que un artículo tenga un párrafo, y que éste se divida en apartados, en el caso de los artículos 123 y 102 constitucionales, apartado A, apartado B, y cada uno de los apartados es la unidad. El artículo, como unidad básica se puede dividir en párrafos, que es la unidad más natural.
Hay ocasiones, como es el caso del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en que el legislador optó por el sistema de parágrafos. El sistema de parágrafos es el que sigue la legislación alemana.
En otras ocasiones, el artículo se divide inmediatamente en fracciones. En el artículo: La Comisión de Biblioteca tendrá las siguientes facultades: uno …, la partecita que introduce al listado de fracciones se denomina acápite del artículo, cabeza del artículo, porque también puede ser que al título de la disposición se le llame acápite, que es la cabeza de todo el cuerpo normativo.
El artículo, como unidad básica, se puede dividir en párrafos, que es la forma más natural, pero hay ocasiones, como en el caso del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en que el legislador optó por el sistema de parágrafos.
En otras ocasiones, el artículo se divide inmediatamente en fracciones: la Comisión de Biblioteca tendrá las siguientes facultades: Uno. Esta partecita que introduce al listado de fracciones, se denomina acápite del artículo, cabeza del artículo, porque también puede ser que al título de la disposición se le llame acápite, que es la cabeza de todo el cuerpo normativo.
Factibilidad y viabilidad de las normas.
El técnico legislativo se debe ocupar de establecer las directrices necesarias para lograr que las normas sean viables y presumiblemente eficaces; esto es, que verdaderamente se cumplan.
La viabilidad es la propiedad de las normas. Cuando los técnicos las hacemos bien, es la propiedad de las normas de no estar afectadas por un vicio de origen o sobrevenido. Se acuerdan de la invalidez sobrevenida, por un vicio que sobrevenga y que resulte de la imposibilidad real de su aplicación, no sólo en lo jurídico, sino en lo económico y en lo social.
Algunos aspectos que posibilitan la factibilidad y la viabilidad, e incluso la eficacia de las normas:
Las normas contrarias al ordenamiento no deben publicarse. Por ejemplo, el reglamento de energía: si se sabía de antemano que era contrario, que vía reglamento no se puede legislar más allá de lo establecido en la Constitución y en la propia ley, entonces es obvio que esto va a hacer imposible el cumplimiento de la norma.
No deben publicarse normas que susciten sospecha sobre su constitucionalidad o legalidad, siendo previsible su impugnación (lo que estamos viendo actualmente con la Reforma Fiscal)
Debe contemplarse la posibilidad de implementar cuestionarios, ante la necesidad real. Es lo que decíamos de los check list, cuestionarios ex ante y no ex post.
¿Qué debe contener un cuestionario? Si es real la necesidad de la expedición de una nueva norma, o su modificación, derogación y, tratándose de cuerpos normativos, abrogación.
Un cuerpo normativo se integra con una diversidad de normas. Cuando se saca del orden jurídico a todo ordenamiento, se abroga; cuando sólo es un artículo, se deroga. La derogación es parcial, la abrogación es total.
La frontera entre Iniciativa de Decreto e Iniciativa de Ley, es muy ambigua. Se usa indiscriminadamente.
el decreto, casi siempre, se utiliza para modificar un cuerpo normativo. En estricto sentido, dentro de nuestro ordenamiento, las normas constitucionales son arropadas bajo la formalidad del decreto, y sobre todo en lo que hace a su modificación.
Si revisamos el Diario Oficial, notaremos que dice Decreto por el cual se reforma el artículo tal. Decreto por el cual se reforma la ley tal. Éste es un ropaje formal de modificación sustantiva de los ordenamientos, la mejor técnica legislativa que pueda haber.
Es una formalidad, porque hay decretos legislativos y hay decretos ejecutivos; entonces, también ahí se debe tener mucho cuidado.
El cuestionario debe también anticipar si existen previsiones en el programa de gobierno sobre la materia.
Cuáles son los objetivos a alcanzar con la expedición de una nueva norma.
Cuáles son las repercusiones económicas y presupuestarias, no sólo de la expedición, sino sobre todo de la implementación y funcionalidad de lo que se está creando. Por ejemplo, los costos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos nunca se hace.
Cuáles pueden ser los posibles efectos sobre la aceptación o rechazo, no sólo por los agentes sociales, sino además por las organizaciones representativas, ONG’s, por ejemplo, grupos de presión que están muy de moda.
Reglas de redacción
Se debe redactar una norma:
De lo general a lo particular.
De lo abstracto a lo concreto.
De lo más importante a lo menos importante.
De lo normal a lo excepcional.
De lo sustantivo a lo procesal: primero confieres derechos y obligaciones, y después se dan los mecanismos para proteger esos derechos o para exigir el cumplimiento de las obligaciones, desde luego dentro del ámbito netamente contencioso.
Se debe redactar el texto o el cuerpo ya propiamente, de manera jerárquica y ordenada, evitando lagunas. En ese sentido, debe contener:
Objeto y fin. Cuál es el objeto de la disposición y cuál es la finalidad de ésta.
Ámbito de aplicación de la norma. De esto entendemos ámbito personal y espacial, básicamente, porque la temporalidad, como sabemos, está en los transitorios.
Los abogados sabemos que hay tres ámbitos: personal, espacial y temporal. En este caso, cuando se están redactando los artículos, tenemos que apreciar el personal y el espacial. Si es del Distrito Federal, si es Federal, si solamente es estadual.
Deben desarrollarse –en ese orden-: objeto y fin; ámbito de aplicación; definiciones o conceptos. Por ejemplo, Se entenderá por Semarnat esto y lo otro; Se entenderá por cesión de derechos …, etc. Definiciones y conceptos.
Normas de organización y configuración de instituciones, es decir, qué organismos participan y como lo hacen en el caso de la Ley de Planeación: todas las entidades de la administración pública deberán participar, o el Poder Legislativo, a través de estas nuevas direcciones generales que se han creado de enlace legislativo para monitorear cómo se desarrolla cierto tipo de iniciativas, no sólo en el Ejecutivo, sino también en el Judicial.
Normas atributivas de derechos y obligaciones; deberes y potestades, y de prohibiciones o limitaciones.
Infracciones y sanciones.
Disposiciones procedimentales.
Disposiciones finales, que en nuestro caso son las transitorias.
Eso es a lo que se denomina estructura sistemática o estructura material, desde las reglas de redacción, incluyendo lo que se refiere a utilización de signos de puntuación, sintaxis, ortografía, sinonimias, polisemias, etc., lo cual ustedes ya tienen en sus materiales.
Pasemos ahora a la parte lógico-formal de las normas:
Título o nombre de la disposición, que debe contener: A) Denominación sustantivizada, con nombres propios; por ejemplo: Ley General del Equilibrio y Protección del Medio Ambiente. B) Correspondencia con el objeto de regulación y C) Clase de la disposición, que es la condición que tiene la norma.
Preámbulo, cuando es un proyecto de ley, se denomina exposición de motivos. Cuando se formaliza, adquiere la denominación de preámbulo.
Los elementos que debe contener el preámbulo o, en su momento, la exposición de motivos son: a) antecedentes, b) desarrollo de la función y c) emplazamiento, esto es, ubicación de la norma, emplazamiento de la disposición, desarrollo de la función y emplazamiento de la disposición en el ordenamiento jurídico y su relación con aspectos extrajurídicos.
Contenido del cuerpo normativo, es el desarrollo general qué está conteniendo en diversos artículos todo el cuerpo normativo.
Materias relacionadas.
La clasificación en libros solamente se da cuando son cuerpos normativos muy amplios. Ésta es una forma de sistematización del contenido de una norma; es lo mismo que todos hemos elaborado: tesis de grado, de licenciatura, de especialidad, de maestría, de doctorado, y sabemos que también hay una ordenación lógica de nuestro contenido. Yo, metodológicamente, podría decir que esto es la ordenación lógica de un cuerpo normativo, como el Código Civil, en el que tenemos la necesidad de hacer subdivisiones en términos de libros. Pero si no hay necesidad de ellos, nos vamos con los títulos, cuya unidad de división es el capítulo.
Hay una regla de oro y de metodología, o de ordenación lógica del contenido: nunca puedo poner libro primero, título primero y no un título segundo, ya que siempre, los elementos mínimos de división de una unidad son dos. Entonces, por una cuestión de lógica, si tengo un libro primero, debo tener un título primero y un título segundo; si tengo un título primero, debo tener un capítulo primero y un capítulo segundo. Si tengo un capítulo primero, no puedo tener sólo un artículo o dos, sería ocioso. Esto es una forma de poder integrar de manera mas sistemática todo el contenido.
Se dice en principio que todo lo que son libros, títulos, capítulos, van escritos con números romanos. Nosotros estilamos poner capítulo primero, todo con letra, y no hay ningún problema. Hay otras ocasiones en que, dentro de la sistemática de la técnica legislativa que tenemos, en lugar de poner capítulo primero, ponemos capítulo I; es una cuestión de estilo de quien diseña la norma, y no implica mayor problema, lo importante es que sí haya un grado de diferenciación.
Muchas veces se utilizan los romanos para que si dice capítulo I, en romano, se diferencia del artículo primero, por eso es que se ha optado por hacerlo así, pero es indistinto, en tanto que durante todo el cuerpo normativo ustedes sigan dividiendo de la misma manera, no hay problema, lo que no pueden hacer es ir variando la sistemática de un título a título, de un capítulo a otro.
Siempre deben ser dos partes; por ejemplo, si hay títulos: título primero, que sería parte sustantiva, y título segundo, parte adjetiva. Esto es, darle racionalidad a la misma estructura interna.
Los artículos son la unida básica. La función del preámbulo es dar noticia de por qué surge y por qué se expide la norma, y obviamente los libros, a partir de los cuales es una sistemática.
En principio, un artículo es la unidad básica. En la indicación del artículo hay diversas modalidades, las reglas que hay están bajo el entendido de que siempre, de manera homogénea y uniforme, se utilice de la misma manera. Casi siempre, por ejemplo, se escribe artículo único con letras completas, se reserva en nuestro sistema para los artículos primeros.
En el cuerpo normativo se tienen diferentes modalidades, desde artículo I a artículo primero, con cursivas, y a partir del punto, la letra normal, hasta las altas: ARTÍCULO UNO.
Un artículo se puede dividir a su vez en párrafos, y éstos en fracciones, aunque hay ocasiones en que también lo dividen en apartados. Las fracciones se dividen en incisos. Los artículos pueden dividirse también en apartados.
Después de las fracciones, necesariamente van siempre los incisos. En metodología y en ordenación lógica del contenido, se dice que hay un valor predeterminado de la utilización de números romanos, letras mayúsculas, arábigos, minúsculas e incisos. Siempre un romano tiene mayor valor que un arábigo, y en ocasiones, que una letra.
Cualquiera que sea el orden, se recomienda que un artículo siempre tenga un desarrollo, que verdaderamente se convierta en un acápite, en la cabeza de lo que vamos a desarrollar –acápite viene de caput, cabeza; es la cabeza del artículo-.
Hay artículos en diversas leyes, que en lugar de manejar fracciones manejan incisos, pero esto es por una falta de sistemática, porque realmente no debería suceder así, porque hay un valor predeterminado del orden interno de un cuerpo normativo.
28 DE FEBRERO DEL 2002
RESUMEN
Unidad Estructural – Principios Formales – Integración – Jerarquía.- El técnico Legislativo debe entender la coherencia y la autonomía de los entes con potestad normativa, con la finalidad de que en la creación restauración y modificación de normas jurídicas, no se incurra en repeticiones o lagunas innecesarias.
Unidad estructural – Principios Formales – Eficacia Aplicación e Interpretación de Normas.- La labor de interpretación de las normas de manera generalizada corresponde a los órganos jurisdiccionales, sin embargo puede proceder la denominada interpretación originaria o auténtica por parte del mismo órgano legislativo.
Unidad de Tiempo – Continuidad del Ordenamiento.- Se determina en razón de la temporalidad de las normas que se integran al ordenamiento jurídico, cuya vigencia debe quedar claramente determinada tanto en lo que se refiere a su inicio como a su terminación de la vigencia así como a las modificaciones de su contenido.
Unidad de Tiempo – Vigencia Temporal.- Comprende la formulación de directrices dirigidas a lograr que los cambios que se producen en el ordenamiento por incorporación de nuevas normas, modificación de las existentes o nulidad, se realicen con la mayor precisión posible acompañadas de las normas transitorias.
Contenido de los Artículos Transitorios.- Las artículos transitorios contienen:
Entrada en vigor de la norma, retroactividad o irretroactividad y los casos en los que se procede;
Modificaciones Expresas;
Normas propiamente transitorias;
Perdida de la vigencia, suspensión y en su caso derogación.
Publicidad.- acto de oficialización de las normas jurídicas por el Poder Ejecutivo a través del órgano competente, de las normas sancionadas por el poder con potestad normativa / darlos a conocer a través de los medios no oficiales/
Publicación Oficial;
Que la Publicación sea inteligible;
Que haya difusión inmediata;
Que sea completa y exacta.
Calidad de las Normas.- Se refiere a la claridad semántica, predicar el adecuado uso del lenguaje ordinario y respeto de la claridad normativa, la claridad es expresión de su calidad de norma, de su contenido y de su vigencia.
Claridad Semántica.- Sus características son:
Uso de un lenguaje ordinario;
Utilizar conceptos unívocos;
Eliminar ambigüedades lo más posibles;
No se induzca e error;
Remisión de conceptos ya utilizados en otras normas;
Uso de conceptos determinados pero no determinables;
Precisión de conceptos que se utilizan para tipificar delitos e infracciones.
Claridad Normativa.- Con las siguientes características:
Debe ser claro el rango de la norma;
Debe darse una estructura argumentativa homogénea;
El contenido de cada norma debe ser competo y exacto;
Que la explicación del contenido de la norma tenga un orden lógico;
Que refleje una estructura formal uniforme.
Factibilidad y Viabilidad de las Normas.- Se debe primero establecer, las directrices necesarias para lograr que las nuevas normas, sean viables y además presumiblemente eficaces.
Viabilidad.- Propiedad de las normas de no estar afectada por un vicio de origen o sobrevenido, que resulte en la imposibilidad real de su aplicación no sólo en lo jurídico sino también en lo económico y en lo social
Aspectos relevantes de la viabilidad.- Las normas no deben publicarse cuyo contenido sea contrario al de los ordenamientos, no deben publicarse normas que susciten sospecha sobre su Constitucionalidad o legalidad, siendo previsible su impugnación ha de contemplar la posibilidad ante las necesidades reales de implicación de la aplicación de un cuestionario "exante y no expost"
Que debe contener un cuestionario:
Si es real la necesidad de expedición de una nueva norma o su modificación, derogación o abrogación.
Si existen previsiones en el programa de Gobierno sobre la materia;
Clasificar los posibles objetivos que se pretende alcanzar con la nueva norma;
Cuales son los efectos económicos y presupuestales de la ejecución e implementación en la normatividad relativa.
Cuales con los posibles efectos sobre la aceptación o rechazo no sólo por agentes sociales sino además por las organizaciones representativas. ( ONGs o Grupos de Presión)es
Principios:
De lo general a lo particular
De lo abstracto a lo concreto.
De lo más importante a lo menos importante
De lo normal a lo excepcional.
De lo sustantivo a lo procesal.
Se debe diseñar el texto de manera jerárquica y evitando lagunas de contenido señalando:
Objeto y fin.
Ámbito de aplicación de la norma personal y espacial.
Deben designarse definiciones y conceptos:
Cuando se trate de normas de organización y configuración de institucionales, organización y organismos, intervinientes, en la materia, determinar sus funciones y su competencia.
Normas atributivas de derechos y obligaciones, deberes y potestades de prohibiciones y limitaciones.
Infracciones y sanciones.
Disposiciones procedimentales.
Disposiciones finales
Estructura lógico formal.