
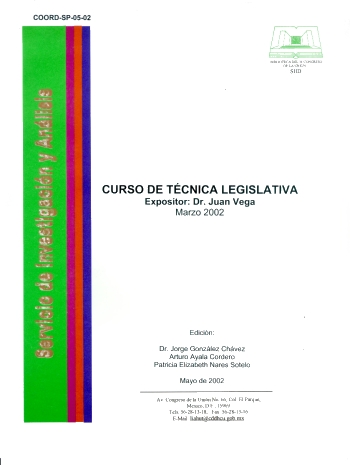 |
COORD-SP-05-02
CURSO DE TÉCNICA LEGISLATIVA Expositor: Dr. Juan Vega Marzo 2002 Edición: Dr. Jorge González Chávez Arturo Ayala Cordero Patricia Elizabeth Nares Sotelo Mayo de 2002 |
Curso de Técnica Legislativa
Presentación
La Secretaría de Servicios Parlamentarios, a través de la Dirección General de Recursos Humanos y el Centro de Capacitación, ha organizado una serie de conferencias a cargo de expertos, con el objeto de difundir sus experiencias en las actividades de apoyo parlamentario.
La presente publicación pretende que tales experiencias sean aprovechadas por todas las personas que no pudieron asistir y para aquéllas que se integren al quehacer parlamentario.
Curso de Técnica Legislativa
Sesión del 5 de marzo de 2002
(Clase 1/3)
Ponente: Dr. Juan Vega. Actualmente, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El tema de esta parte del curso corresponde a la interpretación del Derecho.
Es indispensable tomar en consideración ciertas cuestiones para redactar bien las leyes. Una fundamental que hay que tomar en cuenta al momento de redactar las leyes –aunque son temas de técnica legislativa, a la cual no voy a entrar- es precisamente el interpretar las demás normas dentro del sistema.
En esa medida, la interpretación adquiere una importancia trascendente: cómo puedo interpretar esas otras normas y cuáles son los métodos que tengo para hacerlo. En ese sentido, me voy a dedicar a las cuestiones de los métodos; también a explicar ciertas teorías que nos han mencionado cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos al momento de interpretar el Derecho.
Al abordar las cuestiones de las teorías, es indispensable analizar cuestiones del lenguaje: qué problemática trae aparejada el lenguaje para poder interpretarse, es un tema trascendente dentro de la interpretación.
El objetivo del curso sería tener presente que, no obstante que se puedan llevar a cabo todas las recomendaciones de técnica legislativa, de lingüística y demás, al momento en que se genera esa norma que ya está plasmada, los otros legisladores, la ciudadanía o incluso los jueces, que son el elemento importante que habría de tomar en consideración, generan ciertas dificultades para poder interpretar ese Derecho o esas normas.
Entonces, ¿en qué medida podemos nosotros escapar de esas dificultades que trae aparejadas el lenguaje, para poder hacer la norma perfecta, ideal? A eso me dedicaré yo; trataré de demostrar esos asuntos a lo largo de estos tres días, con cuestiones de métodos de interpretación; de teorías que se han ventilado en torno a la interpretación, en torno a cuestiones del lenguaje y la problemática que traía aparejada, y sobre todo, ver cómo es el lenguaje.
¿Cómo interpretan ustedes las normas? o ¿cómo afrontar este problema de interpretar el Derecho?
El sentir del legislador sería una teoría. Este método nos dice que una de las formas de interpretar es el método auténtico, que precisamente elude la intención que tuvo el legislador al redactar la norma.
Un método auténtico sería una postura viable; qué otras formas tienen ustedes, al momento de leer la Constitución, cómo la interpretan, a un método auténtico el operador jurídico.
Tenemos dos preguntas: cómo son y cómo deben ser un aspecto normativo y un aspecto descriptivo. Habrá unas posturas que nos digan que lo primero que debe tomarse en consideración son las circunstancias sociales, políticas y económicas; en esto no sé si van a estar muy de acuerdo los abogados, por las concepciones que nos han enseñado en el Derecho, ya que se dice que éste no puede manejar tales conceptos: el Derecho es puro, tiene una autorreferencia. En esto choca con la tradición jurídica tradicional, pero yo mencionaré algunos métodos que nos dicen que hay que tomar en consideración las circunstancias particulares.
Con lo que estoy mencionando, estoy planteando los temas que aquí me gustaría abordar. Hay una postura muy clara al respecto, que nos dice que hay algo llamado autoridad, que se denomina Poder Legislativo, y que hay que tener una referencia hacia él, que constituye las intenciones del legislador.
Otros dicen que no es tan importante ese concepto de autoridad, sino tomar en consideración las circunstancias políticas, económicas y sociales de ese momento, incluso de moralidad –moralidad política, si se quiere-.
Hay una postura que afirma que hay que interpretar las normas -incluso las constitucionales- de manera gramatical, lo que significa que el intérprete debe ceñirse a la letra de la ley. Es una postura superada ya en otros aspectos, pero sumamente arraigada en el Derecho Mexicano.
Los juzgadores, en general, tratan de interpretar las cuestiones de manera gramatical, y en ese sentido tratan de desentrañar cada una de las palabras, pero es una concepción sumamente legalista, formalista, de cómo interpretar. Incluso la Constitución.
Hay diferentes tipos de interpretación: judicial, la que lleva a cabo el Legislativo, la popular, etc., pero las actividades que realizan las personas son distintas. Es decir, si el legislador tiene como facultad crear el Derecho; el Judicial, un poco aplicarlo y no crearlo, lo mismo que la administración, porque hay ciertos principios fundamentales, retroactividad y demás. Hay ciertas cuestiones en las que los tres tienen que estar de acuerdo, si no, esto sería un caos impresionante. Si es que suceden este tipo de conflictos, ahí está el Judicial, precisamente para determinar un sentido que se le tiene que dar a esa cuestión constitucional.
El Derecho está muy anclado a los conceptos de autoridad, de autorreferencia, de autosuficiencia, y no quiso, desde hace muchos años, hacer referencia a otro punto de partida de creación del Derecho, que no fuera la jurídica, judicial, con las técnicas propias; pero aparte de las cuestiones políticas que también tenemos en la Constitución, que también se podía entender como cuestiones políticas.
No sé si la Constitución que nosotros queramos sea tener en ella una receta de buenos deseos. Hay que distinguir los siguiente: una cosa es el contenido en la Constitución, y su interpretación, y otra es qué grado de eficacia tiene la Constitución. Ciertamente no lo vamos a poder subsanar con métodos de interpretación, depende de otras cuestiones totalmente distintas; creo que debemos esforzarnos para que esa constitución tenga la mayor aplicación posible. Constantemente ante el órgano judicial se están planteando amparos, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, etcétera.
¿Qué grado de eficacia de la Constitución existe en un momento dado? Si se refiere al aspecto programático o a los derechos sociales contenidos en la Constitución de que no tienen esa eficacia o aplicación plena, estamos de acuerdo; pero eso no nos impide verlo como un ideal. Lo que tenemos que hacer es crear mecanismos para que tengan efectividad esos derechos sociales.
Nosotros celebramos mucho que la Constitución de 1917 tenga ese alto contenido social; pero ya hay otros países que hacen efectiva esa garantía de los derechos sociales; el caso alemán, por ejemplo, que sostiene que es imposible para el Estado llevar a cabo todas las prestaciones sociales; entonces, inteligentemente, ellos han trasladado esas cargas sociales, impresionantes, entre particulares y Estado. Es decir, vamos a garantizar estos derechos sociales de esta forma, repartiéndolo precisamente entre el capital y las responsabilidades que tiene el Estado.
Mi punto de vista es que no nos debemos limitar con que la Constitución es una cuestión de buenos deseos. De lo que debemos ocuparnos es de crear mecanismos para que tengan esa eficacia, y en la medida en que no creemos nosotros esos mecanismos en la Constitución, estamos fallando nosotros más que ella.
¿Qué contiene la Constitución que la hace diferente y que nos imposibilita interpretarla gramaticalmente, o en términos demasiado cerrados? Son cuestiones políticas.
Se me da la pauta para mencionar otro de los métodos de interpretación: tenemos el auténtico; tenemos el mucho más progresista, que es el de tomar en consideración las circunstancias sociales, políticas y económicas; y otro es el sistemático, que hay que tener en consideración, hay que analizar una disposición constitucional, con el resto del ordenamiento jurídico, sobre todo con las materias afines a ese tema que se está interpretando.
Hay que tomarla en su conjunto, no aislada, relacionándola con las demás disposiciones que se relacionen con ella. Sería precisamente otro de los métodos: el método sistemático.
¿Qué contiene la Constitución que la hace distinta? Contiene cuestiones políticas sumamente importantes; cuestiones de moralidad, y cuando me refiero a moralidad no me refiero a cuestiones religiosas, sino a las de los consensos generales que se están generando en una sociedad en un momento dado.
Durkhein dice que hay que llevar a cabo una lectura moral de la Constitución, y es sumamente interesante tomar esto en consideración.
El papel de la Constitución y de la interpretación constitucional ha tenido consecuencias totalmente distintas a las que se contemplaban antes, cuando simplemente se tenía como referencia la Constitución, como el punto de partida en ese orden jerárquico conocido como Pirámide Jurídica Kelseniana, en el que están la Constitución, las leyes ordinarias, las leyes reglamentarias, las normas individualizadas.
Antes, la Constitución se veía como ese punto de partida para ir bajando por los peldaños de la pirámide jurídica; hoy no, hoy juega un papel mucho más importante, por su contenido de moralidad, por su contenido político, y sobre todo por su contenido social.
Ya planteadas las cuestiones que me gustaría abordar en estos temas, voy a hacer referencia a cuáles son los métodos y a explicarlos; cuáles son sus críticas; cuáles son los problemas del lenguaje que trae aparejadas las cuestiones de la interpretación, etcétera.
Me gustaría abrir con una lectura del libro de Zagrebelsky, El Derecho Dúctil, que nos habla de cómo se ha transitado de un Estado de Derecho Legislativo a un Estado Constitucional; cuáles son las características del nuevo Estado de Derecho que estamos viviendo y que traen aparejada una nueva forma de ver la interpretación del Derecho. Zagrebelsky nos dice que, sobre todo en nuestro país, estamos en ese tránsito.
Menciona también que las cuestiones del Estado de Derecho se pueden abordar desde la perspectiva de la ciudadanía; ya no es la autoridad –refiere Zagrebelsky- el punto de partida para definirlo, sino el ciudadano, y se retoma en esa medida la discusión de los fines del Estado, la naturaleza y el contenido de las leyes. La ley, entonces, comienza a ser un instrumento de garantías y no sólo la voluntad del Estado.
En 1904, dice Zagrebelski, un autor -Otto Mayer- empieza a deslindar y a ver cuáles son las características de este Estado de Derecho, vistas desde la perspectiva de la ciudadanía: es necesario que el Estado de Derecho tenga como principal característica la supremacía de la ley sobre la administración; deben existir jueces independientes; necesidad de respetar y hacer cumplir el principio de división de poderes; y, si se respeta este principio, se evita la arbitrariedad.
¿Cuál fue el motivo principal por el que Montesquieu creó la teoría de la división de poderes? ¿por qué dice Montesquieu que habría que fraccionar el poder en tres partes fundamentales? El equilibrio dentro de los poderes, que no existan poderes absolutos, pero teniendo como finalidad ¿qué?. Es una cuestión de pesos y contrapesos, hay que equilibrar el poder, no hay que concentrarlo en una sola persona, pero ¿cuál fue el objetivo, no sólo de Montesquieu, sino de Locke, Harrington, etc.? La libertad del individuo. Por eso son liberales tradicionales, porque se fracciona el poder con un objetivo: garantizar la libertad.
Cómo se realizan todas estas cuestiones en el Estado de Derecho: evitando arbitrariedad, garantizando la división de poderes, la supremacía de la ley sobre la administración, cosas independientes. La principal herramienta para garantizar esto, para llevarlo a cabo en la práctica es la ley.
Este Estado de Derecho es netamente legislativo; todo se realiza a través de la ley, todo es a través de la legislación.
En ese sentido se establece un principio importante: el de legalidad, que consiste en –hago referencia a la cita textual que menciona Zagrebelsky-: El principio de legalidad es la idea de la ley como acto normativo supremo e irresistible al que no es oponible ningún derecho más fuerte, independientemente de su forma o su fundamento.
Hay ciertas cuestiones que embonan aquí perfectamente: el fuerte contenido de la legislación, o el ver a ésta como elemento principal; el principio de legalidad y una postura monista en torno a la producción jurídica. El Estado de Derecho tradicional o legislativo también tuvo como principal característica y obligación el eliminar los otros derechos que estaban compitiendo con él, por ejemplo, el derecho canónico, el derecho natural, o ciertos derechos especiales o particulares.
Hoy en día se está discutiendo en las sociedades contemporáneas, multiculturales y pluriculturales, la necesidad de respetar otros derechos, por ejemplo el derecho indígena, o ciertos derechos especiales, y ya pasa a ser de una postura intolerante a una por lo menos tolerante, y a la necesidad de discutirlo, no de aceptarlo.
Un autor, Santi Romano, nos dice que hay Derecho cuando se generan dos características principales: un orden jurídico y un orden establecido, un orden jurídico establecido. Si ese orden establecido genera ciertas normas, esas normas ya pueden tener la característica del Derecho. Entonces, ahí ya entraban muchos grupos especiales, muchos grupos en ese sentido, sumamente elitistas, con sus propias normas, con sus propios reglamentos: el Clero y el Derecho Natural -aunque fuera en sentido laico-.
Hay una postura muy fuerte que nos dice que hay cierto Derecho Natural que no tiene nada que ver con las iglesias, que son esos principios morales; incluso que ellos pueden eliminar que su fundamento sea Dios, si no son ciertos consensos generales y ese Derecho Natural trata de prevalecer sobre el Derecho Nacional o el Derecho Interno.
¿Qué consecuencias trae aparejadas ese Estado de Derecho Legislativo? Una, que considero que la seguimos viendo en el Derecho Mexicano, y que reduce el amplio, rico y nutrido contenido del Derecho a la Ley, se identifica el Derecho con la Ley, por eso es el Estado de Derecho Legislativo, mismo que Zagrebelsky considera que ya está cayendo.
Todo está dentro de la Ley, todo se tiene que contemplar con leyes reglamentarias, y entre más grandes sean éstas, mejor. Por eso tenemos esas impresionantes redacciones de los artículos de la Constitución, y esos códigos civiles tan grandes.
Después criticamos un poco esta idea formalista del Derecho, a la que muchos denominan positivista, aunque no lo sea; deriva de la cuestión de una escuela dentro del Derecho, llamada exégesis –sobre todo francesa-, donde se tiene esa excesiva concentración en la Ley y en los códigos.
Menciona Zagrebelsky que este Estado de Derecho Legislativo tiene ciertas características: la legalidad impresionante; concentrar el poder político en las manos de los legisladores; centralización del poder político; supremacía del Legislativo, y que la Ley es la fuente por excelencia del Derecho, con esta expedición constante de leyes reglamentarias, y no la interpretación.
En este nacimiento del Estado de Derecho Legislativo, hay dos posturas totalmente distintas –según Zagrebelsky- con las que podemos estar de acuerdo: en la Europa Continental se generaron consecuencias distintas con el Reichstat alemán, a diferencia del Rules of Law inglés.
Las principales características del Rules of Law eran garantizar la libertad de los individuos, pero el Parlamento se veía como un defensor de derechos, como un defensor de justicia con ciertos principios importantes, y no la persona que tenía que estar expidiendo leyes constantemente.
El Rules of Law también tiene un origen mucho más jurisdiccional que legal, y esto después nos puede traer la conclusión de que las dos famillias, la romano-germánica y la anglosajona, o del Common Law, se están acercando.
Una diferencia entre el Rules of Law y el Reichstat, es que aquél tiene un origen mucho más jurisdiccional: el Parlamento, que no es solamente un parámetro para ver las cuestiones de justicia, sino una autoridad importante que asesora las enmiendas y comentarios de las cuestiones y de las decisiones judiciales.
Otra característica del Rules of Law es que en la creación del Derecho hay que tomar en consideración esos valores importantes y hay que trabajar conjuntamente el aspecto legislativo con el judicial, que tienen una finalidad muy importante: garantizar la libertad de los individuos.
En el Rules of Law no se trata de que el Legislativo simplemente tenga el poder político y la decisión final en torno a las discusiones políticas, hay que trabajar conjuntamente con el Judicial para garantizar sus valores. Algo totalmente distinto sucede en el Reichstat. Zagrebelsky menciona como característica de éste que el legislador decide prácticamente de manera unilateral, porque él concentra el poder político.
En el Reichstat se piensa en derechos universales y atemporales; en la necesidad de expedir esos grandes códigos, esas grandes manifestaciones de la obra legislativa; en el Rules of Law no se piensa tanto en derechos universales y atemporales, sino en experiencias concretas: el legislador expide pautas generales, pero quien va a pulir esta obra y le va a dar sentido son los órganos de aplicación del Derecho. El Reichstat no; trataba de expedir esas normas absolutas, generales y atemporales.
Entonces, uno trabaja de lo particular a lo general –el Rules of Law inglés-, con las cuestiones judiciales, y otro trabaja sobre todo de las cuestiones generales para abajo –el Reichtat alemán-.
En ese sentido, yo mencionaba hace unos instantes cómo las dos familias ya se están juntando, porque es una de las características del Derecho contemporáneo, y así lo va a mencionar Zagrebelsky en su momento, que hay que tener presente esta labor de aplicación del Derecho y no sólo la labor de creación de éste; y cómo los tribunales contemporáneos y los constitucionales tienen un papel mucho más activo en Europa, y éstos ya se están acercando a un papel similar a lo que juegan las cortes en los sistemas norteamericano, inglés y demás.
No es que una familia tuvo la razón y otra no; también en Estados Unidos y en Inglaterra están expidiendo códigos de manera impresionante, cuando antes eran enemigos de ellos.
Después entramos al tema de la Suprema Corte de Justicia, pero sí, ahorita está teniendo un papel importante, aunque hay algunas cuestiones qué observar en torno a ella.
La Suprema Corte de Justicia quiere funcionar como tribunal constitucional, y no creo que en estos momentos pueda fungir como tal; tendría que delimitar muy bien cómo va a interpretar y demás, porque a veces hace interpretaciones muy progresistas del Derecho, pero a veces otras sumamente formalistas, y entonces hay ese vaivén del progresismo, pero también las cuestiones formalistas del anatocismo u otras, dejan muchas dudas que se tienen que definir bien la Corte.
Si bien las supremas cortes de justicia se definen por tiempos, y sus integrantes tienen que definir cómo la Suprema Corte quiere interpretar, a veces juega a la manera antigua, y a veces es muy progresista, tiene sus dudas, pero quiere ser un tribunal constitucional. No sé si se va a implementar esa idea en México, porque tribunal constitucional se refiere a que la Suprema Corte de Justicia, o el tribunal constitucional, se dedique netamente a interpretar la Constitución.
Ahora la Suprema Corte de Justicia, con un artículo como el 14 constitucional, ve muchas cuestiones de legalidad, porque las resoluciones judiciales deberán ser conforme a la letra de la ley aplicable que, según este artículo, genera cuestiones de legalidad para determinar si tiene razón el Código Civil, o qué interpretación de éste o del Código Fiscal tiene. Son cuestiones de legalidad.
Si se va a analizar algo del Código Civil, un tribunal constitucional, precisamente porque es inconstitucional, se dedica netamente a las cuestiones constitucionales, y no a las de legalidad, en términos muy llanos y sencillos.
¿Qué pasa? Que la mayoría de los tribunales constitucionales tienen un papel muy importante qué jugar en las transiciones democráticas, porque son las instancias que resuelven las controversias políticas de la sociedad, que se están generando en esas transiciones.
El libro de Gustavo Zagrebelsky es muy paradigmático, sobre todo en nuestro contexto. Se llama El Derecho Dúctil, Il Diritto Mite es el título original en italiano, y la traducción es de Marina Gazcón, Editorial Trotta. Es un libro muy bueno para ver los cambios constitucionales contemporáneos.
El Derecho Dúctil es muy interesante para ver los cambios constitucionales, y sirve como punto de partida para las discusiones en torno a la interpretación, ubicados dentro de los cambios que ya se han generado en el ámbito constitucional.
La otra cuestión que menciona es que estamos en un tránsito del Estado de Derecho Legislativo, hacia el Estado Constitucional, pero hay ciertas características que le dan un sentido novedoso a éste.
El Estado de Derecho Legislativo que he estado mencionando tiene ciertas características: la cuestión del fuerte énfasis hacia el Legislativo, la división de poderes era indispensable para garantizar la libertad y para evitar la arbitrariedad, y menciona Zagrebelsky que el Estado de Derecho Legislativo se puede abordar desde dos perspectivas: desde la autoridad y desde el ciudadano.
Dentro de la explicación del Estado de Derecho, desde la perspectiva ciudadana, se generaron dos concepciones: el Rules of Law inglés, y el Reichstat alemán. El primero, mucho más comprometido con las cuestiones de los valores y de la interpretación generada no sólo en el Legislativo, sino también en el Judicial; y el segundo, mucho más parecido al nuestro, que guarda un fuerte énfasis en los aspectos legislativo y legal.
Una característica del Estado de Derecho Legislativo es su principio de legalidad, y menciona Zagrebelsky que éste puede asumir dos vertientes en torno al papel que juega la administración.
Esas dos vertientes son: una concepción que sostiene que la administración, el Poder Ejecutivo, se encuentra predeterminado por la Ley. Al momento en que esto sucede, la ausencia de leyes o las lagunas que en un momento dado se pueden vislumbrar al respecto de la actuación de la administración, genera una imposibilidad de la administración para actuar.
Hay otra concepción de cómo entender la administración o el Poder Ejecutivo, que nos dice que está predeterminada por la Ley; si ésta no menciona absolutamente nada de lo que pueda o no hacer la administración, entonces ésta se encuentra paralizada para llevar a cabo ciertas acciones. Otra concepción dentro del Estado de Derecho Legislativo en torno a la administración, es que la ausencia de leyes implica la posibilidad de que aquélla persiga sus fines libremente.
En una de ellas, si no existe disposición al respecto, la administración no puede actuar; en otra concepción del Estado de Derecho Legislativo, la ausencia de leyes no congela la actividad de la administración, sino que le da la pauta para perseguir libremente su finalidad.
No obstante que existen estas dos vertientes, ambas coinciden en que todas las actividades que lleve a cabo la administración deben tener una relación con la protección de los derechos de los particulares, sobre todo con la libertad y la propiedad. La coincidencia es que, aunque la administración pueda actuar libremente sin leyes, o pueda o no actuar en caso de que no exista, todas las actividades de la administración tienen que estar encaminadas hacia la protección del individuo, sobre todo de su libertad y de su propiedad.
Existen estas dos visiones en torno a la administración, y vemos que existe una limitante en torno a ésta y a la legislación: ¿cuál es el papel que juegan los particulares en este Estado de Derecho Legislativo? Mientras que la administración debe regirse por las leyes, en cualquiera de las dos vertientes, los particulares actúan libremente, en tanto no se traspasen los límites de la Ley. Es precisamente un límite –menciona Zagrebelsky- externo. Todo lo que no esté prohibido en la legislación, está permitido para los particulares.
Es decir, mientras existe en ese Estado de Derecho Legislativo -y tiene que sonar algo similar a lo que sucede en nuestro país con los principios liberales tradicionales- en tanto que la administración debe regirse por la Ley, siempre sujeta a ella, el particular tiene una libertad en caso de que la Ley no manifieste disposición concreta.
¿Cuál es el matiz con el papel de la administración? Que en un aspecto la administración está totalmente congelada por la legislación, que es una concepción similar a la que tenemos nosotros; y en otro, la administración tiene que estar contemplada en la Ley y en caso de dudas, puede actuar libremente con sus fines.
Esta segunda vertiente puede parecer mucho más laxa, libre, y no obstante, puede perseguir los fines que deben estar encaminados a la libertad y a la propiedad de los individuos. Ése es el papel de la administración, mientras que el de los particulares es que en caso de que no exista disposición en contrario, yo puedo hacer lo que me plazca libremente, porque se trata de garantizar en los estados de derecho legislativo lo principal: la libertad y la propiedad de los individuos.
Es una especie de límite externo que tienen los particulares, mientras que la administración está sumamente arraigada a las cuestiones de la legislación en este principio de legalidad.
De esto podemos extraer que, para el Estado de Derecho Legislativo, una de las cuestiones fundamentales que se deben salvaguardar es la libertad de los individuos. Por eso se manifestó el principio de división de poderes, con Montesquieu, Locke, etc.
Mencionamos que todo gira alrededor de la Ley, del principio de legalidad en este Estado de Derecho Legislativo. Son características de la Ley, a través de las que se van a plasmar todos los ideales de éste: ser general, abstracta, impersonal. Coercitiva sería una característica de la norma jurídica; es una confusión terrible que se ha generado en el Derecho Mexicano de cómo se distinguen las normas jurídicas de las morales, unas son coercitivas, mientras que las otras no; otras son autónomas, otras heterónomas, etc., y por eso el Derecho Mexicano se ha lanzado a decir que Derecho y Moralidad no tienen absolutamente nada que ver.
Grave error, porque el hecho de que se defina cuáles son las características de cada una de las normas, sean jurídicas o morales, no se sigue que no tengan relación entre ellas, pero es una falacia de non sequitur, no se sigue. Se suele distinguir entre las normas jurídicas y las morales, pero eso no lleva a que no tengan relación el Derecho y la Moralidad.
Regresando a la lectura de Zagrebelsky, dos de las características de la ley es que son leyes generales y leyes abstractas; todo esto dentro del contexto del Estado de Derecho Legislativo. Es algo natural que se mencionen tales características; tiene que ser una consecuencia necesaria de un principio como el de la división de poderes: hay que dividirlo, fraccionarlo, para garantizar la libertad, y junto con la bandera de la libertad, de estos liberales tradicionales, estaba íntimamente ligada otra concepción interesante: la igualdad ante la Ley.
Si tenemos como principal parámetro la igualdad ante la Ley, es lógico suponer que las leyes deben tener las características de generalidad y abstracción.
Si empezamos a expedir leyes particulares, en dónde está la bandera de la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley; entonces es una consecuencia necesaria. En este contexto, creo que se deben entender esos postulados liberales.
Podemos entender la generalidad de la Ley, en términos de su expedición, porque es general, y ya serán –esto dentro de la mentalidad liberal tradicional- la administración o los jueces, los encargados de aplicarlos a los casos concretos de individualizar esta ley general; pero el que concentra el poder de dictar estas leyes generales es el legislador.
No obstante, en esta mentalidad liberal tradicional tiene este poder la posibilidad de expedir leyes generales, pero como no se puede concentrar todo el Derecho en una sola mano, el encargado de aplicarlo en los casos concretos ya no va a ser el legislador, sino el Judicial o la administración.
El carácter abstracto de las normas obedece a otro principio importante dentro de la mentalidad liberal tradicional: que no podemos en ningún momento fijar, por cuestiones de certeza y de seguridad jurídica, supuestos de hecho específicos para cada uno de los asuntos que se puedan generar.
La Ley no puede en ningún momento manifestar supuestos de hecho -que son las hipótesis que se van a actualizar por parte de los actos de los ciudadanos- para que esa ley tenga algún nacimiento, alguna actividad; yo no los puedo estar manifestando constantemente, día tras día.
La Ley, para garantizar cierta certeza, cierta seguridad jurídica, cierta regularidad en la conducta de los individuos, tiene que plasmar supuestos de hecho que sean generales, para todo tiempo y para todo lugar, para garantizar ese equilibrio dentro de la sociedad en un momento dado.
El Derecho o la mentalidad tradicional en ningún momento pueden decir: sí, yo respeto principios como la libertad, la igualdad y la seguridad jurídica, que son las banderas que ellos sostienen. Pero qué seguridad jurídica se va a generar si yo estoy mencionando constantemente diferentes supuestos de hecho. No. Lo tiene que mencionar en términos generales y abstractos, precisamente para que esto tenga alguna vigencia en un plazo prolongado, y dé esa certeza.
Para Segrevelsky, estas dos características de la Ley, de la legislación y del Estado de Derecho Legislativo trajeron como consecuencia la hegemonía de la burguesía, representada en las Cámaras. Es precisamente esta supremacía legislativa que les acabo de mencionar, y dejaba en un segundo nivel al Ejecutivo y al Judicial.
¿Qué mencionaba Montesquieu en su libro, sobre la división de poderes? Le dedicaba un apartado impresionante a las labores del Legislativo, y cuando llegaba al Judicial mencionaba: De los tres poderes, el de juzgar es casi nulo. ¿Qué es el juez, de acuerdo con este autor, en su libro El Espíritu de las Leyes? Es la boca que pronuncia las palabras de la Ley.
Si aludimos al antecedente inmediato de la creación de la división de poderes, John Locke, en sus ensayos sobre el gobierno civil, no mencionaba un poder judicial, sino uno federativo.
Les menciono cómo existe este fuerte énfasis en el Legislativo y no en los otros dos poderes, sobre todo en el Judicial, que se coloca en un segundo plano; lo más importante es la expedición de las leyes, y esas leyes perfectas, generales y abstractas.
Pensaron que con eso se iba a garantizar la libertad, la igualdad y la seguridad jurídica de las personas. Vamos a ver cómo esto ya no sucede en el Estado Constitucional.
Si bien las leyes son generales y abstractas, y el liberal tiene como principal parámetro la libertad, la igualdad y la seguridad jurídica, una de las características indispensables de este Estado de Derecho Legislativo es la necesidad de darle al sistema jurídico unidad y coherencia. No obstante, las leyes son generales y abstractas, y hay que garantizar ciertos mecanismos que nos proporcionen una coherencia del sistema jurídico.
Si en el sistema jurídico el Legislativo puede tener una interpretación de este principio constitucional, el Ejecutivo otro y el Judicial otro, vamos a tener un sistema jurídico verdaderamente caótico. Entonces, hay que darle cierta unidad y cierta coherencia. Tenemos que llegar finalmente a una persona que nos va a determinar qué se debe entender por esto, y hay que establecer el sentido de este principio constitucional a lo largo de cierto tiempo.
Va a cambiar, pero por lo menos proporciona certeza por ese tiempo o ese lapso. En ese sentido, la idea liberal también generó sus propios mecanismos de cómo darle coherencia, certidumbre y unidad al orden jurídico.
Curiosamente, cada uno de estos postulados vuelve a hacer referencia al papel del legislador. Por ejemplo: ¿cuáles principios tenemos para declarar la invalidez de ciertas normas, dentro del proceso de aplicación del Derecho? Tenemos uno, por ejemplo, que nos dice que la ley especial deroga la ley general; tenemos otro que nos dice que la ley posterior deroga la ley anterior, y así tenemos varios principios que los operadores del Derecho manejan para declarar una ley como inválida, y dejar otra ley en su plena validez.
Todos estos mecanismos se fueron creando para darle unidad y coherencia al sistema jurídico, porque se pensó que el Legislativo, en su impresionante función de expedir normas y leyes, tenía algunas contradicciones que se resolverían con ciertos mecanismos que se establecieron y fijaron en un momento dado.
La mentalidad tradicional liberal, sobre todo en su vertiente francesa, con la exégesis, dijo que de los tres poderes, el de juzgar es casi nulo y se le dio una importancia impresionante al Legislativo. Fueron varios los mecanismos que limitaron el papel del Judicial y el del Legislativo; en el caso del Ejecutivo siempre se manifestó como la necesidad de establecerle límites muy precisos, contemplados en la Constitución y en la legislación.
Para que la ley tenga esa importancia, al Judicial lo voy a limitar en el sentido de cómo tiene que interpretar y aplicar de manera mecánica; es decir, que el juez tendrá que aplicar, como regla general, el Derecho, sin ninguna valoración de su parte. En caso de que exista la necesidad, porque es dudosa la redacción de la ley, lo voy a sujetar a ciertos mecanismos, ciertos métodos: uno, la necesidad de que él tenga que hacer referencia a la letra de la ley, a su aspecto gramatical. Otro, en el caso de que la letra gramatical no sea importante, entonces que haga referencia a mi intención, etc.
Existieron estas formas de limitar el papel del Judicial y el del Ejecutivo, y la obra perfecta era la generada por el legislador y el que debía tener la necesidad de su coherencia en las leyes.
Se pensó en muchas ocasiones que la legislación lo podía todo, incluso por encima de las constituciones, porque la ley es el ejemplo más claro de la perfección jurídica.
Por ejemplo: ¿por qué tuvimos nosotros por mucho tiempo las reglas de la interpretación del Derecho en un Código Civil? o ¿por qué todo mundo hacía referencia, en caso de dudas y lagunas del Derecho, a los ordenamientos civiles?
Todo se plasmaba en las cuestiones civiles, las cuestiones laborales, en las cuestiones familiares ya se han ido desprendiendo de los códigos civiles en cada una de las materias específicas, pero ¿por qué teníamos todo en el Código Civil?
Una de las características importantes de esto fue precisamente la influencia de un código, como el Napoleónico, de la exégesis, donde se pensó que la obra maestra es el código, incluso por encima de la Constitución.
Han escuchado a muchos maestros que dicen: el que no sabe Derecho Civil, no sabe Derecho; el que no sabe obligaciones civiles, no sabe Derecho; el que no sabe contratos, no sabe Derecho. Se piensa que todo gira alrededor del Derecho Civil, de sus contratos, de sus obligaciones, de los términos que están plasmados en los códigos civiles. Ésta es la fuerte influencia codiguera que tenemos, de una postura como la exégesis y del código de Napoleón. Todo gira en torno a la ley y a la legislación.
Menciona Zagrebelsky que esto embona perfectamente con una corriente dentro del Derecho, denominada positivismo jurídico. No me gustaría entrar a las escuelas dentro del Derecho, pero se piensa que la corriente que abraza estas ideas del Estado de Derecho Legislativo es el positivismo jurídico.
No estoy de acuerdo con Zagrebelsky en ese sentido, porque no se puede caricaturizar al positivismo en cuanto al formalismo, pero en fin. También menciona que esto embonó muy bien con el iusnaturalismo.
Las características del Estado de Derecho Legislativo creo que embonan perfectamente con muchas de las cuestiones de nuestra tradición jurídica. Esta idea del legislador, esa idea de los códigos, esta idea del Poder Judicial que juega un papel limitado, esta idea de la interpretación e incluso aplicación mecánica, esta idea de las libertades, esta idea de que el Estado con el monopolio de producir normas jurídicas… como que suena familiar el Estado de Derecho Legislativo en términos de lo que menciona Zagrebelsky.
Pasamos ahora al Estado Constitucional. ¿Qué pasa hoy en día en los estados contemporáneos? Dice Zagrebelsky que estamos ante la presencia de un cambio sumamente importante de ruptura de paradigmas, cuyas características son que la ley ya no es el principal parámetro a tomar en consideración dentro del Derecho. La legislación ya no es lo más importante; lo más importante hoy en día son las constituciones, pero entendidas en otro sentido, no como el nivel superior de la pirámide jurídica, de la estructura jurídica.
La importancia de la Constitución era antes formal de: ¿en qué medida tienen importancia estas leyes?, en la medida en que se relacionen con el peldaño superior de la pirámide.
En la medida en que la Constitución autorice la expedición de esa norma o no; en la medida en que tenga referencias hacia esas leyes ordinarias, medidas reglamentarias. En esa medida tiene importancia la Constitución, en que tenga y contemple ciertos principios políticos, morales, económicos, sociales y cualquier cosa que no coincida con esos principios, lógicamente se deberá declarar inconstitucional inmediatamente.
Pero la importancia no es formal, sino material; naturalmente esto genera una discusión impresionante de cómo se deben interpretar esos principios morales, políticos y económicos.
La ley entonces es importante, siempre y cuando esté en constante comunicación –por decirlo de alguna forma- con el contenido moral, político y económico de esos principios constitucionales. Esa importancia material y no sólo formal sería una de las características; la ley está sujeta, subordinada a ese nivel superior, sobre todo a ese nivel superior, moral, político, económico, contenido en la Constitución.
Otro de los cambios importantes que sufre el Derecho en ese Estado Constitucional, consiste en la doble función de la administración; por eso aludía a la doble función de la administración o de la ley frente a la administración. Dice Zagrebelsky que, hoy en día, ésta realiza funciones mucho más importantes, funciones de gestión directa de intereses públicos, y que se maneja en términos y con parámetros empresariales de eficiencia, algo que no sucedía en el Estado de Derecho Legislativo.
Estas funciones y estos parámetros que está manejando la administración pública, no los puede abrazar completamente la ley; entonces, esa limitante impresionante en torno a la legislación de que si no está contemplado y yo no puedo actuar, sufre cambios interesantes, porque ya la administración está actuando con base en otros parámetros.
Dice Zagrebelsky que la función de la administración guarda un elemento o un ingrediente muy interesante: discrecionalidad. La administración se maneja con parámetros de discrecionalidad; tendríamos que ver en qué medida es necesario acotarlos o no, pero Zagrebelsky está manifestando algo descriptivo: que la administración hoy en día, al manejarse con estos parámetros, lo está haciendo con suma y muy importante discrecionalidad; son más bien directrices que se contemplan para la administración, y no reglas precisas de actuación.
En cuando a los particulares, ya no es tan claro el principio de que, si no está permitido o si no está prohibido en la legislación yo estoy libre para actuar de todas formas. Se niega el principio de libertad general, dice Zagrebelsky, salvo disposición en contrario; es decir, hoy en día los ciudadanos está limitados en su libertad, salvo disposición en contrario, por ejemplo los bienes del interés colectivo.
En estos bienes, la regla general es prohibir y establecer excepciones; pero de entrada se prohibe esa libertad de los individuos; en el caso de la vida, por ejemplo, de la reproducción genética, de los trasplantes de órganos, etc. El principio general no es, yo estoy libre para hacer todo lo que quiera, salvo lo que me mencione la ley, sino el principio general es estar prohibido de antemano y ya después se pueden hacer algunas concesiones al respecto.
La idea de la libertad absoluta del individuo ha generado cambios interesantes, y lo que pasa hoy en día es que primero se prohibe y ya después se contempla su posibilidad en las cuestiones del aborto, etc.
Otra cuestión, menciona Zagrebelsky, es que los principios de generalidad y abstracción de las leyes han sufrido un embate impresionante; hay muchas leyes que se expiden hoy en día con carácter sectorial y temporal.
En el Estado de Derecho Legislativo -esto se concentró mucho en la burguesía y demás- ellos giraban en torno a la concepción de una sociedad totalmente homogénea. Hoy en día, una de las características importantes de las sociedades contemporáneas o postmodernas es un carácter no homogéneo, sino heterogéneo, pluricultural, multicultural.
En ese sentido se generan leyes distintas con este carácter temporal y este carácter sectorial. Entonces, la generalidad y la abstracción de las leyes, que se pensaba en un momento dado, ya no es indispensable; hoy tenemos muchas leyes que tratan de proteger a ciertos sectores de la sociedad, como en el caso de las mujeres.
En el caso de las minorías raciales, se quiere establecer una acción -como la afirmativa o la positiva- que, como se menciona en España, son ciertas acciones o cierta legislación que se contempla para ayudar a ciertas minorías dentro de la sociedad, a ocupar cargos importantes.
Dentro de la representación popular hay determinados partidos que manejan ciertos porcentajes para las mujeres. Entonces, en ese sentido, las sociedades contemporáneas, para garantizar ese acceso a la justicia de ciertas minorías o ciertos grupos vulnerables, como lo son muchos hoy en día, les establecen y fijan cierta legislación especial.
Es una consecuencia necesaria, porque el colchón en el que descansaba la generalidad y el carácter abstracto de las leyes era una sociedad homogénea, como la que se pensaba que era la sociedad mexicana antes: todos los mexicanos somos iguales, no hay minorías importantes o no hay grupos por defender.
Esa idea de la sociedad homogénea ha sufrido cambios importantes y ahora tenemos precisamente ese tipo de legislación, que es un ejemplo contrafáctico importante, para ver cómo ha cambiado ese Estado de Derecho Legislativo.
La idea del legislador neutral que expide leyes, también sufre cambios importantes para Zagrebelsky. Hoy en día, expresa que tenemos muchos grupos de interés que impulsan su propia legislación, los cuales, al momento de pasar ciertas leyes, están contemplados ciertos intereses de ciertos grupos, los grupos de poder, etc.
Ellos van expidiendo leyes que son interesantes para sus propios grupos; esto imposibilita, desde el punto de vista de Zagrebelsky, los deseos generales de un Estado de Derecho. Otra consecuencia de Estado Constitucional es el carácter de unidad y coherencia del sistema jurídico.
Esta necesidad de los estados de expedir leyes constantemente, los ha llevado a sufrir las consecuencias sobre el principio de seguridad jurídica que tenía contemplada la mentalidad liberal tradicional.
Esta necesidad urgente de estarse actualizando con los cambios constantes, con los diferentes grupos que existen en la sociedad, genera una falta de seguridad jurídica. Hay un autor que denomina que estamos en la etapa de la jungla normativa: tenemos un número impresionante de normas, y lo que menos hacen es garantizar certeza para los ciudadanos.
Aquí hay dos formas de entender la seguridad jurídica: para algunos, ésta se refiere al papel de los aplicadores del Derecho; pero la mentalidad tradicional siempre generó su concepción de seguridad jurídica para que los ciudadanos tuvieran la posibilidad de planear sus vidas, y para que supieran de antemano cuáles serían las consecuencias de actuar de esta forma o de esta otra: si cometes el delito de homicidio, se te va a aplicar tal número de años de prisión.
¿Qué pasa, por ejemplo, en materia fiscal? Circulares; cada año cambian de manera impresionante las normas fiscales, y los contadores también tienen que estar yendo a cursos de actualización.
En ese sentido, la legislación ha generado mayor inseguridad jurídica, que la seguridad jurídica que pretendía establecer. En la materia fiscal del Derecho Mexicano las leyes no están dirigidas a los jueces; tienen un aspecto para éstos, y tienen un aspecto para los especialistas, pero se supone que la ley es general y abstracta para toda la ciudadanía; entonces sufren cambios importantes en este Estado Constitucional.
La generalidad de la ley y la abstracción para generar certeza jurídica, genera inseguridad jurídica. ¿Qué pasa entonces con cada una de las consecuencias o de los casos que genera el Estado Constitucional contemporáneo, con estas diferencias con el Estado Legislativo o con el Estado de Derecho Legislativo?
Otra de las características sería el carácter hemonista (sic) de la producción jurídica. Hoy en día, por ejemplo en el caso del Derecho indígena y en el caso de otros derechos, en este ámbito multicultural y plural se tratan de aceptar otros derechos que se generan dentro de la sociedad.
Dice Zagrebelsky que en algunas ocasiones esos derechos se admiten silenciosamente, y en otras, se confrontan directamente; entonces, cómo voy a aceptar yo otro orden jurídico, o cómo no lo voy a aceptar, en el caso internacional. También es paradigmático en ese sentido.
Por ejemplo, una unión europea también lo es, y estos fuertes nacionalismos que se han generado en torno a ello. ¿Qué pasa, entonces, si tenemos una inseguridad jurídica impresionante en la legislación, si se genera esta jungla normativa, si ya no es posible apostar al carácter general y abstracto de las leyes, si ya no opera de esta forma la administración y no tienen ese papel frente al derecho de los particulares?
Zagrebelzky refiere que los estados contemporáneos están viendo hacia un nivel superior de consensos dentro de la sociedad. Se está buscando un Derecho superior que genere consensos dentro de la sociedad, ya que no lo generó la legislación.
Este Derecho superior es precisamente la Constitución y los valores morales o principios que ella contempla. No sé si vean esto como paso necesario, si ya existe una amplia gama de multiculturalismo y de que cada quien quiere jalar agua para su molino; hay un aspecto superior, en el cual los estados contemporáneos están diciendo aquí nos podemos poner de acuerdo.
Nos ponemos de acuerdo en los valores contenidos en la Constitución; por eso les digo que la importancia de la Constitución no es tanto de peldaños, sino de su contenido, de sus valores morales, de sus valores políticos, sociales y económicos.
Este consenso se da en los aspectos estructurales, dice Zagrebelsky, de convivencia política; estos aspectos son esos valores morales, los cuales nos pueden generar la convivencia política que todos están buscando. En ese sentido, los valores morales, políticos y económicos contenidos en la Constitución, tienen un papel muy importante. Ésa es una consecuencia.
Otra consecuencia es que se debe relativizar el principio de la seguridad jurídica; la certeza absoluta no se puede conseguir; puede que exista una seguridad en la interpretación de los valores morales …
En la legislación existe inseguridad jurídica por la jungla normativa, el aspecto fiscal, el mercantil, etc., pero nos podemos poner de acuerdo en torno a los valores contenidos en la Constitución, que son los que van a darle forma al resto del ordenamiento jurídico.
La sociedad mexicana se pone de acuerdo en torno a qué debe entender por libertad religiosa. El artículo 24 constitucional contempla una libertad, la libertad de creencias, la libertad religiosa, que, contenida como principio constitucional debe permitir, por ejemplo, que ciertos grupos religiosos –Testigos de Jehová- se nieguen a rendir honores a la bandera y a entonar el Himno Nacional. Es lo que se denomina objeción de conciencia.
El 24 constitucional, que es la libertad de creencia, la libertad religiosa, cómo se debe entender e interpretar: contempla ese principio político –si se quiere, moral- de la libertad de creencias. Hay una ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, no sé si exactamente, pero dice que los mexicanos tenemos la obligación de entonar el Himno Nacional y de rendir Honores a la Bandera. Llegan unos Testigos de Jehová, como grupo religioso vulnerable, que nos dice: yo no voy a rendir Honores a la Bandera, ni a entonar el Himno Nacional, porque esto va en contra de mi convicción religiosa, de mi libertad religiosa.
Yo, en un Estado laico como el mexicano, tengo el derecho de manifestar mi propia religión, y de llevar a cabo mis prácticas religiosas. Un conflicto como éste se generó en el Derecho Mexicano, creo que hace cuatro o cinco años: los Testigos de Jehová tienen ese derecho, uno, en un principio moral, constitucional, político, establecido en nuestra Constitución.
Aquí no quiero dar una respuesta definitiva; es un poco para entrar en debate el ejemplo que pongo, pero la ley es de carácter público y general –estoy totalmente de acuerdo- aunque está por encima de esa ley general y de carácter público y todas las cuestiones que le queramos agregar, el principio constitucional que nos rige a todos, entonces, si este principio se interpreta en el sentido de que los Testigos de Jehová deben tener ese derecho con base en los principios constitucionales, se debe declarar inconstitucional la ley.
También el principio constitucional es de orden público, general, para todos, y prevalece, creo yo. Hay argumentos para negárselos, pero el argumento creo que no debe ser el carácter general de la ley.
En el caso de los impuestos, muchos norteamericanos se han negado a pagarlos, porque dicen que contribuyen a actividades secretas, de investigación, armamento y demás. La Suprema Corte dice: me disculpas, pero aquí no puedo permitir la objeción de conciencia, porque hay una cuestión que se llama obediencia al Derecho.
Obedecemos al Derecho porque nos beneficiamos del juego denominado Estado. Recogen mi basura en la calle, hay ciertas policías que prohiben –entre comillas- que me asalten, etc., entonces al beneficiarme de ese juego, tengo una obligación prima facie, de obedecer el Derecho que expide ese Estado.
Ahí puede entrar la necesidad de eliminar o de negar la objeción de conciencia, pero estamos no en el caso de los impuestos, sino en el caso de la objeción de conciencia por cuestiones religiosas.
Mi preocupación no son los Testigos de Jehová, sino otras minorías religiosas que después van a venir y que, quizá no sea el caso de la Bandera y el Himno Nacional, pero se sienta un precedente de inconstitucionalidad, para que a esas minorías se les proteja en casos similares.
Mi preocupación no son tres individuos, sino que en el Estado Constitucional Mexicano se respete la libertad religiosa para esos tres y para toda la sociedad. Yo sería de la idea de declararlo inconstitucional, en términos generales. Esto implica que cualquier minoría religiosa, cuando quiera, pueda desobedecer el Derecho. No. Precisamente se generarán las discusiones en el Legislativo o en el Judicial, que habría de acotar estos casos de objeción de conciencia o de desobediencia de la ley.
En caso de que se llenen los requisitos a, b, c y d, que se generaron en el caso de los Testigos de Jehová, estás protegido por la libertad religiosa. Si no se reúnen estos casos, no estás protegido.
Yo creo que la referencia para el Estado Constitucional no es si nos estamos ajustando al mundo globalizado, sino si estamos generando sociedades mucho más justas. Con el Estado Constitucional, a diferencia del Estado Legislativo, se están generando sociedades mucho más justas e igualitarias. Es decir, puede que tenga como consecuencia la globalización, pero la idea es si estamos siendo mucho más justos.
Las personas que tienen más poder tienen la posibilidad de imponer sus puntos de vista en torno a estos principios de moralidad, y no veo cómo en un momento dado se pueda eliminar esto; por eso es importante que se discuta en la sociedad cuáles son los sentidos que se están fijando a esos principios y que tengamos, por ejemplo, jueces independientes, que van a interpretar sus principios morales o que tengamos legisladores con un amplio sentido de estos principios morales y no con intereses particulares para expedir las normas, que se tienen que ajustar a esos principios morales.
Curso de Técnica Legislativa
Sesión del 6 de marzo de 2002
(Clase 2/3)
Vimos que, cuando entramos al tema de la objeción de conciencia -que genera siempre posturas encontradas- que una de las características de ese Estado Constitucional es que busca lograr ciertos consensos en un nivel superior al Legislativo: en el constitucional. En la Constitución se encuentran ciertos valores, ciertos principios morales que son importantes que la sociedad tome en consideración. En ese sentido, la Constitución y sus principios adquieren una relevancia bastante distinta al papel que jugaban antes.
Todos los principios de la legislación deben tener la armonía con los principios constitucionales de contenido moral. Si no están en concordancia con esos principios morales contenidos en la Constitución, se declara inconstitucional. Esto no impide que se desarrollen o se contemplen otros principios dentro de la legislación; pero si están en contra de los principios de moralidad de la Constitución, será declarada inconstitucional.
Esto tiene dos explicaciones: una, que en nuestro ordenamiento jurídico es muy clara la supremacía constitucional. En todo momento siempre debe prevalecer la Constitución por encima de las leyes, que son un aspecto secundario al aspecto constitucional. Eso sería en el Estado de Derecho tradicional, por las cuestiones formales que he mencionada. Pero hoy en día lo más importante son esos principios constitucionales; si no están de acuerdo con éstos, lógicamente se declara inconstitucional.
¿Hay otros principios morales contenidos en otros ordenamientos que no sea el constitucional? Sí, por ejemplo, en tratados internacionales, y esos también deben prevalecer sobre la legislación ordinaria y cualquier acto, cualquier ley que esté en contra, se declarará inconstitucional. Por ejemplo, el día de ayer veíamos la cuestión de la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacional. ¿Es contraria a ese principio de la libertad religiosa, o no? Aquí hubo opiniones en contrario. Simplemente, hay que mencionar que siempre debe prevalecer este principio de libertad de creencias o libertad religiosa.
Zagrebelsky menciona que el papel de los jueces en el Estado Constitucional contemporáneo es sumamente importante. Estamos de acuerdo; pero se puede caer en el extremo de sostener una postura activista judicialmente, es decir, si bien en el Estado Legislativo el principal parámetro para la toma de decisiones es el judicial. Creo que es una labor conjunta –no sé si me explique-. Como mencioné ayer, muchas personas sostienen: ¿qué hace el legislador? Crear Derecho, y lo que el juez hace es aplicar el Derecho. No creo, pienso que la cuestión de los principios es que el legislador tiene la labor impresionantemente importante de establecer esas pautas generales de comportamiento, esos principios de reformarlos, de llevarlos a cabo o de concretizarlos a través de la legislación ordinaria, reglamentaria, etc., tienen esa gran y muy importante función, pero ciertamente, el ajustar ese contenido de los principios a las cuestiones concretas e ir incluso a través de la interpretación renovándolos, actualizándolos, es cuestión del Judicial.
La consecuencias del Estado Constitucional son buscar esos consensos en ese Derecho superior y cambiar el concepto de seguridad jurídica por esta actividad mucho más creativa del Judicial; quizá esto quede claro cuando aborde las cuestiones de los métodos tradicionales de interpretación.
La división de poderes también sufre un cambio importante, aunado a los que ha soportado a lo largo de estos años. Por ejemplo, los órganos constitucionales autónomos, en donde ya la división de poderes tradicionales está superada por estos órganos constitucionales autónomos, distintos al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial; en México, por ejemplo, el IFE; en España, el Banco Central, etc. Muchos países denominan a un tribunal constitucional, como órgano constitucional autónomo, distinto a los tres Poderes.
Aunado a eso está la cuestión de que el legislador juega un papel distinto, el Judicial también, y la cuestión de la Administración, que nos mencionó Zagrebelsky. Entonces, la clásica división de Poderes ha sufrido un cambio importante. Este autor menciona que el papel del Judicial es sumamente relevante, y se da un nuevo paradigma, una nueva visión de cómo interpretar el Derecho.
Si en el Estado Legislativo lo principal es el legislador, es lógico suponer que existen algunos métodos que ahora voy a explicar, que hacen referencia al juez, al papel de legislador, y a las palabras plasmadas por éste. Pero si estamos hablando de principios de moralidad, principios y valores constitucionales, lógicamente tenemos que encontrar nuevos mecanismos para entender estas cuestiones. Aquí es la Constitución, o por qué adquiere una importancia en ese sentido, porque son cuestiones políticas, porque son pactos, porque son ciertos acuerdos que tiene la ciudadanía y que es importante interpretarlos en ese sentido, de manera distinta.
Cuando dice Zagrebelsky que con las cuestiones constitucionales, o con el Estado Constitucional se pretenden lograr ciertos consensos en un nivel superior, lógicamente nos está hablando de esos principios morales.
Mi pregunta sería: ¿es posible generar esos consensos en los principios morales contenidos en la Constitución? Esto me da paso a una cuestión muy importante, que es el relativismo moral o escepticismo moral, con el que siempre se confronta uno. Si estamos hablando de que son valores, la primera observación será que nunca nos vamos a poder poner de acuerdo en torno a éstos, porque son cuestiones subjetivas, o porque cada quién tendrá su punto de vista al respecto. ¿Cómo puede ir esa idea en torno a la interpretación?
¿Qué entendemos por cuestiones morales? y ¿se pueden generar esos consensos, o no? ¿Qué entendemos por moral? Ciertamente, la moralidad le da un carácter dúctil al Derecho, sobre todo su interpretación, pero no sé en qué medida; quizá son cuestiones que pueda obviar. No sé en qué medida la identificación del Derecho con la Moralidad puede ser peligrosa. Es decir, ambos tienen roces importantes, pero desde mi punto de vista, no sería bueno lograr una identificación total entre uno y otra.
Hay un autor que nos dice: mucho cuidado, porque si identifican ustedes Derecho y Moralidad, no tendrán una perspectiva desde la cual se pueda criticar el Derecho. Por ejemplo, no podemos decir que las leyes de Nüremberg, de la Alemania Nazi -que pretendían la segregación de los judíos y de otras minorías- son inmorales, dado que Derecho y Moralidad son lo mismo, y dado que esta Ley cumplió todos los requisitos establecidos por la legislación.
¿Qué es la moralidad? Proviene de la palabra mores, que significa costumbre, y en ese sentido, moralidad implica ciertas conductas, ciertas acciones que se consideran buenas por la sociedad. La moralidad juega con dos conceptos: lo bueno y lo malo. En ese sentido, son ciertas acciones, ciertas conductas que se consideran buenas.
Hay una forma de estudiar estas cuestiones de moralidad: uno, hay una moralidad social, que son aquellas pautas de comportamiento consideradas buenas en una sociedad, y hay un nivel superior –por decirlo de alguna forma- que sería una moral crítica que se dedica a señalar en qué medida están bien esas conductas.
Es decir, habría un nivel superior de moralidad crítica que hace observaciones a la moralidad social, y ésta, en términos descriptivos, de qué considera bueno la sociedad en este momento: el respetar la vida, por ejemplo.
Nosotros tendríamos, dentro del Derecho y la Moralidad, que sujetarnos siempre a la realidad; entonces no habría un aspecto de cómo debe ser esto, en lugar de cómo es.
Son dos niveles de discurso totalmente distintos. El aspecto normativo dice: ustedes tienen que respetar la vida; ¿es un principio moral, o es importante, dentro de las sociedades contemporáneas, respetar la vida?
Si la sociedad se está desgarrando ahorita, y hay un alto índice de homicidios, suicidios y demás, no implica que yo pueda seguir sosteniendo mi principio moral, que es de deber ser, y que es normativo, de la vida se debe respetar. Lo que tengo que hacer es aplicarlo para que esa realidad cambie.
Eso me ayuda para desligar las cuestiones de moralidad de las religiosas, y para generar, si es que se puede, ciertos consensos en torno a la moralidad. Si estoy hablando de cuestiones de creencias, entonces digo que la moral es cuestión subjetiva, pero creo que la razón es cuestión objetiva.
Hay dos posturas que nos dirán que por esto no se pueden generar consensos absolutos: una, que la moral es relativa –aunque yo ya manifesté mi punto de vista, hay personas que dicen que la moral es relativa y que la moral es subjetiva-.
¿A qué nos llevaría el relativismo moral? Una cuestión es lo que la sociedad mexicana acepta como bueno o malo, y otra muy distinta es lo que la sociedad norteamericana, o la española, la italiana o la alemana, aceptan como bueno o malo. En ese sentido existen diferentes concepciones del bien y del mal, por ejemplo en torno a los principios morales contenidos en la Constitución.
Fuera de estos parámetros culturales, no existe la posibilidad de imponer ciertos valores o ciertas concepciones del bien sobre otras. Estamos de acuerdo en que la sociedad norteamericana tiene ciertos valores, ciertos principios, y la sociedad mexicana, otros; los relativistas morales mencionan que no pueden imponerse los valores de la sociedad norteamericana a la mexicana, porque sería injusto.
Esto lleva a los relativistas morales a sostener que si bien existen diferentes concepciones del bien y del mal en torno a lo moral o lo ético, no existen verdades universales, sino simplemente patrones culturales. Los parámetros de la verdad, del bien y del mal, sólo se pueden ver desde el punto de vista de la sociedad en específico.
Otra de las características de este relativismo moral lo lleva a ponerse la soga al cuello, porque nos dice que debe existir una tolerancia entre las diferentes sociedades. Mi primer contraargumento: si tú, relativista moral, dices que todo tiene que ver con los patrones culturales y que no puede existir una superioridad de una cultura sobre otra, o de ciertos códigos morales sobre otros, ¿por qué estás mencionando la tolerancia como un bien moral que se puede aplicar a todos?, ¿dónde está la congruencia de tu postura?
El problema del relativismo moral también es que genera como consecuencia que no se puedan criticar finalmente ciertas posturas, por ejemplo, en torno a las leyes de Nüremberg, que he mencionado. No sé si ustedes piensen, como yo, que estas leyes estuvieron mal. El relativista moral me orilla a mencionar que yo no puedo criticar ni juzgar esas leyes, porque dependen de un patrón cultural específico, y los que no somos relativistas morales decimos que sí podemos. ¿Por qué no puedo emitir un juicio de valor en torno a ello? Para mí, el matar, el exterminar una raza como la judía o cualquier otra, está mal, hablando en términos muy sencillos, y entonces yo debo tener la posibilidad de criticar posturas.
También existe con los relativistas morales una ausencia de la posibilidad de crítica en torno al progreso moral: para ellos no habría posibilidades de decir que estamos avanzando en nuestros campos de moralidad, y yo creo que sí podemos afirmarlo. Por ejemplo, el trato que le damos a las mujeres en las sociedades contemporáneas: creo que está muy bien el darles esa igualdad de oportunidades hoy en día, y que estuvo mal negarles el derecho al voto, a principios del siglo XX.
Puedo yo emitir fácilmente este tipo de juicios en torno a las cuestiones de moralidad, pero una postura relativista moral nos imposibilita a hacerlo.
Si bien las cuestiones de moralidad dependen de cada una de las sociedades, y es el único parámetro que hay que tomar en consideración, los que no somos relativistas morales les mencionamos a los que sí lo son que están exagerando las diferencias, y lo que se debe exagerar son las coincidencias que tenemos. Pongo varios ejemplos: hoy en día ¿qué sociedad no respeta el derecho a la vida?, ¿qué sociedad no respeta el proteger a los niños?, ¿qué sociedad no privilegia la diversión? Son ciertos valores con los que la gran mayoría de las sociedades pueden estar de acuerdo.
Un contraargumento: si una sociedad no respetara el derecho a la vida, generaría su autodestrucción. Si no contemplan reglas para respetar la vida, lógicamente yo salgo de aquí y empiezo a matar a mil personas, porque me vieron mal, y eso generaría la autodestrucción de la sociedad, si no existieran esos parámetros concretos, si yo puedo hacer lo que me plazca. Pero ninguna sociedad lo hace, porque se autodestruiría.
Habrá algunas sociedades que, en torno al derecho a la vida, van a plasmar dentro de su legislación el aborto, como en Estados Unidos. Otras sociedades, como la mexicana, no, pero esos ya son matices de cómo tratar o interpretar el derecho a la vida. Yo lo digo así, de entrada, en primera instancia; creo que sí existe ese consenso general. Los relativistas distorsionan las diferencias, pero existen consensos entre todas las sociedades, que se pueden llevar a cabo.
Por ejemplo, el privilegiar la verdad ya no está dentro del Derecho, pero sí el verla como valor. Es decir, yo supongo, y esto no implicaría la autodestrucción de una sociedad, pero sí la imposibilidad de comunicarse.
Yo supongo, en muchos sentidos, prima facie, que me están hablando con la verdad. Si siempre estuviera dudando de todo lo que mencionan, no podría existir una posibilidad de comunicación dentro de la sociedad. Entonces, tenemos de entrada ciertas cuestiones con las que estamos de acuerdo, aunque ciertamente existirán matices. La verdad es un valor que nosotros privilegiamos. Hay ciertos valores contundentes dentro de las sociedades que nos llevan a estos consensos, y creo que en el aspecto constitucional, si bien estamos hablando dentro de una sociedad determinada, sin estas pretensiones de universalidad podemos también llegar a consensos generales, en torno a cómo deben actuar la sociedad, los gobernantes y los gobernados. Creo que nos podemos poner de acuerdo en torno a eso, y si no estoy de acuerdo con los postulados constitucionales o valores morales que están plasmados en la Constitución, o con la forma en que se están interpretando, debo tener un parámetro de crítica; digo que el relativismo moral me imposibilita para poder criticar esas posturas que se están adoptando.
Hay ciertas razones o ciertas justificaciones que se piensa que son así, y en el mundo no occidental existen razones –que para mí no lo son-, que por cuestiones religiosas se considera que se deben aceptar, pero no, porque en ningún momento un padre puede disponer de la vida de una muchacha, arbitrariamente, y a ese nivel de consenso me quiero referir, no tanto a las razones que pueda tener cada uno de ellos. Por ejemplo, otro de los contraargumentos que me suelen mencionar es que hay ciertas sociedades que determinan comerse los restos de los padres. Ése es un valor occidental que se tiene que respetar; si estoy de acuerdo, tendría razones para decir ¡No! se les tiene que dar cristiana sepultura, no se les tiene que violar. Pero me refiero yo de entrada, a ese aspecto primordial o de inicio.
Por ejemplo, el aborto. Ellos piensan tener las razones suficientes, sean religiosas o no, para llevar a cabo estas acciones. No es arbitrario, ya que pretenden tener sus fundamentos, pero eso no me impide a mí, si yo no soy relativista moral, emitir un juicio sobre ello. La forma en que tratan a las mujeres en el Islam, por ejemplo. Si yo fuera relativista moral, me quedaría con los brazos cruzados, diciendo que así es el Islam, que no es Occidente, que ellos pueden hacer lo que quieran. Pero no, yo puedo emitir mi juicio sobre eso, porque creo que existen ciertas cuestiones que son buenas o son malas, que no son privativas de una sociedad específica, sino que son de todos. De eso a imponer sus puntos de vista dentro de la sociedad, es otra cuestión, pero yo sí puedo emitir mi juicio sobre ello, y decir que eso no se debe aceptar en México. Lo que está en la mesa de discusión es que los relativistas exageran las diferencias.
Una explicación que me he dado a lo largo de los años que tengo de ver estas cuestiones de moralidad, es que no sé si en México se identifica mucho moralidad con religión, y nuestro carácter laico nos impide empezar a hablar de moralidad, porque ya estamos con una idea negativa en torno a ésta. Incluso, un principio moral sería la necesidad de establecer una sociedad tolerante religiosamente, y la necesidad de sostener un Estado laico, por ejemplo. Eso sería un principio de convivencia moral y política dentro de una sociedad.
No sé si me expliqué; he tratado por lo menos de no imponer mi punto de vista, pero sí de ver argumentos, contraargumentos y las posturas que pueden ustedes adoptar. Eso sí ya depende de cada uno, aunque no es relativo.
Paso a cuál sería una postura subjetivista moral, no relativista, y aquí el autor principal es John Mackin (sic); les recomiendo este libro, no para que se hagan relativistas, sino para que vean los errores. Es un muy interesante libro de Ética.
La tesis del subjetivista gira alrededor de la idea de que las opiniones morales se basan en nuestros sentimientos. Es diferente la postura relativista, que puede decir que las cuestiones morales son objetivas, pero que son propias de una sociedad. El subjetivista moral dirá que no, porque todas las cuestiones de moralidad son cuestiones subjetivas, de sentimientos. No existe objetivamente un bien o un mal.
El juicio moral que yo manifiesto en torno a que Hitler estuvo mal en muchos sentidos, se basa, para el subjetivista moral, en ciertos sentimientos negativos que tengo hacia él. Es una teoría que versa sobre la naturaleza de los juicios morales. Su principal defensor es Hughment (sic); no quiero hacer aquí una clase de filosofía moral o ética, sino simplemente mencionar en qué consiste esta postura subjetivista moral. Hay diferentes posturas, pero para algunos las cuestiones morales son de si algo me gusta o no.
Los desacuerdos que se tienen en el ámbito de moralidad, para los subjetivistas son desacuerdos de gusto, y un contraargumento puede ser que en ocasiones los desacuerdos que yo tengo con otra persona, sobre las cuestiones de moralidad no son cuestiones de gusto, sino algo mucho más serio; son desacuerdos reales sobre cuestiones importantes.
Por ejemplo, hay otra postura, la emotivista, pero si yo adopto la idea de que las cuestiones de moralidad son cuestiones de razón, eso me lleva a un objetivismo moral, que sería la postura contraria al subjetivismo moral. Si yo elevo la discusión de la moralidad a las cuestiones objetivas, a las de la razón, es lógico que yo pueda entablar un diálogo con las personas, y finalmente puede redundar en un círculo vicioso en donde ninguno de los dos nos pueden convencer, porque son cuestiones de gusto.
Entonces, las cuestiones de la razón no son ésas, sino que tenemos que aportar razones, y no es imponer, ni establecer una postura autoritaria, o tratar de convencer a los demás sobre mis convicciones, sino de tratar de convencer a los demás de que lo que yo pienso tiene la razón.
Eso no se debe ver mucho como imperialismo, o como necesidad de imponer ciertos valores. Es entablar un diálogo porque las cuestiones de moralidad son cuestiones de razón que deben prevalecer para todos.
Me he extendido un poco en las cuestiones de moralidad, y no creo que sea una clase de filosofía moral. Yo pienso –no sé si haya aquí algunos subjetivistas morales- que estas dos oraciones son distintas: si yo digo me gusta el café y me gusta el café con dos cucharadas de azúcar, es muy distinto a decir debo respetar la vida dentro de la sociedad. Cuando digo que me gusta el café ya no necesito aportar más razones para ello. Simplemente así me gusta.
Creo que a eso nos llevaría el subjetivismo moral. Cuando yo menciono debo respetar la vida, tengo que aportar razones suficientes para que esto se lleve a cabo, o para tratar de convencer al otro. Considero que es erróneo, desde la perspectiva subjetivista moral, que los valores sean cuestiones de expresión de sentimientos. Desde mi punto de vista, el hombre no sólo actúa con los sentimientos, sino también con la razón.
La ética es la disciplina que estudia las cuestiones de moralidad. La filosofía moral y la ética estudian dos cosas: cómo debo actuar en mi vida y cómo debo tratar a los demás, y aquí viene toda la lista de filósofos que han dado respuestas en torno a éstas.
Obra de manera tal que tu conducta se convierta en una ley universal, es uno de los postulados kantianos importantes. Por ejemplo, si estoy convencido de que no debo robar, pero digo: voy a robar, sólo por esta ocasión, estos cien pesos que están aquí descuidados. Si quiero que mi conducta se convierta en ley universal, todo mundo va a decir: me voy a llevar esto, porque está descuidado.
El segundo imperativo kantiano es el tratar al ser humano como un fin en sí mismo, y no como un medio para alcanzar fines. Ésta es la diferencia entre una postura kantiana y una utilitaria; es decir, yo valoro la amistad de la compañera o del compañero, no porque vaya a lograr otra finalidad, sino que valoro la amistad en sí misma, y no porque voy a alcanzar cierto estatus o ciertos privilegios; eso es tratar a un hombre como un medio para alcanzar fines, pero yo debo tratar al hombre como un fin en sí mismo.
Sin embargo, las posturas utilitarias dirán que no es tanto problema utilizar ciertas cosas como medios para alcanzar fines, lo que importa es la finalidad que se obtiene, independientemente de los medios.
Hemos visto cómo ha cambiado ese Estado de Derecho a Estado Constitucional. Sabemos que aquél pone un énfasis importante en las cuestiones de la interpretación, y sobre todo en las constitucionales, que se ven como ese depósito de la sociedad, de ciertos principios políticos, económicos, morales, en los que el Estado Constitucional trata de subirse a ese pedestal para generar consensos. Es posible hacerlo, desde mi punto de vista, y no sólo por sí mismo, sino que es mucho más benéfico para la sociedad ese generar consensos y tener reglas claras de cómo vamos a actuar.
Entro al tema de la interpretación.
¿Cómo vamos a interpretar esas normas, esos principios morales; la Constitución y toda la normativa?, ¿qué significa interpretación?, ¿qué métodos de interpretación tenemos?, ¿cuáles son las diferentes teorías que se han vertido sobre estas cuestiones?
El Derecho, en términos generales, ha ido evolucionando, y se nota claramente cómo hay ciertos métodos que son muy similares, o si tienen mucha referencia al Estado de Derecho Legislativo, hay ciertos métodos que tienen referencia al Estado sobre todo Constitucional, con estas cuestiones de los valores.
Ayer también mencioné que si estamos interpretando, hay que ver cuestiones de lenguaje. Son varios temas que quedaron pendientes, y que pretendo agotar.
Me gustaría aclarar ciertos conceptos en torno a la interpretación: ¿qué significa interpretar?, ¿qué interpretamos?, ¿cómo se distingue la interpretación de la aplicación del Derecho?, y ¿cómo se distingue la interpretación de la argumentación del Derecho?
Dos: me gustaría abordar en las cuestiones de interpretación, el papel que juega el lenguaje dentro de ella, lo que me obliga a entrar en cuestiones de filosofía del lenguaje, o sea, qué aspectos del lenguaje son importantes para poder interpretar bien las normas.
En el tercer apartado de esta exposición, quisiera mencionarles cuáles han sido las diferentes teorías que han girado en torno a la interpretación, o que la han explicado.
Tenemos varias teorías: está la de la exégesis, que es el formalismo dentro del Derecho. La lógica deductiva sería un método, no una teoría. Cada teoría engendra su propio método, pero yo no puedo argumentar que cada teoría tiene un método; por ejemplo, el sistemático, el lógico deductivo y alguno, como el gramatical, pueden estar dentro de la escuela de la exégesis. Hay que distinguir entre métodos y teorías. Está la de la exégesis, que es un formalismo radical y se enseña en las escuelas de Derecho.
La siguiente sería la teoría realista del Derecho, el realismo, que es totalmente contrario al formalismo. Después tenemos a un autor que dice: la interpretación no es ni formal ni real, sino un punto intermedio.
Ronald Durkin (sic), con su libro Los Derechos en Serio, es el principal autor que hay que estudiar en torno a la interpretación en este Estado Constitucional. Fue muy claro en 1977, cuando dijo que el Derecho contiene cuestiones y principios morales. ¿Cómo hay que interpretarlos? Durkin (sic) da una teoría y un método al respecto, ¿cómo generar esos consensos?, cuando ustedes analizan una reforma constitucional o tienen que hacer una referencia a un precepto constitucional ¿cómo lo van a abordar, cómo lo van a leer?.
Hay un libro de 1996, del mismo autor, que dice: Hay que llevar a cabo una lectura moral de la Constitución, por eso las cuestiones de moralidad aportan una teoría y un método importantes.
Después está el pragmatismo. Hay muchos autores; simplemente voy a hacer referencia breve a en qué consiste el pragmatismo.
El cuarto punto que me gustaría abordar, serían los métodos de interpretación. ¿Qué métodos tenemos para interpretar el Derecho, las normas y demás? Hay una gran cantidad, y muchos de ellos se van a relacionar con las teorías, pero vamos paso a paso.
¿Qué aclaraciones conceptuales me gustaría abordar con ustedes?, ¿qué se interpreta? Entidades lingüísticas, es decir, palabras. También se pueden interpretar los actos o los comportamientos humanos, y los acontecimientos histórico-sociales.
Me gusta aclarar estas cosas antes de entrar en debates: yo me voy a ocupar de la interpretación de las entidades lingüísticas, y no de la interpretación de los actos o de los comportamientos humanos, ni de los acontecimientos históricos. Eso se lo dejo a otras disciplinas, como la historia. ¿Qué pasa en el Derecho?, ¿es importante la interpretación de hechos dentro de él, y por qué?
En una forma muy primitiva de la interpretación del Derecho y de su aplicación, la fórmula A+B= C; A, sería la norma jurídica, B serían lo hechos, y C, las consecuencias jurídicas; éste es un modelo muy primitivo de interpretación y aplicación del Derecho. Yo me voy a ocupar de cómo ustedes van a interpretar a A, la norma jurídica; eso es lo que más me preocupa: cómo se interpretan las entidades lingüísticas, las normas, los postulados constitucionales. La interpretación de los hechos tiene mucha importancia dentro del Derecho.
Hay muchos autores que dicen que lo importante dentro del Derecho no es tanto la interpretación de las normas, sino de los hechos. Por ejemplo, un realista norteamericano, Gerard Frank, nos dice que es imposible sostener un concepto como el de seguridad jurídica, porque los hechos son sumamente variables y contradictorios.
¿Qué pasa en los juicios, por ejemplo? Tenemos litigantes que aleccionan a los testigos. Tenemos la imposibilidad del juez para llevar a cabo funciones de historiador para recabar lo que realmente sucedió. Entonces, simplemente para aclarar que la interpretación de los hechos es muy importante; si fuera esto una clase para jueces, entonces sí estaríamos de acuerdo con dedicarle mucho tiempo a la interpretación de los hechos, pero estamos básicamente en una cuestión legislativa, entonces cómo se interpreta a A, pero la interpretación de B es interesante, porque cambia todo el sentido de qué norma se puede aplicar o no. Mi objetivo es concentrarse en A.
Podemos partir de que el Derecho prácticamente se manifiesta a través del lenguaje. Al abordar las cuestiones de interpretación del Derecho tenemos que ver qué naturaleza tiene el lenguaje y cuáles son sus características propias.
Hay dos formas de ver esta cuestión del lenguaje: una, de manera realista, y otra, antirrealista. ¿A qué me refiero con estas dos teorías en torno al lenguaje? Y con esto entro al segundo apartado del lenguaje. ¿Cómo llegamos al significado de las cosas?, ¿qué procedimiento llevo a cabo para denominar a esto mesabanco?
Yo denomino a esto silla o mesabanco, porque tiene ciertas características naturales y esenciales que obligan a denominarlo así. ¿Cuáles son éstas?, ¿o es simplemente una cuestión de consenso? ¿El árbol tiene ciertas características esenciales que nos obligan a denominarlo árbol, o simplemente es un consenso que se genera?
Pongamos el ejemplo de un niño pequeño: se puede llegar al conocimiento de lo que una cosa es, mediante dos operaciones; una, que nosotros sabemos que una silla es silla, porque oímos a las personas mayores determinar que un objeto es tal; pero ¿qué capacidad tienen las personas mayores para decirme que éstas son las características esenciales de la silla?
Mucho depende de la concepción que tenemos del lenguaje, y eso va a influir en la manera en que interpretamos las cosas; es sumamente importante, desde mi punto de vista, este puente que se debe tener.
Generalmente nos preguntan ¿qué es la interpretación? Interpretación es tal, y ya se da por sentado, pero creo que hay que escarbar un poco y por lo menos plantear estas discusiones en torno al lenguaje, porque mucho depende si, por ejemplo, y con esto adelanto lo que hay que saber entender por interpretación: si yo acepto la idea de que el lenguaje es una cuestión realista, la postura realista sería aquélla de las características esenciales, y es realista en el sentido de filosofía del lenguaje, no de filosofía del Derecho. Los realistas en filosofía del lenguaje dicen que hay ciertas características esenciales que nos obligan a denominarlo así. Entonces, la gran función del intérprete va a ser buscar estas características esenciales que guardan las cosas.
¿Cómo voy a interpretar una palabra como libertad, por ejemplo? o ¿cómo voy a interpretar una palabra contenida en la Constitución, sea cual sea? Si adopto una postura realista del lenguaje, debo encontrar las características esenciales de esa palabra, para plantearla ya de una vez por todas dentro de la Constitución, dentro de mi interpretación constitucional.
Pero ¿quién tiene razón en torno a estas cuestiones del lenguaje, de si es una cuestión simplemente de características esenciales, o es una convención? Yo pienso, finalmente, que es una convención.
Hay ciertas cuestiones que hay que tomar en consideración, y doy mis razones para ello: el lenguaje tiene como principal parámetro y objetivo la comunicación. En ese sentido, el lenguaje, la interpretación y demás no deben tener como principal parámetro el buscar características esenciales, sino ver en qué medida se pueden comunicar las personas con esas cuestiones.
Una revuelta, en estos asuntos de la filosofía del lenguaje, la causó un autor llamado Ludwig Birgilstein (sic), quien se dedicó toda su vida a esto, y al principio daba una postura realista del lenguaje, de que todo tiene sus características esenciales y demás. Después llegó a la conclusión de que no puede fundamentar nada más el significado de las cosas en alguna otra, que el consenso entre las personas.
Dice Birgilstein que el lenguaje, su significado, etc. son una cuestión de entrenamiento colectivo dentro de los juegos específicos del lenguaje. Aquí estaríamos en posibilidad de decir que estamos en un juego de lenguaje o que tenemos un juego de lenguaje y a esto le vamos a denominar árbol.
En el sentido de que no hay características esenciales que me obliguen a denominarlo de esa forma, es una cuestión de entrenamiento colectivo, de consensos, de ponerse de acuerdo para poder transmitir esas cuestiones a través del lenguaje.
Hay una cita de Ludwig Birgilstein, en sus investigaciones filosóficas, que dice: es que llego a tal punto donde mi pala pega en roca dura y mi pala se retuerce, es decir, ya no puede encontrar un fundamento más elaborado a esta idea del lenguaje, entonces ¿a qué estoy orillado para fundamentar estas cuestiones del lenguaje? a cuestiones de consenso, entrenamiento colectivo, formas de vida, juegos de lenguaje. Yo me orillo un poco a la cuestión de que la postura realista es sólida, al igual que el relativismo moral, etc.
Hay algunos realistas dentro de la filosofía del lenguaje, pero yo me guío más por este carácter mutable, cambiante del lenguaje, porque si estamos atados a cuestiones de naturalezas esenciales, es muy difícil cambiar el lenguaje. Creo yo que una labor descriptiva de mi parte es que el lenguaje es sumamente cambiante, sobre todo en estos postulados que tenemos, en materia constitucional y de Derecho.
Por ejemplo, ¿qué se entiende por libertad? Ese concepto es cambiante; no sólo cambia en el sentido de que es relativo o subjetivo, sino en el sentido de que vamos avanzándolo o acotándolo en los diferentes contextos en los que nos encontramos.
En los años veinte teníamos una concepción muy distinta de la que tenemos ahora. Libertad religiosa: en México era una cuestión disparada, cuando el 90 % de los mexicanos son católicos, pero las circunstancias cambian y le dan un nuevo significado a esa cuestión de libertad religiosa, en donde ahora sí tenemos minorías religiosas en la frontera, en el Sur, en Chiapas, etc. Entonces me impide, sobre todo en estas cuestiones constitucionales, decir que el lenguaje es una cuestión de naturalezas esenciales, que es sumamente estable, que simplemente la labor del intérprete es llevar a cabo o descubrir ese significado. Me parece que la otra concepción es mucho más acorde con lo que sucede en el Derecho, de interpretar esas características de cambiante, mutable, y demás.
Dice el autor que por qué aplaudimos cuando el niño de pocos meses o años dice papá, mamá o televisión, o su primera palabra, y no lo hacemos cuando no está de acuerdo con nuestro juego de lenguaje. Si dice papá y apunta a la piscina, lógicamente, pensamos que todavía le falta; pero si dice papá y apunta al papá, nos contentamos, porque lo estamos aceptando en nuestro juego del lenguaje, dentro de los consensos que estamos fijando. Eso dice Birgilstein, en el sentido de que el lenguaje es un entrenamiento colectivo.
No sé si en ese sentido existen posturas realistas, pero creo que la cuestión va más en el sentido de las posturas antirrealistas dentro del lenguaje.
Habrá personas y disciplinas que se encarguen de estudiar qué tan bien o qué tan mal, o la Real Academia de la Lengua Española define de tal forma, que no se dice tal cosa, sino se dice tal, pero lo que le preocupa al autor, y lo que me preocuparía a mí, en aspectos de interpretación de lenguaje, es que están de acuerdo, se comunican con eso. Ésa es la función del lenguaje, no pulirlo más para hacerlo más brillante, o más elegante.
No niego que existe esta postura realista muy arraigada, pero veámoslo en el papel de los diccionarios. Los diccionarios prescriptivos están cayendo en desuso, y en su lugar están ubicando diccionarios descriptivos. El diccionario prescriptivo que nos dice cómo debemos hablar, ya no opera, ya está decayendo en nuestras sociedades contemporáneas; ahora se están utilizando diccionarios descriptivos de cómo habla la sociedad. Así como la sociedad habla, recojo esos consensos generales, y los ubico en el diccionario. Por eso las constantes urgencias de una Real Academia de la Lengua Española, de adoptar ciertas palabras, y otras no.
Celebramos que lo acepten como si fueran ellas las autoridades superiores que nos dicen cómo hablar, pero se impone la fuerza del carácter mutable, social y cambiante del lenguaje. Muchas personas ya se dieron cuenta de que los lenguajes prescriptivos no tienen mucha función, porque así no es como va a hablar la sociedad, sino que hay que recoger el sentido de la sociedad y dar pie a esos usos. Son cambios que se están generando, lógicamente todavía tiene mucho camino por recorrer una postura antirrealista del lenguaje.
Hay lo que se denomina una autoridad semántica. Lógicamente hay un orden y una jerarquía. ¿En quién depositamos esa autoridad semántica? Depende de cómo actúe la sociedad, o a quién le tiene mucho mayor respeto.
El hecho de que se acepte una idea antirrealista del lenguaje no nos lleva, por ejemplo, a sostener que dos más dos van a ser cinco, o de que a esto yo lo puedo denominar rojo, porque incluso hay una sección dentro del autor que nos dice yo denomino a esto, verde, o al jitomate, rojo, porque sigo una regla.
La cuestión es que, no obstante que es una postura antirrealista, cambiante y de manufactura social del lenguaje, hay un pilar dentro de esta cuestión social, que se denomina seguir una regla, y el hacerlo es seguir los parámetros que acepta la mayoría de la sociedad para denominar esas cosas de esta forma. Es decir, existe orden todavía. Yo no puedo llegar a la conclusión de que esto es un lápiz y digo es que es mi forma de ver la vida, es mi comunidad lingüística, no, todos van a decir que estoy mal, y que cómo puedo estar dando clases en el Poder Legislativo.
Entonces, hay que seguir una regla, lo dijo claramente el autor: en la operación matemática dos más dos son cuatro, si llego a la conclusión de que dos más dos son cinco, algo anda mal, y tengo que ubicarme bien en el juego del lenguaje para seguir la regla que ellos siguen, si no, sería imposible la comunicación.
Entonces, tenemos reglas y normas, pero depende de la autoridad semántica, y de quién lo impone. Existe ese orden para evitar que nos lleve al caos.
Curso de Técnica Legislativa
Sesión del 7 de marzo de 2002
(Clase 3/3)
El día de ayer me refería a que este día nos íbamos a concentrar en la interpretación de las entidades lingüísticas de las normas; cómo ustedes entran a la interpretación de postulados constitucionales y postulados legales. Eso me obligaba a entrar a las dos visiones que se tienen del lenguaje: la visión realista del lenguaje, y la visión antirrealista del mismo.
El realismo piensa que el lenguaje es algo natural, algo estable, algo cierto, que hay que encontrar ciertas características esenciales de las cosas para poder atribuir ese significado. La postura antirreallista dice que no, que las cuestiones del lenguaje –y esto tiene una consecuencia para nuestras interpretaciones- son de convención, de un entrenamiento colectivo.
Estas dos visiones del lenguaje deforman mucho la manera en que nosotros vamos a interpretar las cosas, dependiendo de qué visión del lenguaje tengamos. Hay un autor italiano, Guastini, quien menciona que hay dos tipos de interpretación: una en sentido estricto, y otra en sentido amplio.
La interpretación en sentido estricto adoptaría, aunque no puede ser una regla general, una visión realista del lenguaje; define a esta interpretación como la tarea consistente en atribuir un significado, en caso de que existan dudas o que sea oscuro el texto respectivo.
Para los que sostienen una visión de interpretación en sentido estricto, hay ocasiones en que se interpretan las normas, cuando éstas son dudosas, cuando generan confusión en su entendimiento; pero en muchas ocasiones en que no es necesario interpretar, sino que con la sola lectura del texto constitucional, legal, que se quiera es suficiente, no es necesario estar interpretando constantemente. Hay un adagio latino en el Derecho, que menciona in claris no fit interpretatio, es decir, que en caso de que la ley sea clara, no es necesario interpretarla.
Esta interpretación en sentido estricto sería de la idea de que, en muchas ocasiones no es necesario interpretar; simplemente la lectura nos da el significado de las cosas. Por otra parte, está la interpretación en sentido amplio, que generalmente adoptaría una visión antirrealista del lenguaje.
La interpretación en sentido amplio define la interpretación como la labor consistente en atribuir un significado, independientemente de si se tienen dudas o no en torno a las normas. Siempre, para este tipo de interpretación, se están interpretando los textos, al margen de si están claros o no; aquí no opera el adagio latino mencionado, porque para ellos siempre se está interpretando, sin tener en cuenta los consensos que se puedan generar.
Una visión de la interpretación en sentido estricto, llevaría a sostener que hay casos sumamente sencillo, donde no es necesario interpretar, y no se parece a una controversia; hay otros casos difíciles en donde sí se genera esa textura abierta.
¿Qué postura tiene la razón? No quiero dar aquí respuestas muy sencillas, porque son cuestiones que se tienen que abordar de manera mucho más detenida, pero las personas que adoptan la interpretación en sentido amplio sostienen que siempre estamos interpretando; una cosa muy distinta es que en algunas interpretaciones se genere un consenso generalizado, pero de todos modos implica una interpretación. Para estas personas no hay manera de desligarse de los contextos sociales, políticos, juegos de lenguaje, etc., que estamos imprimiendo al momento de darle lectura al texto.
No nos podemos quitar las gafas, por ejemplo, con las cuales leemos los textos, y siempre estamos interpretando. En ocasiones interpretamos una norma, como los requisitos para ser diputado, y se genera un consenso generalizado.
No obstante que todo el mundo entiende que esos son los requisitos para ser diputado, todos llegan a la misma conclusión o al mismo resultado. Entonces, ¿cuáles son las características o las consecuencias que pueden generar una visión de la interpretación, u otra?
Es decir, mucho depende de qué postura tengo dentro del lenguaje; también de qué visión de interpretación tengamos, en sentido estricto o en sentido amplio. Si adoptamos una postura de interpretación en sentido estricto, generaría la idea de que, por ejemplo, los autores de esta vertiente sostienen que la gran mayoría de asuntos del Derecho son casos sencillos o de fácil aplicación.
Habrá, de manera esporádica, algunos casos que denominan difíciles, como lo acabamos de sostener, que van a generar esa falta de consensos y en donde la interpretación sí va a generar una importancia o va a tener una relevancia trascendente; pero generalmente hay casos muy fáciles dentro del Derecho, que no hay problema para su aplicación.
Otra consecuencia de adoptar la idea de la interpretación en sentido estricto, es que el intérprete juega un papel mucho más pasivo, más conservador, de poca actividad, dado que no está en la tesitura de estar interpretando constantemente, solamente se aplican las cosas sin mayor interpretación o valoración. Entonces en muchos casos, su actividad interpretativa no va a ser tan interesante como los que sostienen la visión de la interpretación en sentido amplio.
Si se adopta una idea de interpretación en sentido estricto, hay que conocer el verdadero sentido que se le tiene que dar a las palabras, y con eso sería suficiente. Aunque no puedo generalizar, los partidarios de la interpretación en sentido estricto suelen defender una idea realista del lenguaje, en donde se trata de encontrar los verdaderos significados de las cosas.
Las consecuencias de adoptar una visión de interpretación en sentido amplio serían las contrarias: el intérprete tiene una función mucho más creativa, que implica valoración y elección entre diferentes alternativas, no obstante que se diga que en ocasiones no es necesario interpretar.
Para quienes sostienen la idea de la interpretación en sentido amplio, siempre se está interpretando, en todo momento y en todo lugar, por eso el papel que ellos juegan es sumamente importante. Ellos adoptarían la idea antirrealista del lenguaje, en donde no podemos apelar a verdaderos significados o a características esenciales, sino que hay que ver a los consensos que se están generalizando en la sociedad, para atribuir esos significados a las cosas. Para ellos el lenguaje es cambiante, es mutable, está sujeto a múltiples interpretaciones, y entonces su papel adquiere una importancia trascendente.
En la emisión de interpretación en sentido estricto, la ciudadanía jugaría un papel sumamente limitado, como cualquier intérprete en ese sentido. Por ejemplo, lo relaciono con las teorías de la interpretación: si hay alguna que nos dijo que en muchas ocasiones no era necesario interpretar, es precisamente la teoría de la exégesis. En ese sentido, no sólo la ciudadanía, sino el juez, mencionan que tienen que aplicar el Derecho, no interpretarlo.
Por esos se pensó en muchas ocasiones que los jueces o los ciudadanos son simples maquinas que operan dentro del Derecho, porque lo único que se debe hacer es aplicar la norma a los hechos concretos, y eso genera consecuencia jurídica. Por lo tanto, muchos autores dentro de la corriente de la interpretación dicen que es la jurisprudencia o la teoría del Derecho mecanicista, en donde se piensa que la ciudadanía o el juez son una simple máquina en donde se colocan en un orificio de entrada las normas, y lo aplican y lo sostienen con los hechos, y –como mencionó el autor Russ Copaun (sic)- hacen un movimiento y eso genera consecuencias jurídicas. La pregunta fundamental sería: ¿la ciudadanía o el juez pueden aplicar ese Derecho sin interpretarlo, o siempre lo están interpretando? Mi postura sería que siempre se está interpretando; una interpretación en sentido amplio.
Si llegamos a una norma tan sencilla que menciona, por ejemplo, los requisitos para ser diputado, u otra que sostiene que es requisito que sean dos testigos para que un contrato tenga alguna validez, se está interpretando necesariamente, y además eso lo tenemos que relacionar con ciertos hechos que son cambiantes, lo que nos genera ciertas dificultades en ocasiones, para interpretar la norma.
Desde mi punto de vista, la interpretación no puede ser tan mecánica como quisieron sostener los de la exégesis, pero creo que se tendría que adoptar una idea de interpretación en sentido mucho más amplio; esto va en contra de la idea de que existen casos fáciles, sumamente sencillos de aplicar, y casos difíciles de aplicar. No creo, porque no obstante que existen esos casos fáciles, de todos modos se está interpretando el Derecho.
Russ Copaun (sic) dijo en su momento que aunque el juez o la ciudadanía fueran una simple máquina, en ocasiones no son necesarias las máquinas, sino lo hecho a mano. Entonces, a veces se necesita ese sentido, esa valoración y esa aplicación concreta del Derecho a los casos específicos, pero con una valoración propia de las personas que están interpretando; por eso es importante.
Yo creo que la visión de la interpretación en sentido amplio, coincide de manera más importante con los nuevos desarrollos del lenguaje.
Antes de pasar a las teorías, vamos a mencionar cuáles son las dos visiones de interpretación en sentido amplio y en sentido estricto, y una última aclaración conceptual.
Sea estricta o sea una interpretación muy pasiva o activa, siempre se está interpretando, antes de aplicar el Derecho en caso concreto. Hay posturas que dice que no, que en ocasiones se puede aplicar el Derecho sin una interpretación previa, y eso se ajustaría mucho más a las posturas radicales dentro de la interpretación en sentido estricto. Pero ¿qué diferencias hay entre la interpretación y la aplicación del Derecho? Que la interpretación la puede hacer cualquier persona.
En ese sentido, tenemos una especie de interpretación, o una clasificación dentro de las interpretaciones, que se denominaría interpretación jurisdiccional, que es aquélla realizada por los órganos encargados de aplicar el Derecho dentro de nuestro sistema político.
Otro caso sería la interpretación legislativa, en la que nos estamos enfocando en este curso, la cual llevan a cabo los representantes populares y los encargados de crear el Derecho.
Una tercera clasificación sería la interpretación popular, que es aquélla llevada a cabo por la ciudadanía, y también tendríamos una interpretación doctrinal, que es la realizada por los juristas dentro de un marco científico, lógico, y de construcción teórica.
Si bien la interpretación puede ser llevada a cabo por cualquier sujeto, la aplicación sólo corresponde a los órganos específicamente facultados para hacerlo dentro de un estado determinado.
Entonces, tendríamos que dividir entre doctrinal, legislativo, popular y jurisdiccional, pero surgen muchas confusiones, y la gente piensa finalmente que interpretación y aplicación no se pueden desligar de esta forma.
No sé si recuerdan esa operación matemática sencilla: A+B=C, que implica la interpretación de hechos; lo que implica la argumentación, para que esa interpretación tenga un sustento jurídico específico, dentro del marco que estamos mencionando, toda la argumentación que se genera por cuestiones lógicas, tanto de interpretación como de argumentación, y el A+B=C, supone la aplicación del Derecho.
Nosotros simplemente estamos viendo un aspecto o una premisa de esa operación; entonces tendríamos que desligar también qué significa interpretación y qué significa aplicación del Derecho. Si bien estamos claros en qué consecuencias tienen diferentes visiones del lenguaje en torno a la interpretación; cuáles son los dos sentidos de interpretación que podemos extraer de esto; si estamos claros en cuanto a qué es interpretación y qué es aplicación, y qué interpretamos, entonces ya podríamos entrar al segundo aspecto, que se refiere a las teorías de la interpretación, para ver cómo se relaciona todo esto con las mismas.
La primera teoría de la interpretación es la formalista, o de la exégesis de la interpretación. Zagrebelsky mencionó en su momento que los culpables de esta exageración legislativa eran los por él denominados positivistas; pero yo pienso que la corriente, por lo menos en nuestro contexto, culpable de estas exageraciones en torno al legislador, al texto y a una postura formal dentro del Derecho, es la escuela de la exégesis.
La escuela de la exégesis tiene como característica ese nacimiento del Estado; esa necesidad del Estado de luchar con otras fuerzas o con otros centros de producción de norma jurídica, le da un fuerte énfasis al papel del legislador, y siempre le negó cualquier actividad creativa al intérprete.
La postura de la exégesis formalista pensó en cómo podía brindar seguridad jurídica; en cómo concentrar ese monopolio del Estado; en cómo podía avanzar las ideas liberales, etc.
La función principal es la del legislador, pero éste se tiene que preocupar por hacer las normas de la manera más clara, precisa y fácil de aplicar ese Derecho. Si la labor del legislador se concentra en llevar a cabo y en producir y generar esos textos claros, precisos, fáciles de aplicar, entonces yo ya no tengo ninguna necesidad de preocuparme por cómo va a reaccionar la ciudadanía ni por cómo va a reaccionar o a aplicar ese Derecho el Poder Judicial, porque si yo lo doy de la manera más clara posible, ya no me pueden generar tantas disputas en torno a su interpretación y a su aplicación.
En ese sentido, la exégesis pensó que siempre era indispensable encontrar esos verdaderos sentidos o significados de las palabras, para plasmarlos en los códigos y en las leyes.
Yo denomino a la labor en esta fase -la labor del intérprete- como la labor del gemólogo, que es el especialista en piedras preciosas. Es como si el legislador se dedicara a encontrar los verdaderos significados de las cosas para plasmarlos dentro del Derecho, y así ya no generar mayores problemas en torno a qué se va a entender por ese Derecho, y a cómo lo van a aplicar en un momento dado.
No sé si recuerden cómo algunos autores suelen definir la interpretación jurídica. Por ejemplo, la definición de García Maines dice que la labor de la interpretación implica desentrañar el verdadero significado de las cosas. A mí me da mucha curiosidad, porque ¿cuántas veces se desentrañan las cosas? Una sola vez.
Se piensa que se busca ese verdadero significado, ya sea en el legislador o en el Judicial, para aplicarse en todo momento y en todo lugar, lo cual es una consecuencia de esta idea de la exégesis.
¿Cuáles podrían ser algunas características de la exégesis? Su formalismo, la necesidad de ver no sólo en la interpretación, sino en la aplicación del Derecho cuestiones mecánicas que en muchas ocasiones no es necesario interpretar, porque el legislador siempre está plasmado el verdadero significado de las cosas en los códigos, en las constituciones. Sería una postura sumamente formalista, y es que ellos endiosaron la figura del legislador, más que la del juez o más que la de alguna otra persona o de la administración, pensando que el legislador podía generar obras perfectas, susceptibles de aplicarse en todo momento y en todo lugar en toda sociedad.
En ese sentido, pensaron que el objetivo de los códigos era prever todos los casos posibles que se pueden generar en la dinámica social, y por eso tenemos que el ejemplo paradigmático de una postura dentro de la exégesis es el Código de Napoleón; un código como el alemán, que le denominan el Big Human Book, es una cuestión impresionante.
Hay artículos en donde la labor del legislador sigue siendo prever todos los casos posibles que se pueden generar en la sociedad. Hay posturas como la de Hart, que nos dicen que eso es imposible, y a mí me interesa mucho el conocer su perspectiva de cómo es necesario que el legislador tenga presentes estas limitantes.
Es lógico pensar, como segunda consecuencia, que si el legislador está generando obras perfectas en un momento dado, poca importancia deben tener los intérpretes de éstas. Limítense ustedes a aplicarlo tal cual, y no me generen mucho ruido con interpretaciones activas del Derecho en ese sentido.
También embona perfectamente con Zagrebelsky la idea del nacimiento de la división de poderes, y con Montesquieu; también tiene un papel muy importante con la exégesis.
Si Montesquieu y todos los precursores de la división de poderes siempre pensaron que la figura principal en torno a la cual debía girar la creación del Derecho era el legislador, encontramos citas en Montesquieu como que de los tres poderes, el de juzgar es casi nulo, o que el juez es simplemente la boca que pronuncia las palabras de la Ley.
Si bien el objetivo de la división de poderes es el garantizar la libertad, vean ustedes cómo ha cambiado esto. Si Montesquieu, en El Espíritu de las Leyes, fraccionó el poder precisamente para garantizar la libertad ¿quién es el encargado de garantizar concretamente la libertad de los ciudadanos? Es el Judicial.
A través de los juicios de amparo, a través de arias corpus, el mundo anglosajón, etc., si de los tres poderes el de juzgar es casi nulo, ven cómo han cambiado las cosas, y Montesquieu quiso garantizar la libertad.
Ciertamente el legislador plasma los postulados principales para garantizar esa libertad en la constitución y en las leyes ordinarias, pero el encargado de aplicarlo concretamente es precisamente el Poder Judicial, a través de los juicios de amparo o de los juicios de garantías o de derechos humanos en otros países.
Estos postulados tienen que sufrir modificaciones importantes, y es por ello que la interpretación y el Poder Judicial, como lo menciona Zagrebelsky, tienen hoy en día un papel mucho más relevante. No es judicializar las cuestiones del Derecho, sino encontrar un equilibrio importante entre Legislativo y Judicial.
¿Qué consecuencias tiene la exégesis en México? Que en nuestro país estamos en la exégesis. Les comenté lo de la supremacía legislativa en algunas constituciones estatales, de 1824 y 1825, que fue el caso de Zacatecas y de Jalisco, pero prácticamente la idea de la exégesis sigue muy vigente en nuestro país, tanto en la doctrina –en algunas ocasiones- como en la jurisprudencia.
La exégesis generó sus propios métodos de interpretación y si ustedes le dan un vistazo a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, ven que los principales métodos que utilizan son precisamente elaborados por la exégesis.
Hoy en día ya se tiene claro que es necesario interpretar las normas de otra forma, pero está muy arraigada esta visión en el resto de los tribunales que no son la Suprema Corte de Justicia, empieza a tener un papel relevante en otras formas de interpretar el Derecho, pero el resto de los tribunales, sean locales o federales, jueces de distrito y tribunales colegiados unitarios tienen todavía muy presente esta idea de la exégesis.
Pasemos ahora al otro extremo, que es la postura realista dentro del Derecho, dentro del lenguaje.
El realismo mencionó todo lo contrario en algunos aspectos: mencionó que no se puede apostar a una seguridad absoluta del lenguaje, a una estabilidad del lenguaje, porque éste es sumamente cambiante, es mutable. Entonces, el intérprete tiene que ajustar ese Derecho a las condiciones actuales.
La idea que generó el realismo es esa necesidad de tomar en consideración dentro de nuestras interpretaciones esas otras condiciones económicas, sociales, políticas y culturales, vigentes en la sociedad.
El realismo es una postura que suele descartarse de antemano, pero yo la veo como muy seria, y creo que en ámbitos no jurídicos puede tener algo de importancia.
Para el realismo el Derecho no es un fin en sí mismo. Para el realista, elaborar grandes teorías, hacer una perfección unitaria del Derecho, pura, interna, no es un fin en sí misma: Para los realistas del Derecho, es un medio para alcanzar fines sociales importantes.
Al ser el Derecho un medio para alcanzar fines sociales importantes, es lógico que para ellos la interpretación juegue un papel de ajuste de las palabras que están plasmadas en los códigos, en las constituciones, en las ideas judiciales, etc.; actualizar ese Derecho a las condiciones sociales, políticas y económicas vigentes.
Para la exégesis eso no era posible en ningún momento. El avanzar cuestiones económicas, políticas y sociales es imposible, porque el intérprete tiene que ceñirse básicamente a la función legislativa, a lo que plasmó el legislador en esos códigos, en esas constituciones.
Los realistas mencionaron –a ver si con eso puedo abonar hacia la postura realista- que si bien los formalistas, léase exégesis y demás, pensaron que atendiendo simplemente a lo que plasmó el legislador, ya no intervienen de manera activa en la interpretación, con condiciones políticas, económicas, sociales, etc., sí lo están haciendo, pero a manera de subterfugio, por decirlo de alguna forma.
En 1905 hubo una decisión jurisprudencial importante, denominada Logner (sic) contra Nueva York, en la que se discutió una ley del Estado de Nueva York que limitaba las horas de los trabajadores en las panaderías. Nueva York en esos momentos era un Estado progresista, similar al New Deal de Roosevelt.
Los dueños de las panaderías atacan a esa ley como inconstitucional, porque infringía su libertad de contratación. El asunto se va hasta la Suprema Corte de Justicia y ésta llega a la resolución de que sí, efectivamente, la ley del Estado de Nueva York es inconstitucional, porque viola la libertad de contratación; se basaron en la Enmienda, similar a la nuestra, que dice que nadie puede privar de su vida, libertad, etc., si no es mediante juicio previo y con los tribunales previamente establecidos. Esta pequeña parte les sirvió para declarar inconstitucional la ley del Estado de Nueva York.
Hay un juez muy famoso, Oliver Windel Holmes, quien emite su voto particular. Holmes es realista dentro del Derecho y sostiene que lo que había de tomarse en consideración no era una postura de exégesis, de las palabras, de simplemente atender a lo que plasmó, en este caso el Constituyente, y definir con diccionarios qué significa libertad, para ajustarla.
Lo que se debe discutir son las condiciones sociales, políticas y económicas, y lo que está pasando es que la sociedad en estos momentos, para Holmes, exige una intervención del Estado en las cuestiones económicas, para encontrar un equilibrio entre las fuerzas sociales que se están debatiendo dentro de nuestras sociedades.
Holmes dijo que la interpretación va más allá; implica condiciones económicas, sociales, políticas y culturales, que no pueden ser simplemente cuestiones gramaticales, ni simplemente atender a lo que plasmó el legislador.
Para el legislador, en ese momento la sociedad norteamericana exigía esa intervención del Estado en Economía, pero no, ése fue un voto particular, y la decisión se sostuvo hasta mediados de los años 40 ó 50, en donde ya toda esa idea laboral se rechaza por la Suprema Corte de Justicia que estuvo en su momento, pero continuó vigente.
Pero Holmes nos dijo a todos, no sólo en la Judicatura, que eso se debía tomar en consideración dentro de las interpretaciones; el Derecho no puede ser puro, no puede ser netamente lógica; el Derecho nace y le da vida a estos conflictos sociales, estas cuestiones económicas, políticas y culturales, y llamó la atención a lo que pasaba con el formalismo.
No obstante, el formalismo piensa que no debe interferir con cuestiones políticas, económicas y sociales que también tienen su propia agenda, que para Holmes fue una agenda conservadora de mantener el laissez faire, laissez y passer (sic). Dentro de la sociedad norteamericana era una postura conservadora muy importante de no-intervención en las cuestiones económicas, y dice que no obstante que el formalismo piensa ser puro y que simplemente está atendiendo a las cuestiones del legislador. Vean las consecuencias que esto genera; también tiene su propia ideología.
Las cuestiones pasivas o conservadoras dentro de la interpretación, de simplemente atender a la palabra, y de que eso se entiende claramente, que libertad implica también libertad de contratación; entonces, dijo que el formalismo también tiene su propia agenda y su propia ideología, y que por qué no discutir estas cuestiones abiertamente. Eso es lo que, para Oliver Wendel Holmes, deben llevar a cabo Derecho e intérprete.
Eso fue en 1905, pero desde 1881 Holmes criticó el formalismo dentro de la interpretación y aplicación del Derecho. Hay una famosa frase de este autor, que dice el Derecho no ha sido lógica, ha sido experiencia. El Derecho no ha sido lógica, no es un desarrollo lógico estable, es cuestión de experiencia, y así lo tenemos que visualizar.
Después de Holmes vienen muchos otros autores realistas que dan esta idea de la interpretación mucho más activa y mucho más política, social y económica. Uno de ellos Rosco Paund (sic) mencionó cosas muy interesantes, una de las cuales fue precisamente la cuestión de que él veía claramente que el legislador tenía un papel sumamente trascendente en la sociedad, pero que no se debía exagerar, como lo hizo la exégesis. Expresó que el legislador tiene el importante papel de establecer las pautas generales de comportamiento dentro de la sociedad; que no debe dedicarse a tratar de prever todos los casos posibles, porque es imposible, las leyes no pueden detallar demasiado, no pueden crear códigos enormes, ¿por qué no establecer pautas generales de comportamiento y dejar que esto se complemente con la dinámica judicial?
Es decir, les mencionaba a los legisladores que tratar de detallar tanto las cosas generaría inseguridad jurídica, por contradicciones dentro de la norma, por ser tan detallada; que entonces deberían establecer pautas generales; dejar al Judicial que también cumpla su función de ajustar ese Derecho a las condiciones actuales. Eso se explica claramente con que para los realistas el Derecho es un medio para alcanzar fines, que lógicamente se tenía que ver conjuntamente entre jueces y legisladores.
Tan importante fue la función del legislador para los realistas; no obstante, muchos autores dirán que fue una concentración excesiva en las cuestiones judiciales, pero no.
Después de Logner contra Nueva York (sic), en 1905, la Gran Depresión le dio la razón a Holmes, de que el Estado necesitaba intervenir en las cuestiones económicas de esa sociedad, y ellos trataron, como los realistas no veían respaldo en un Judicial que ya estaba arcaico, mecánico y con una visión de la exégesis, llevaron a cabo mucha legislación progresista, que es la denominada del New Deal de Roosevelt, o El Nuevo Pacto de Roosevelt, por eso les digo que ellos también tuvieron un papel sumamente trascendente en la legislación.
Ya ubicado en el Poder Judicial, aunque sé que no es del principal interés aquí, los realistas mencionaban cómo se tiene que abordar en los aspectos de interpretación. Ellos dicen que lo más importante dentro de las resoluciones, no son las normas jurídicas, que sí son importantes, pero que hay que revisar otras cosas: preferencias del juez, cuestiones ideológicas, implicación política, económica, social y cultural de las resoluciones; los precedentes, etc., que nos dan para fortalecer esta decisión o ésta otra. Entonces, ellos veían inseguridad en el Derecho, precisamente por estas cuestiones ideológicas, incluso del papel del Judicial.
Si los realistas tienen razón o no, es una discusión que nos puede llevar por mucho tiempo, pero por ejemplo, ya en el aspecto concreto de la aplicación del Derecho de los jueces, es indispensable tomar las cuestiones ideológicas dentro de nuestros asuntos o no, pues yo veo muchos litigantes que dicen si cae este asunto con tal juez, sé que va a resolver en este sentido.
Entonces, algo de razón tenían los realistas cuando mencionaban que había que tomar en consideración estas cuestiones ideológicas, pero también se suele decir que la postura realista fue una exageración.
Hay realistas contemporáneos muy interesantes, como un autor llamado Mark Turshnet (sic), que, para ver cómo pueden exagerar estos realistas las cuestiones de interpretación, menciona: yo puedo aceptar sin ningún problema que hay casos fáciles de aplicación, -no sé si ustedes vean esto en los debates que se generan en algunos proyectos de ley- y eso lo denomina normas en juego, pero añade que el sistema o el orden jurídico, o el Derecho mexicano o el norteamericano son tan amplios, incluso la Constitución lo es, que se puede encontrar no una norma de juego, sino una norma de fondo que haga tambalear ese caso fácil que ustedes tienen.
Es decir, un juez me puede mencionar que esto se aplica claramente a esta norma y ya no hay vuelta de hoja. Dice Tushnet (sic) que si queremos vernos un poco cínicos en esto, lo que yo hago como litigante, es para hacer tambalear ese argumento que no me conviene, busco otra norma, que él denomina de fondo, para decir que no se aplica tan claramente, porque tenemos esta otra norma que nos dice tal y tal cuestión, y que cambia el sentido de tu opinión acerca de esa aplicación mecánica del Derecho, que quieres sostener.
Entonces, dice Tushnet (sic) el Derecho es tan amplio, incluso contradictorio en sí mismo, que no hay problema para encontrar una norma de fondo para cada norma de juego que tenemos en un momento dado; pero esta postura es algo cínica, y se entiende de la siguiente manera: los realistas quieren hacer una descripción de cómo opera el juego denominado Derecho. Es decir, yo puedo decirle a un realista que así no debe ser el Derecho, y estoy consciente de ello, pero así es, es una cuestión de descripción, y no de prescripción. Yo puedo aceptar que así no debe ser el Derecho, pero lo único que estoy tratando de hacer es tomarle una fotografía de cómo opera; ya ustedes dedíquense a cómo debe ser, etc.
Entonces, ¿qué idea de la interpretación debemos fortalecer o debe tener importancia en este sentido?, ¿la idea de la exégesis, donde hay que hacer referencia al legislador, no hay que tener un papel muy creativo en la interpretación, sino tener esos métodos tradicionales, gramaticales, y atender a las letras, y no inmiscuir en estas discusiones de interpretación cuestiones políticas, económicas, sociales, etc.?, ¿o tiene algo de razón también el realismo, al tratar de inmiscuir estos asuntos en las cuestiones del Derecho?
Lógicamente yo me inclinaría un poco hacia la cuestión realista. El gran problema es precisamente este vaivén entre formales; en ocasiones, la Suprema Corte de Justicia es muy formal (anatocismo y demás), y en ocasiones es muy progresista, tipo realista.
Eso, en un momento dado, confunde a la ciudadanía para la certeza o estabilidad que deben tener los tribunales constitucionales. Ellos deben tener un criterio muy arraigado; no digo que sea único, porque cambiaría a los integrantes, y lo haría en ese sentido de las resoluciones que se están generando, pero no se puede decir cuando me conviene, soy formalista, ni decirle al juez, cuando la resolución que eso generaría no me conviene: hay que abrirse a otras cuestiones que no sean simplemente el buscar ese significado correcto de la palabra. En ese sentido, creo que primero se deben definir los tribunales; ellos son quienes van a fijarle la agenda al foro, no a los litigantes, o a las personas que están discutiendo estas cuestiones de interpretación y aplicación del Derecho. Esto debería tener un punto de vista muy claro, pero no cuando me conviene soy de una bandera, y cuando no, de otra, porque eso también genera inseguridad.
El hecho de que el juez realista se ponga muy creativo, no implica que no aplique las cuestiones penales correctamente, ni que vaya a resolver en mi contra, pero estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que muchas personas dicen que hay que lograr un justo medio entre esas dos cuestiones. Por eso dije que son los dos polos, tanto formales, como realistas o creativos.
La teoría que sigue es la Hartiana, o de Hart, que menciona que los dos exageraron, y su aportación es un punto de vista intermedio. En un momento discutiremos a este autor.
¿En qué ámbito ha tenido más importancia el realista, o cómo se rescata más? En el caso de Logner (sic) ha tenido un respaldo en las cuestiones de la interpretación de la Constitución. Como dijo Holmes, las constituciones son cuestiones dinámicas, cambiantes, que la sociedad le está imprimiendo un sentido muy distinto cada vez que cambia a lo largo de los años; libertad e igualdad son términos muy amplios, con una porosidad –por decirlo de alguna forma- como lo va a mencionar Hart.
En ese sentido, hay que esta ajustando la Constitución a las cuestiones actuales, y si hay alguna importante dentro del Derecho, que sea económica, política, social y cultural, son precisamente las constituciones. El realismo ha tenido mucha mayor importancia en esos aspectos constitucionales, que en los legales o penales.
La exégesis generó sus métodos, y yo digo que hay que ver hacia los métodos que generaron los realistas, pero muchos me dicen que no, sino que se debe tomar a los métodos que menciona la exégesis como punto de partida, por lo menos dentro de las otras interpretaciones, es decir, una postura ecléctica. Yo insisto en que hay que ver más hacia los realistas.
Yo tendría dos argumentos: uno, de que el juez sea creativo no se sigue que vaya a aplicar mal las cuestiones legales, y dos, de que el juez sea mecánico no se sigue que vaya a resolver correctamente los asuntos penales.
Como lo vemos ahora, los jueces penales en México son jueces mecánicos, no hay creativos. La creatividad se castiga severamente, y tenemos unas resoluciones espantosas en materia penal, tanto de los federales como de los locales. El que sean mecánicos, como lo son ahora por la formación jurídica, no garantiza tampoco la aplicación correcta de estas cuestiones penales. Estoy de acuerdo en que quizá el punto de vista que se va a adoptar sea el intermedio.
Hay que llevar a cabo los métodos de interpretación que nos lleven a aceptar esta riqueza argumentativa que no simplemente es la netamente jurídica, porque, qué se entiende por contrato, qué se entiende por interés, sino estas discusiones económicas, sociales y políticas.
Pienso que dentro del Derecho se deben incluir, pero dentro de él está la interpretación. El Derecho guarda una camisa de fuerza muy importante para no aceptar este tipo de cuestiones. La camisa de fuerza son ciertos dogmas dentro del Derecho que no se han querido criticar; me refiero al dogma de la seguridad jurídica, al dogma de la aplicación retroactiva del Derecho, al dogma de creación-aplicación del Derecho, al dogma de adición de poderes; me refiero a muchos dogmas que en Derecho están muy anclados o muy penetrados del mismo, que impiden ese tipo de cuestiones.
Yo rescato mucho a un autor canadiense, llamado Hackinson que nos dice que tenemos una sociedad democrática, y que una sociedad así debe estar informada: todos debemos entrar a discusiones públicas importantes; entonces, si queremos vivir en una sociedad así, por qué no permitimos que los jueces discutan estas cuestiones abiertamente, es mucho más benéfico así, a que se haga de manera cerrada en las propias oficinas del Poder Judicial o del órgano encargado de aplicar el Derecho.
Creo que Hackinson tiene mucha razón en ese sentido, pero el gran problema con muchos de los dogmas dentro del Derecho es que impiden criticarlos frontalmente. En ese sentido, soy de la idea de aceptar este tipo de discusiones que van a alimentar el Derecho; no podría ser una Suprema Corte de Justicia sin incluir estas discusiones de moralidad, estas cuestiones políticas o económicas, porque entonces sería una Suprema Corte de legalidad o de cuestiones mecánicas; del Derecho y no de la justicia, que es mucho más amplia que encontrar el verdadero significado de ciertas palabras, de manera mecánica.
Creo que se deben abrir por ese sentido las cuestiones dentro del Derecho, y dentro de la interpretación, pero es un camino muy difícil de recorrer; los jueces no le van a aceptar fácilmente esos argumentos, porque, por ejemplo, tribunales constitucionales o supremas cortes de justicia tan activas como la norteamericana, donde sí se aceptan este tipo de discusiones, aunque finalmente es una cuestión de justicia, de moralidad etc., y se aceptan en algunos casos de manera mucho más abierta, porque precisamente el formalismo en Estados Unidos se generó en 1871, con una postura que se denominó (de nombre en inglés) (sic).
Creo que en México ha faltado una crítica importante al formalismo; eso tenemos dentro del Derecho, o como académicos, pendiente: una crítica importante al formalismo y a los métodos tradicionales, para abrir un poco el espacio, aunque no creo que éste se abra mucho.
Está la cuestión de los jueces que no son preparados. Hay un autor español, Alatorre, quien dice: nosotros vamos a exigir aplicación mecánica de manera mucho más importante, en la medida en que no tengamos confianza en nuestros jueces; es una fórmula bastante clara y es lógico, si no tengo confianza, limítate, por favor, a lo que dice la ley.
Pero de todos modos mi pretensión ha sido luchar desde ambos frentes para quitar este formalismo; ésa es mi postura, una, desde la judicatura, creo que ya empieza con la Suprema Corte de Justicia y esto va a tener un efecto de cascada, pero mucho más incluir en las cuestiones de la judicatura, por lo menos presentarles estas opciones realistas, porque en los cursos de Derecho, si ustedes ven los textos que se utilizan para Introducción o Filosofía del Derecho, son dos parrafitos; lo querían al realismo jurídico norteamericano, y es que existió ahí un loco denominado Frank, quien dijo que la interpretación depende de cuestiones emotivas o psicológicas.
El realismo no es eso, yo lo he pretendido rescatar un poco; sería una lucha desde la judicatura o en algunos otros aspectos, pero también es importante la educación jurídica, porque si los abogados siguen saliendo por esta idea mecánica del Derecho, es un círculo vicioso que nunca va a acabar, entonces debe ser también desde la reforma de las cuestiones del Derecho, cómo se enseña Derecho, cómo darles estas opciones a las personas encargadas de interpretarlo.
Yo vería esa cuestión para luchar en contra del formalismo, y para que disminuya la excesiva falta de confianza en los jueces que generan mayor aplicación mecánica en Derecho. Creo que algo que caracteriza al Derecho contemporáneo es que las dos familias ya están muy unidas, y por ejemplo, tenemos que las posturas realistas o mucho más activas de discusión se están generando en países similares a nuestra tradición.
En España, el papel del Tribunal Constitucional Español es sumamente activo; ya no pasa un día en el que no aparezca en la prensa una resolución de este Tribunal, el cual menciona claramente que está analizando cuestiones de valor, de moral, y otras de esa naturaleza, dentro de la Constitución Española del ’78.
España, Italia, Alemania, también tienen su tribunal constitucional; es decir, todos estos países a los que nosotros vemos como influencia, ya han aceptado este tipo de cuestiones, sobre todo en sus tribunales constitucionales y en la interpretación constitucional. Hubo un Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, no sé si del 12 al 15 de febrero, en el que yo, con algunos autores españoles y latinoamericanos, mencionaba la necesidad de aportar cierta postura realista dentro de la interpretación, y los europeos lo veían como que ya se había avanzado en ese sentido, pero los latinoamericanos todavía no lo veían tan claro.
Continuamos con la postura ecléctica, que nos dijo que tanto formalismo o exégesis, como realismo exageraron en torno a las cuestiones de interpretación, y que se debe adoptar una postura intermedia.
Si tenemos la posibilidad de incluir en las cuestiones de interpretación del Derecho las cuestiones políticas, económicas, sociales, etc., y si vemos el Derecho con una interpretación en sentido amplio, con una postura antirrealista del lenguaje, es lógico suponer que hay un problema de inseguridad hacia la ciudadanía, porque finalmente no tendrá la posibilidad de conocer exactamente cómo se va aplicando el Derecho o cómo se va a interpretar.
Hay un problema, entonces, de certeza, no de seguridad jurídica. En ese sentido, la postura realista lleva una inseguridad, una falta de certeza al incluir estos otros argumentos dentro del Derecho y al decir que el lenguaje es dinámico, cambiante, mutable, etc., y el formalismo trata precisamente de lograr todo lo contrario: una postura de certeza absoluta, de que los ciudadanos sepan cuáles van a ser las consecuencias de actuar de ésta o de otra forma, y de que el legislador, el juez o la administración tiene que interpretar de esa manera el Derecho, de manera muy específica.
Menciona Hart, autor de la corriente positivista dentro del Derecho, que no todo es inseguridad o certeza absolutas, sino que hay que encontrar un punto intermedio. El realismo exageró, en el sentido de que no puede mencionar que las normas jurídicas no son importantes dentro de la interpretación del Derecho, porque para los realistas en la interpretación lo más importante no son las normas jurídicas, sino las condiciones económicas, políticas, sociales, etc.
Dice el autor que ellos caen en una contradicción en sí misma, porque las funciones que está realizando el juez, o las que revisa el legislador, están plasmadas y contempladas en una norma jurídica, y eso le da la facultad de actuar de ésta u otra forma; entonces, cómo puede ser tan irrelevante el papel de la norma jurídica, cuando sus propias actividades dependen de las mismas y, en ese sentido, las normas jurídicas de las que dependen las actividades del legislador, del judicial, etc., no están tan sujetas a esa contradicción o a esta ambigüedad que quieren sostener los realistas.
La postura hartiana, o el positivismo, le critica al realismo que no puede ignorar así, tan fácilmente, las normas jurídicas. Por su parte, al formalismo le critica que es imposible que el formalista trate de congelar el significado de las normas para todo tiempo y todo lugar, ya que es algo imposible de lograr. Hart, consciente de estas cuestiones del lenguaje, dice que éste es también cambiante, aunque no tanto, como lo sostienen los realistas.
Hart menciona que hay que encontrar un punto intermedio, y sostiene en torno a la interpretación que tenemos un núcleo central de significado, o sea, cuando ustedes abordan las cuestiones de interpretación, dice el autor, tenemos un núcleo central de significado, pero nada más en ese núcleo tenemos lo que se denomina penumbra de incertidumbre.
Para el autor es imposible que todo esté ubicado en esta penumbra de incertidumbre, como lo mencionan los realistas, todo sujeto a la discrecionalidad del aplicador del Derecho o del intérprete.
Si no tuviéramos ese sustento denominado núcleo central de significado, para Hart no tendríamos la posibilidad de comunicarnos dentro del Derecho. Entonces, básicamente lo que el autor está mencionando es que hay cosas estables, que no son tan cambiantes; hay cosas que son ciertas; hay cosas que no se prestan a mayores dificultades.
Ciertamente, podemos interpretarlo, pero generan consensos absolutos, y eso da un margen de certeza dentro del Derecho; el núcleo central de significado le da certeza al Derecho. Un ejemplo que muchos autores han mencionado, de cómo estaríamos en presencia de este núcleo, son los requisitos para ser diputado –tantos años- o para ser presidente, y no hay dificultad en eso; todos lo entendemos.
Este autor refiere que esas cuestiones son los denominados casos fáciles, de sencilla aplicación, y eso rescata el aspecto formal o formalista del Derecho, pero aunado a este núcleo central de significado existe una penumbra de incertidumbre.
Hart, como buen birgilsteiniano, refiere que el lenguaje es poroso por naturaleza. Eso lo retoma de otro autor, Weissman, alemán, quien denomina a su estudio Porosidad Verbegrif o porosidad de los conceptos.
Con esa influencia, Hart menciona que también hay una penumbra de incertidumbre, porque es una cuestión natural que el lenguaje tenga una porosidad; pero en la penumbra de la incertidumbre tenemos por ejemplo, qué se entiende por libertad religiosa o de creencias. Ahí tenemos por naturaleza misma esa porosidad en la palabra libertad, y eso sí genera inseguridad, falta de certeza; eso sí genera disparidad en los criterios de cómo interpretamos las normas.
Entonces, tenemos casos fáciles en el núcleo central, y casos difíciles en la penumbra de incertidumbre. Expresa Hart que en ésta hay lo que se denomina una textura abierta del lenguaje, esta porosidad del lenguaje.
Al lenguaje no se le puede congelar, como lo pretenden los formalistas, sino que éste en ocasiones presenta disparidad de formas de atribuir significado a las palabras, y eso es normal.
Hay un caso paradigmático: supongamos, por ejemplo, cómo vamos a interpretar el Derecho en una norma tan sencilla, como sería la siguiente: No se admiten vehículos en el parque. Un automóvil es un vehículo, estamos claros, esto estaría ubicado en el núcleo central de significado; pero las patinetas, las bicicletas no son automotores, aunque sí son vehículos.
Supongamos también que el objetivo de la norma es mantener la tranquilidad en el parque, y sabemos que quienes andan en patinetas suelen generar algunos problemas; entonces, para efectos de un caso concreto de interpretación, las patinetas, motonetas, bicicletas, etc., ¿son vehículos o no?
El objetivo aquí es decir que si estuviéramos leyendo una norma tan sencilla como la mencionada, tendríamos un núcleo central de significado, con el caso del coche, y una penumbra de incertidumbre, que por lo menos genera esta discrecionalidad o esta posibillidad que nos dicen los realistas que se puede interpretar de diferentes formas por el carácter poroso del lenguaje o de los conceptos.
Entonces ¿es un vehículo o no? Depende de cómo lo vayamos a definir en un momento dado, pero supongamos que no tenemos ninguna definición a ese respecto. Si después se establece el antecedente de que tiene que ser un vehículo automotor o de combustión interna, por ejemplo, se genera el problema de que hay algunas motonetas que también son de combustión interna, y qué va a pasar.
O por ejemplo, tenemos el caso de una ambulancia, que es un vehículo, pero ¿la vamos a aceptar en el parque, o no, si es que alguien está herido? Hart trató de señalar que la posición que se puede adoptar no es ni tan realista ni tan formalista.
El autor menciona generalmente que las cuestiones de penumbra de incertidumbre están colocadas en las cuestiones constitucionales en donde están plasmados estos principios de carácter moral, como libertad, igualdad, etc., y también están contempladas en la legislación. Harte refiere en su libro que la gran masa de casos ordinarios están ubicados en lo que se denomina el núcleo central de significado, y eso nos da en el Derecho la posibilidad de comunicarnos, de que ustedes, en el ámbito legislativo o en el judicial se puedan comunicar, porque están entendiendo las mismas cosas, le están atribuyendo el mismo significado a esas palabras, en un momento dado.
Este autor, al igual que algunos realistas –por lo menos veo que en el ’23 publicó esto Pawn, y Hart hasta el ‘61- mencionó también el papel limitado que debe jugar el Legislativo, en este caso.
Precisa que son dos las limitantes que tiene el legislador en su función o en su actividad: lo que él determina una indeterminación de propósitos y que el legislador tiene la denominada relativa ignorancia de los hechos.
Para el autor, el legislador debe tener muy clara su relativa ignorancia de hechos,y su indeterminación de propósitos, consistentes en que no es adivino, en el sentido de que no puede prever todos los casos futuros que la dinámica social le va a generar o le va a atestar al Derecho.
Es decir, según Hart, tenemos una relativa ignorancia de hechos e indeterminación de propósitos, porque no sabemos cómo va a actuar la sociedad en años venideros, ya que eso es imposible de prever, entonces el autor sugiere establecer pautas generales, y esas cuestiones que se van a generar dentro de la sociedad, dejárselas al Poder Judicial, para que lo ajuste a las condiciones sociales actuales.
Un ejemplo de esta relativa ignorancia de hechos y de indeterminación de propósitos es al tener en el núcleo central de significado la palabra vehículo, entendida como automotor; pero qué pasa si en quince o veinte años, por problemas ambientales, por vehículo se entiende algo totalmente distinto, que ya no sea un vehículo de combustión interna, sino otro tipo de vehículo, eléctrico, por ejemplo.
Hart refiere que estas dinámicas sociales, esta imposibilidad de prever el futuro por parte del legislador, tiene que establecer pautas generales que se van a ir adicionando poco a poco con el Derecho, y lo mismo sucede hacia atrás: mencionan algunos autores, retomando este ejemplo, lo que se entendía como ejemplo paradigmático de vehículo, antes de los automóviles: los carruajes.
Qué pasa, por ejemplo, cuando la dinámica social genera problemas de comunicación con la creación de nuevos mecanismos, a través de las computadoras, el correo electrónico, etc.; es imposible para el legislador prever todos estos casos. Entonces, hay que tener clara la idea de que se deben establecer pautas generales de comportamiento, porque –dice el autor, acertadamente- si pretenden legislar cada vez que se presente un fenómeno social importante, y que esté cambiando la dinámica social, van a inundar a la ciudadanía con leyes que después ya no van a generar la incertidumbre que pretende el legislador y el Estado de Derecho Contemporáneo, sino más bien una falta de certidumbre, con la jungla normativa que ya hemos mencionado.
Hart es muy claro al mencionar que estas dos limitantes son importantes, y que el legislador debe tomar en consideración lo que el autor denomina la textura abierta del lenguaje; es decir, por más que el legislador quiera definir las cosas de antemano, el lenguaje por su naturaleza tiene una porosidad que le va a generar diferentes interpretaciones a esas normas en específico.
Es decir, hay otros autores que abonan esta idea de Hart, sosteniendo lo siguiente: los legisladores tienen en mente un caso muy claro al momento de legislar, en el que tratan de eliminar o de prohibir, etc; pero la dinámica social genera otros casos distintos que después se van a preguntar la ciudadanía y los jueces si realmente embona con ese caso específico o no. O sea, esas otras cuestiones que se van a generar en la sociedad, ustedes no las tienen presentes, por lo que es imposible preverlas.
Así que para qué fijar las cosas tan tajantemente, tratando de definir de forma clara los conceptos, cuando no se pueden prever con precisión los otros hechos que se van a generar en la sociedad, y que le dan forma a la aplicación de esa norma jurídica.
Este autor fue una de las personas que, apostando a esa área de penumbra de incertidumbre, le fijó ese papel al legislador de establecer pautas generales, sobre todo en materia constitucional.
Otro aspecto de su teoría es que, si bien la gran masa de casos ordinarios dentro del Derecho se ubica en el núcleo central, el hecho de que algunos casos, denominados difíciles se ubiquen en la penumbra de incertidumbre, no se debe ver como desventaja, sino como una ventaja del Derecho, porque éste abre esa válvula para poder ajustarse a las condiciones sociales actuales.
O sea, se suele ver la discrecionalidad o la posibilidad de interpretar de diferentes formas las normas como una desventaja; yo definí este concepto en esta ley, y se está entendiendo otra cosa totalmente distinta, entonces qué está pasando. Hart dice que finalmente esto no se debe ver como una desventaja; es una ventaja para ajustar el Derecho a través de sus interpretaciones a las condiciones sociales actuales.
Ahora, hay una cuestión muy distinta, porque cuando yo expongo esto me dicen que es muy distinto que el juez o el intérprete, si se quiere en diferentes ámbitos, tenga una posibilidad de decidir de una manera muy distinta a la que tiene o tuvo como intención el legislador. Hay que distinguir claramente entre dos conceptos: una cosa es arbitrariedad, y otra discrecionalidad, o sea, el hecho de que exista esa penumbra de incertidumbre en el sentido de que se puedan definir esas interpretaciones de diferentes formas, no es arbitrariedad, sino una cuestión de discrecionalidad, ubicados dentro del contexto jurídico por ciertas limitantes como son otras normas dentro del sistema, normas constitucionales u otras, dentro del mismo código.
Tiene que ser una labor razonada y no una labor arbitraria. El autor sostiene que se debe ver como una ventaja, porque es cuestión discrecional, no de arbitrariedad, donde cada quien pueda elegir como quiera, por preferencias políticas, económicas y sociales estas cuestiones dentro de la penumbra de incertidumbre.
La gran virtud de Hart fue que ubicó en su justa dimensión las cuestiones de la interpretación, situándolas en los asuntos del lenguaje, no tanto en los de la supremacía que debe tener el legislador, o no tanto en las cuestiones políticas, económicas y sociales, sino claramente con una teoría del lenguaje. La penumbra de incertidumbre y el núcleo central del significado son inevitables y así opera el Derecho, para él existe discrecionalidad al momento de decidir.
Las dos limitantes que menciona Hart que se resumen en la imposibilidad del legislador para poder prever el futuro, en la imposibilidad del legislador de poder prever la dinámica social que se va a generar en torno a las normas.
Estos hechos definen en gran medida cómo se van a interpretar las normas. Nuevos avances tecnológicos, nuevos avances en las cuestiones médicas, biomédicas, del transporte, etc., todas estas dinámicas sociales que se están generando constantemente son imposibles de prever por el legislador, básicamente porque no es adivino; entonces, simplemente tiene esa limitante en donde se puede optar por dos cosas: una, estar expidiendo normas constantemente para ajustarse o establecer pautas generales con conceptos muy amplios, para dejar juego a la interpretación y ajustar esas normas a las condiciones actuales. Hart coincide con la opción de que no se deben expedir las normas constantemente, porque eso genera mayor inseguridad jurídica.
La discrecionalidad a la que se refiere el autor consiste en un producto terminado, una ley en específico, y en ese sentido el juez tendrá que ajustar esas cuestiones a las condiciones sociales actuales. No creo que se refiera a una facultad discrecional específica que la ley esté mencionando, sino a que no se establezca esa facultad discrecional de manera explícita.
Los legisladores suelen hacerlo con un último inciso de válvula de escape: se entiende por eso tal, tal, tal, y las demás que establezcan las normas, o algo en ese sentido. Es un poco curarse en salud, pero el autor no menciona que se deba hacer una lista impresionante de veinte cuestiones en torno a un concepto, sino establecer éste en términos generales, y ya será la interpretación la que las ajustará a las condiciones concretas. Se refiere más bien a otro tipo de discrecionalidad.
Después de Hart vino un autor muy interesante, cuyo libro vale la pena leer: Ronald Durkin, quien tiene una idea muy curiosa de la interpretación.
Zagrebelsky mencionó en su libro El Derecho Dúctil, que hoy en día las constituciones contienen cuestiones morales. Este libro es del ’91, o algo así, pero Ronald Durkin lo dijo desde el ’77, y vino a romper con los paradigmas del Derecho, en muchos sentidos.
Durkin mencionó que teorías distintas a las suyas, en términos generales de los que estudian o conocen el Derecho, piensan que éste está integrado simplemente por normas jurídicas, y dice que ahí es donde ha estado mal el Derecho a lo largo de todos estos años; una pretensión bastante amplia, pero la cumplió.
El Derecho no está integrado simplemente por normas jurídicas que contienen sanciones, excepciones, etc. Aunado a las normas jurídicas, refirió Durkin, existen dos cosas interesantes: los principios y las directrices políticas.
Para este autor, la explicación que se daba al Derecho antes de su teoría, era que simplemente se contenía con armas jurídicas; de hecho, si le preguntan a un abogado qué es el Derecho, responderá que es el conjunto de normas jurídicas con las características de las normas jurídicas que rigen la conducta de los individuos en la sociedad. Ésa es la definición clásica.
Dice Durkin que todos ellos están mal, porque el Derecho no son solamente normas jurídicas; están los principios y las directrices políticas. Los principios son estándares que se observan porque implican cuestiones de justicia, de equidad y de moralidad. Las directrices políticas son estándares que observan beneficios colectivos, económicos, sociales y políticos para toda la comunidad. Eso es el Derecho.
Los principios generalmente se encuentran en las constituciones, aunque hay otros ordenamientos que también los tienen, por ejemplo una cláusula, una norma, un artículo que mencione el Código Civil que diga que esto se tiene que analizar desde el punto de vista de la buena fe o algo así, también es un amplio estándar de equidad y justicia que contempla una cuestión distinta a la Constitución.
Para el autor, la directriz política es una cuestión de beneficios colectivos, y refiere que quien generalmente utiliza este tipo de argumentos o de estándares es el Poder Legislativo, porque son los estándares que implican beneficios colectivos, económicos, políticos y sociales los que trata de ver para toda la comunidad en su carácter general, etc.
Continúa diciendo que hay un caso paradigmático en la jurisprudencia, para ejemplificar lo anterior: el caso Riggs contra Palmer, en el que el nieto mató a su abuelo, siendo el nieto el único manifestado en la herencia del abuelo, y lo mató precisamente para recibir la herencia.
Si se interpretaban literalmente las normas en esa época, sobre todo las ordinarias, no existía excepción, ni imposibilidad para que el nieto recibiera la herencia, pero los tribunales se basaron en un principio: que nadie puede beneficiarse de su propia injusticia.
Durkin dice que generalmente están los principios de equidad, justicia y moralidad dentro del Derecho, y aquí entro un poco a la idea del autor en torno a la interpretación, de que siempre deben prevalecer los principios sobre las normas jurídicas.
En caso de que tengamos un dilema entre principio y norma, prevalece el principio, porque son cuestiones de justicia, equidad y moralidad. ¿Qué pasa en caso de que tengamos un dilema entre principio y directriz política? Aunque algunos autores lo critican, para Durkin siempre debe prevalecer el Derecho.
Por eso su libro de 1977 se titula Los Derechos en Serio, porque hay que tomarlos en serio, no hay que someterlos a ningún test o prueba utilitaria para determinar qué genera mayor beneficio colectivo.
Tenemos una disputa entre una directriz política, por ejemplo en el caso Farber que consiste en lo siguiente: hubo un problema entre la prensa y una persona acusada de homicidio, que fue un doctor muy famoso –el doctor Yascalevic (sic)- en Nueva York, y fue acusado en buena parte por una serie de artículos que publicó el New York Times. El asunto se va a los tribunales y el juez le pidió al periódico, dado que la acusación se debió en gran medida a sus artículos, todo lo que investigó y todas las formas en que se allegó a esa información.
El New York Times inmediatamente manifestó que eso es una violación a la libertad de prensa y de información, que genera un beneficio colectivo y una sociedad mucho más informada. El doctor Yascalevic (sic) dijo que si no tenía esa información, no tendría la posibilidad de defenderse de manera justa en el proceso que se le acusa.
¿Qué está en juego? ¿Un beneficio colectivo o un derecho individual de la persona? ¿Qué prevalecerá? Considero que por encima del interés general deben prevalecer los principios. Durkin nos dice que éstos son axiomas que no están sujetos a prueba, que son absolutos, que son hasta cierto punto inmutables, y que forman parte del Derecho Natural. Ésa sería la solución.
Para el autor siempre deben prevalecer, en todas las interpretaciones que realicemos, los derechos individuales, los principios de carácter moral, de equidad y de justicia. En ningún momento podemos poner en el tapete de la discusión un derecho individual, simplemente por los beneficios colectivos, ¿por qué? Aquí hay un movimiento teórico importante: la de Durkin es una postura liberal, en el sentido de que nunca, por cuestiones utilitarias o de beneficio colectivo se pueden generar ese tipo de discusiones, sino que siempre debe prevalecer el Derecho Individual. Por ejemplo, si toda la sociedad está de acuerdo en quitarle su riqueza, aunque existen disposiciones que protegen la propiedad privada, si toda la sociedad está de acuerdo, porque se va a beneficiar con esos millones, ¿es justo eso o no?
Esto es un poco para plantear cómo la de Durkin es una postura liberal que, si las reglas del juego son respetar los derechos individuales, en ningún momento, porque se le antoje a la ciudadanía o a la colectividad, podrá ponerlos en juego, su interpretación debe ser siempre que prevalezca el principio. Lógicamente, entre una directriz política y un principio, prevalece la directriz.
Para nuestro autor sí puede haber un consenso importante en principios. Está de acuerdo con que en las sociedades mexicana, norteamericana o española tengamos como un principio moral el derecho a defenderse en un proceso, y que todos estamos de acuerdo con ello; es decir, todos, cuando estamos ante los tribunales, decimos que queremos aportar pruebas y defendernos. En este tipo de principios, dice Durkin que podemos ponernos de acuerdo. En cuestiones como la libertad o la igualdad, sí podemos hacerlo.
Por ejemplo, en la cuestión del aborto, el autor tiene un libro sobre aborto y eutanasia, que también es muy recomendable leer. Al ser liberal, defiende la resolución de Estados Unidos, de 1970, que fundamenta el aborto.
Durkin diría que este problema no es de principio y directriz, sino uno entre principios, entre el principio del derecho a la vida, y el principio de las mujeres a decidir libremente sobre sus cuerpos, y cuando está la discusión entre dos principios, debe prevalecer el que tenga mejores razones de argumentación para aplicarse. Es cuestión de entrar al diálogo de qué principio debe prevalecer en nuestra sociedad: el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su cuerpo, o el derecho a la vida. El autor sostiene que no se puede alegar un derecho a la vida en los meses en que está permitido el aborto en los Estados Unidos, porque no es un principio que está contemplado, sino que, como todavía no se forma el feto, entonces debe prevalecer el principio del derecho de las mujeres a decidir libremente sobre la reproducción en sus cuerpos.
Lógicamente, habrá posturas conservadoras, pero hay que entrar en el diálogo y en el razonamiento. Entre dos principios prevalece el que tenga mejores razones para aplicarse.
¿Cómo han ido evolucionando las ideas de la interpretación a través de la teoría? Tenemos una exégesis, que es impresionantemente formalista; tenemos una postura realista, que es el otro extremo; tenemos a Hart, que adopta esta postura intermedia, y el contemporáneo viene a ser Durkin, quien nos dice que en el Derecho no sólo operan normas jurídicas, sino principios y directrices.
El gran dilema en la interpretación del Derecho contemporáneo, de la interpretación jurídica en términos generales, es ¿cómo se van a interpretar estos principios y estas directrices?
Hay diferentes métodos; menciono tres de ellos, y con esto concluimos, con la reserva de que se explique detenidamente.
Existen tres métodos específicos para interpretar el Derecho, y aunque hay matices, estos métodos fueron creados en la etapa formalista de la exégesis, y son los siguientes: El primero, el método gramatical, en el que se consideran las palabras en su autonomía gramatical, y se trata de dilucidar qué quieren decir, en tanto son palabras.
Este método trata de encontrar el significado de las palabras que están en la lengua. Por ejemplo, muchos al realizar este método buscan sinónimos, si no le entienden a la palabra, reemplazando las que generan problemas de entendimiento.
También, muchos se van a la etimología de las palabras; y otros recurren a diccionarios, para poder entenderlas. Ellos no toman el Derecho en su contexto o en su conjunto, sino que van esclareciendo palabra por palabra o conjuntos de palabras. Mi crítica a este método es que el Derecho no puede ser tan cerrado en su interpretación; tiene que ver el panorama completo, con principios, con directrices.
Si yo trato, por ejemplo, de interpretar un principio constitucional de libertad, con estas cuestiones de etimología, no; tengo que recurrir a las condiciones actuales de las disputas que se están generando en la sociedad, en torno a esa cuestión de libertad. El desmembrar la palabra libertad en su etimología no me va a servir de mucho, y esas interpretaciones van a ir mucho más allá de las palabras. Está la postura intermedia que dice que sirvan como punto de partida a un método como el gramatical, y después irse a una idea como la de Durkin, pero muchos todavía sostienen la necesidad de centrarse en las palabras.
El segundo método es el que se denomina como auténtico o de intención del legislador, el cual se caracteriza porque ubica en un mismo plano la ley y la intención que tuvo el legislador al sancionarla; por lo tanto, este método se preocupa por aclarar cuál fue la intención del legislador que dictó la ley.
¿Por qué mencioné que identifica este método, ley e intención del legislador? Porque muchos pensamos que la ley es una cuestión aparte de las intenciones que tuvo el legislador en el dictamen.
Ya mencionábamos con Hart que quizá la intención del legislador fue prever este caso concreto, pero no podemos remitirnos siempre a él; la intención del legislador va a ser muy difícil de encontrar, y hay varios argumentos en contra: uno, que es difícil encontrar una intención de un cuerpo colegiado, tan distinto como todo el cuerpo legislativo; algunos piensan que sí, que el juez debe dedicarse a esta labor histórica de encontrar las intenciones, el Diario de los Debates, etc., pero muchos decimos que no, que es muy difícil encontrar esa intención en un cuerpo colegiado tan amplio.
Un segundo contrargumento sería que en la redacción, sobre todo de las leyes y de las constituciones, en los estados democráticos contemporáneos, intervienen muchas ideologías, y en ocasiones el que pase una ley o no, depende de que se den ciertas concesiones, es decir, acepto esta palabra, pero tú acepta ésta otra.
¿Cómo funciona el consenso en las leyes y en las reformas constitucionales? Mucho depende de un cuerpo tan distinto ideológicamente, como para encontrar una sola intención del legislador; generalmente se dan concesiones, como se han redactado todas las constituciones mexicanas.
Ése sería el segundo método de intención del legislador, que creo que también tiene sus críticas importantes.
El tercer método tradicional para interpretar el Derecho, sería el sistemático, que le exige al intérprete un entendimiento de la norma, relacionándola con otras dentro del sistema, que regulan la misma materia. Es un poquito más amplio; es decir, consiste en exigir que el intérprete entienda la norma jurídica, siempre y cuando la relacione con otras normas que están dentro del sistema, que sean sobre la misma materia, o que guarden una relación importante sobre el tema que se está tratando; o sea, que este método les dice, que para expedir una ley, van a interpretar el artículo tal del Código Civil.
Por eso se denomina método sistemático, porque exige interrelacionar la norma que estamos interpretando con las demás del sistema. Hay otros que mencionan un método analógico, un método lógico, pero todos tienen básicamente esta línea que, si vemos estos tres métodos, está muy claro que la principal referencia para interpretar el Derecho es el legislador; el sistemático no les dice a ustedes que analicen cuestiones políticas, económicas y sociales, sino que analicen la norma que está plasmada ya por el legislador. El auténtico les dice que hagan referencia a la intención del legislador, y el gramatical les dice que hagan referencia a las palabras del legislador.
Eso es lo que yo denomino métodos tradicionales o métodos conservadores; habría otros, que son los métodos ya mucho más contemporáneos, a los que yo denomino liberales, en el sentido de que dan más libertad para interpretar, o que son mucho más conservadores para interpretar, y ahí entrarían dentro de los métodos liberales o contemporáneos, los cuales considero que ustedes deben por lo menos considerar al interpretar, sobre todo, la Constitución. Están estas ideas de Durkin, que entre principios debe prevalecer el que tenga mayor razonamiento, que hay que analizar los asuntos del Derecho y de la Constitución como cuestiones morales, políticas y económicas, y no tanto como cuestiones gramaticales y de intención del legislador.
Imagínense la necesidad de interpretar la Constitución con intenciones del legislador en materia constitucional del ’17; lógicamente no le pasó por la cabeza la existencia de los Testigos de Jehová ni de otras minorías religiosas en México. Ése es mi problema con los métodos tradicionales de interpretación.
Estaría uno similar al de Durkin, un método contemporáneo que sería el pragmático, el cual menciona que no nos debemos atascar en el pasado buscando infructuosamente intenciones de un legislador, sino que hay que ver hacia el futuro; hay que ver qué necesita la sociedad en estos momentos, porque el pragmatismo es una vertiente del realismo, y ellos piensan que el Derecho también debe servir como un medio para alcanzar fines sociales, y que su interpretación también debe serlo.
Por ejemplo, ¿qué le interesa a la sociedad en este momento? Hay que llevar a cabo las interpretaciones de esta forma, en ese sentido sería una cuestión mucho más evolutiva, que ve hacia las condiciones políticas, sociales y económicas, y que no se estanca en el pasado.
Las críticas que se han lanzado al pragmatismo y a Durkin han sido, por ejemplo, cuando yo digo que no hay que tomar en consideración los métodos liberales y mirar al de Durkin, que dice que hay inmoralidad en el Derecho, o sin mirar al pragmático. Precisamente aquí hay que buscar un justo medio y ha sido una crítica que yo he tomado muy en cuenta, que quizá sea la idea indicada para una primera reforma a las formas de ver la interpretación en México, en donde gramatical, sistemático y de intención del legislador sean los puntos de partida en nuestras interpretaciones, pero que también se analicen las cuestiones de los principios morales, de las directrices políticas, de ver hacia el futuro, de ver hacia cuestiones políticas, económicas y sociales, como dice el pragmatismo, para ver qué va a funcionar en la sociedad. No sé si pueda lograrse ese equilibrio, pero he estado pensando que tiene razón, que pueden ser esos métodos tradicionales el punto de partida, pero las discusiones interesantes se van a generar con los métodos similares a los que denomino liberales.
La de Hart es una postura que nos dice que hay que ajustar el Derecho a las condiciones actuales, siempre y cuando estemos hablando de la penumbra de incertidumbre, si estamos en el núcleo central de significados no muevan el Derecho de ahí de donde está; es su certeza.
Pero este autor está mucho más dispuesto para aceptar estas cuestiones actuales; él fue el pionero que nos dijo que hay una penumbra de incertidumbre; el lenguaje no es tan cierto y estable; entonces, a partir de ahí muchos se aprovecharon para decir que todo es penumbra. Hay una postura que no quise mencionar, pero que son los críticos del Derecho. Es una postura de izquierda dentro del Derecho, y sus críticos dicen que todo es penumbra e incertidumbre, y que el hecho de que Hart quiera fijar un núcleo central de significado es una cuestión ideológica, porque no acepta puntos de vista contrarios a los que están tratando de defender, etc.; pero son posturas poco prácticas para las labores que ustedes realizan; son más discusiones académicas y de café. Esta postura es muy dada a rescatar, por ejemplo, a Foucault o a Derrida (sic), y nos dice que ese núcleo central de significado es una postura totalitaria, porque quién va a fijarlo.
Después de Hart, de 1961, muchos aprovecharon para decir que todo es penumbra o que todo es núcleo, pero ya se acepta la idea de los principios en el Derecho, del impresionante contenido moral del Derecho. Ya depende de si queremos aceptar esta idea liberal de Durkin, de que siempre prevalecen los principios.
Hay otros autores que dicen que en ocasiones debe prevalecer la directriz política, pero Durkin tiene mucho éxito en las sociedades como la nuestra, porque son sociedades liberales -liberales-sociales, si se quiere-, pero que tratan de defender esos derechos individuales, y por eso el libro de Los Derechos en Serio ha tenido un impacto impresionante. En ningún momento puedo someter a discusión mi derecho individual, porque así se le antoja a la sociedad.
Durkin es un objetivista moral que dice que estas cuestiones de moralidad se plasman en las constituciones, pero no es una postura que diga que estos principios morales van a prevalecer para todo tiempo y todo lugar. No, él es muy claro, porque no es Derecho Natural, es una postura muy light en torno a esas cuestiones, sin que sea este Derecho algo que tenga que ver con la religión.
En ese sentido, Durkin dice que le interesan los principios morales que están contemplados en la Constitución en este momento, aunque la sociedad los puede cambiar, y puede generar consensos en torno a cuestiones distintas, pero lo que le preocupa es aplicar de esta forma los principios morales que estén en ese momento, en ese lugar en específico.


