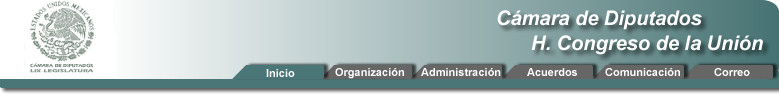 |
||||
|
Segundo Informe: EL COMPROMISO DE CUMPLIR Presentación Por segundo año en el desempeño como diputado federal a la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, representando a los habitantes de la tercera circunscripción, me permito rendir el informe de actividades del segundo año legislativo que comprende desde agosto de 2001 hasta julio de 2002. El año que termina arroja saldos favorables para el Poder Legislativo, pero a la vez persisten actitudes que obstaculizan el esfuerzo que hoy se hace para lograr su fortalecimiento y que por fin asuma sin cortapisas su papel como auténtico representante de la soberanía popular. Como es de sobra conocido por muchos de ustedes, en esta legislatura se ha confirmado la tendencia que desde 1988 se ha venido presentando en la composición del Poder Legislativo, en el que deja de existir el control absoluto de un partido político, de tal manera que para lograr acuerdos es preciso consensuar con las fuerzas políticas que concurren al Congreso General, en un juego de minorías y mayorías. En el aspecto político nacional, el esquema centralista y autoritario prohijado por el régimen presidencialista es la herencia de la cual no se ha podido desprender el actual gobierno, ya que la existencia de exageradas atribuciones del Ejecutivo Federal que violentarían el ejercicio del poder en una verdadera democracia y que todavía se dan en nuestro país, son indeseables en el México de nuestros días. En 2002 se ha continuado impulsando el programa legislativo que nuestro partido diseñó para la campaña presidencial de 2000, como instrumento para efectuar, con una visión estratégica, las adecuaciones del cuerpo legal que definan el marco de relaciones de un México nuevo. No obstante los esfuerzos que las diferentes fuerzas políticas realizan en el terreno legislativo, la población ve con desencanto que el cambio anunciado por el candidato y actual presidente de la república, sólo se ha reducido al cambio de estafeta por otro partido diferente al que había detentado el poder durante siete décadas. Vemos así que la transición política no avanza, pues se ha quedado solamente en el discurso, pospuesta de manera indefinida; el actual titular del Ejecutivo Federal habla de modernización, pero se evita que ésta llegue a la esfera política, se concentra en la reforma económica neoliberal tratando de perfeccionar el modelo, se impulsan reformas a leyes, se privatizan activos del gobierno, se adelgaza al Estado, se instalan mesas para la reforma del Estado, pero no se tiene la voluntad política para avanzar. Continuar con el proceso de transición es una necesidad histórica en un contexto de desgaste de nuestro sistema político y en un escenario de alternancia en el gobierno. Los diputados federales –como portavoces y representantes del pueblo mexicano– estamos decididos a profundizar el contenido y los alcances de la alternancia y a luchar por que se cumplan. Ante los reclamos de cambio, el Ejecutivo Federal respondió enviando al Poder Legislativo su propuesta de Nueva Hacienda Pública Distributiva, conformada por 16 iniciativas de reformas de ordenamientos de carácter fiscal y financiero. Al término del segundo periodo del primer año legislativo fueron aprobadas ocho de carácter financiero. En cuanto a los proyectos de decreto relativos a diversas disposiciones fiscales, fueron aprobadas solamente la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta y las reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Como es de sobra conocido, las finanzas públicas nacionales presentan una situación endémica dada su baja carga tributaria que apenas alcanzaría un escaso 13 por ciento respecto al producto interno bruto según lo pronosticado para este año. Conviene resaltar que la crisis de las finanzas públicas se expresa no sólo del lado del ingreso, sino también del gasto y de la deuda pública. En el caso de esta última, el peso que significa su servicio impide la liberación de recursos para canalizarlos al desarrollo económico y a la atención de los grandes rezagos en infraestructura, educación y bienestar social. Cuando en el Congreso de la Unión analizamos la iniciativa del Ejecutivo Federal para extender el iva a medicinas y alimentos con la finalidad de fortalecer las finanzas públicas, los legisladores estábamos conscientes de la necesidad de fortalecer el erario público, pero esto no podía hacerse a costa de gravar los alimentos y medicinas, porque tal medida afectaba a 90 por ciento de la población. Además, la iniciativa de reforma fiscal proponía disminuir la tasa del impuesto sobre la renta, como en realidad ocurrió, y a la vez gravar al individuo al momento del consumo, lo que demostraba la verdadera esencia de la reforma: transformar la base de tributación en nuestro país, cambiando los impuestos a las ganancias por impuestos al consumo. Por estas razones, si el Ejecutivo Federal insiste en gravar el consumo de alimentos y medicinas, impulsando nuevamente la iniciativa de una nueva ley del iva, le responderemos que primero habríamos de desarrollar una política económica y salarial que fortalezca el ingreso a cuando menos 125 mil pesos anuales per capita. Como corolario de este asunto, los legisladores entendemos que es necesaria una verdadera reestructuración integral del sistema hacendario mexicano, que tome en consideración no sólo la parte tributaria sino también el gasto, la deuda pública, la reestructuración de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, el aspecto presupuestal, la rendición de cuentas, la fiscalización y el federalismo fiscal. Este informe comprende también la presentación de iniciativas, como fue el caso de la presentación, el 4 de diciembre de 2001, de la Iniciativa de decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con objeto de lograr una nueva distribución del poder entre el Ejecutivo y Legislativo Federal. Dicha iniciativa explora la posibilidad de que en nuestro país pudiera instaurarse un nuevo régimen con características semipresidenciales, habida cuenta de que el sistema presidencial mexicano tal como se concibió en 1917 continuamente genera conflictos de difícil solución, a lo que habrá de agregarse el hecho de que el viejo presidencialismo va en retirada histórica. La iniciativa responde además, a las necesidades de superar el actual distanciamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y forjar una nueva relación que permita la cooperación y la corresponsabilidad en la conducción del gobierno y en los destinos de la nación. El 29 de abril de 2002 presenté otra iniciativa, la cual pretende una reforma constitucional con la finalidad de poder elegir a los diputados que concurren al Parlamento Centroamericano (Parlacen), ya que en el presente nuestro país participa como observador con ocho diputados federales que fueron designados el 10 de enero de 2002 mediante Punto de Acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados. Preciso es decir, que por decisión de la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, tengo el honor de coordinar la representación de diputados federales al Parlacen. Nuestra participación nos ha permitido percatarnos de que nuestra inclusión como observadores al Parlamento Centroamericano no es suficiente para incidir en la formulación de las políticas de desarrollo de la zona, dado que solamente tenemos voz pero no voto, lo que resta peso a nuestras opiniones; por tanto, la voz de México se escucha pero no se atiende de la misma forma que si fuésemos miembros con derechos plenos. Por ello es necesario cambiar nuestro papel de observadores a la categoría de diputados electos al Parlacen, y en tal sentido la reforma constitucional pretendida posibilitaría que en cada elección de diputados federales, se eligiera también la representación de México ante dicho órgano. Finalmente, en cuanto a iniciativas legales se refiere, el 30 de abril de este año presenté ante el pleno la Iniciativa de reformas a la Constitución General y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con la pretensión de otorgar nuevas atribuciones al Instituto Federal Electoral, para que pueda organizar las elecciones internas de los partidos políticos y sindicatos nacionales. Esta reforma se inscribe en la dinámica democrática profundizada a partir de julio del año 2000 y cobra fuerza con la posibilidad de que en nuestro país, la democracia sea una realidad en todos los órdenes de la sociedad mexicana, que trasmine la actividad de los partidos políticos y los sindicatos nacionales; que los partidos cumplan con lo dispuesto en sus disposiciones reglamentarias, con lo cual garanticen internamente un clima democrático; que el reclamo de respeto al voto en las justas constitucionales sea también la premisa que prive en su interior para estar acorde con las normas de respeto que se exigen a los demás. En el caso de los sindicatos es notoria la ausencia de una verdadera democracia interna y hasta un pasado muy reciente, el Estado mexicano ejercía un control sobre sus organizaciones, aun cuando algunas habían emprendido el camino hacia su independencia del control oficial. No obstante y a pesar de los avances en el interior del movimiento obrero, es innegable que en su seno priva aún el verticalismo y el autoritarismo, lo cual se refleja en la ausencia de asambleas, congresos, consultas y elecciones obreras realmente democráticas. Por todo ello, se considera que la tarea democrática estaría incompleta si no incorporamos a los partidos políticos y sindicatos nacionales a esta nueva etapa política de México, y qué mejor que un organismo autónomo del Estado como es el Instituto Federal Electoral, reconocido por todos los actores políticos nacionales y que ha probado su profesionalismo e imparcialidad, sea dotado de nuevas atribuciones, con la finalidad de que pueda organizar las elecciones internas de los partidos políticos y sindicatos nacionales. Esta nueva función del ife contribuiría a dar legitimidad a dichos organismos, lograr la certidumbre que reclama la sociedad y contribuir de este modo a la profundización y consolidación de la democracia en el país. Pero nuestra labor no se limita al ámbito legislativo, también me permito informar que en este periodo participé, en mi calidad de vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, acreditando a la delegación de diputados federales mexicanos, como observadores permanentes ante el pleno del Parlamento Centroamericano, además de asistir posteriormente a dos sesiones de Asamblea Plenaria del Parlacen celebradas en los meses de febrero y abril en la ciudad de Guatemala. Conviene destacar el interés expresado por los parlamentarios centroamericanos en conocer los objetivos y fines del Plan Puebla-Panamá que el Gobierno Federal promueve, a lo que nuestro país correspondió enviando al Parlacen al coordinador general de dicho plan, quien hizo una detallada explicación de éste. Mención aparte merece el hecho de que nuestra presencia en el Parlacen contribuyó a promover la primera Reunión de Parlamentarios de América Central y de México, teniendo el honor de coadyuvar en la coordinación de dicha reunión, por encargo que me hizo la presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, diputada Beatriz Paredes Rangel. La reunión se efectuó de modo paralelo a la Cumbre de Presidentes que se llevó a cabo en el mes de junio en la ciudad de Mérida, que como siempre dispensó una calurosa hospitalidad a los distinguidos visitantes. Asistí también a reuniones internacionales como el III Congreso Internacional de Historiadores Latinoamericanistas y del Caribe celebrada en Pontevedra, España, en octubre de 2001, ocasión en la cual expuse el tema "México: alternancia política o transición para la consolidación democrática"; y en la III Asamblea de la Conferencia Parlamentaria de las Américas, realizada en Río de Janeiro, Brasil, en noviembre de 2001, abordé el tema "América Latina, el desarrollo y el alca". Estuve también en la Reunión con Parlamentarios de Venezuela, efectuada en el mismo mes; en la Reunión con Parlamentarios en el Reino de Bélgica, en marzo de 2002; y en la Interparlamentaria Unión Europea-México celebrada en Estrasburgo, Francia, en mayo de este año, donde traté el tema "El tlcan, el alca y el Plan Puebla-Panamá". La participación en foros, coloquios y mesas de trabajo me permitió abordar temas de significativa importancia en la agenda nacional, tales como el de "La reforma económica del Estado mexicano" expuesto en una mesa de trabajo organizada por el prd en septiembre de 2001. En esa oportunidad afirmé que, desde nuestro punto de vista, se pone en tela de juicio la idea sostenida por la corriente neoliberal acerca del papel del Estado en la economía y se confirma que dicha visión, que lo coloca como una entidad reducida al mínimo en su capacidad interventora, ha quedado atrapada en el contradictorio y complejo tejido social y económico de la presente realidad mexicana. "El peso de la deuda pública en la economía mexicana" fue el título de mi participación en el Foro "Política Económica, Deuda Pública y Estrategias de Desarrollo" organizado por el Grupo Parlamentario del PRD. Al respecto expuse la preocupación de los ciudadanos y actores políticos responsables, por la magnitud que han alcanzado los pasivos directos reconocidos y los avales y contingencias del Gobierno Federal, los cuales se han convertido en una verdadera traba para impulsar el desarrollo del país. Asimismo intervine en la coordinación y como ponente del Coloquio Internacional "El Desarrollo Rural de México en el Sigo XXI", organizado por la Cámara de Diputados en el mes de marzo del año en curso, donde puse de manifiesto la difícil encrucijada en que se encuentra el campo, así como la grave situación de nuestros campesinos (que alcanzan una población de cerca de 25 millones) que pone en entredicho su condición como proveedores de alimentos y los coloca en riesgo de supervivencia. Lo anterior ha sido provocado, entre otras causas, por el mal diseño de las políticas públicas orientadas al sector agrario, la eliminación de los subsidios y apoyos que éste debería tener y la absurda pretensión de convertir a los campesinos en empresarios, rompiendo así con su tradición, idiosincrasia y circunstancias sociodemográficas. Y por si todo esto fuese poco, también tienen un impacto negativo los tratados comerciales suscritos por nuestro país, así como las recomendaciones de los organismos internacionales en el sentido de desregular el sector agropecuario nacional para abrirlo al libre comercio y eliminar los subsidios directos al productor o para la promoción de las exportaciones. Por todo ello, nuestro campo, o alcanza los niveles de competencia de nuestros socios comerciales o una gran proporción de actividades agropecuarias estarán condenadas a desaparecer y el país caerá en una vulnerable y peligrosa dependencia alimentaria. En una mesa de trabajo organizada por el PRD en diciembre de 2001, expuse el trabajo "La reforma fiscal lograda". En el documento, que junto con todos los referidos anteriormente se anexa a este informe, se analizan las intenciones originales del Ejecutivo Federal sobre la forma de contribución de los ciudadanos al erario público y las razones esgrimidas, algunas de las cuales fueron expuestas líneas arriba. Asistí como comentarista a la presentación del libro Fobaproa y la crisis de la banca escrito por José Jaime Enríquez Félix, en el cual una vez más se denuncian las irregularidades solapadas por las autoridades en el rescate del sistema bancario mexicano y el atraco de que ha sido objeto el pueblo de México al endosarle una deuda ilegal desde su génesis, que compromete a toda una generación y constituye una pesada carga para las finanzas públicas, al minar los recursos que podrían destinarse al desarrollo de nuestra patria. Una actividad que no tiene el brillo de los reflectores, y que sin embargo reviste una singular importancia, es la referida a las gestiones que la ciudadanía me ha solicitado para que intervenga ante las autoridades responsables de las instituciones del Estado mexicano. Se atendieron cerca de 200 gestiones, destacando por su relevancia la solicitud presentada a la Procuraduría General de la República para que atrajera la investigación del asesinato del diputado local Pánfilo Novelo Martín, de la que hasta el presente no se ha tenido respuesta. En virtud de la inquietud suscitada en el estado de Yucatán por el anuncio de la creación de los denominados "cuerpos de defensa rural", solicité al secretario de la Defensa Nacional información al respecto, quien en forma expedita me respondió por escrito que tal noticia difundida en el estado obedecía a una iniciativa personal del comandante en la zona y por consiguiente la formación de los cuerpos ni estaba programada ni contaba con el aval y respaldo de la secretaría a su cargo. Hasta aquí he reseñado las actividades de mayor relevancia que en cumplimiento de mis responsabilidades como legislador desarrollé durante este último año. Ahora me someto al juicio y evaluación que a ustedes como representados corresponde hacer. I. Trabajo legislativo Este segundo año de trabajo legislativo ha sido intenso y de vital importancia para nuestro país. A pesar de los embates que ha sufrido el Poder Legislativo en el ámbito de la opinión pública, éste se ha fortalecido, y en un proceso de avance, está adquiriendo una influencia real que por tantos años le había sido negada y que ahora se ve claramente en el equilibrio de poderes. En el periodo que abarca de agosto de 2001 a junio de 2002 hemos avanzado en la concepción de cambios a nuestra Constitución que contribuyan en la consolidación de un Estado moderno que responda a las exigencias de la sociedad actual. En este tenor he presentado ante el pleno tres iniciativas de reformas constitucionales a fin de poner mi granito de arena en el tan mencionado tema de la reforma del Estado. Iniciativas presentadas 4 de diciembre de 2001. Iniciativa de decreto que reforma los artículos 69; 71, fracción I; 74, fracciones II, III, IV y VII; 76, fracciones I y II; 80; 81; 82, fracción VI; 83; 86; 88; 89, fracciones I a la XX; 90; 91; 92; y 93 constitucionales con objeto de lograr una nueva distribución del poder entre el Ejecutivo y Legislativo federales. Esta iniciativa está encaminada a restructurar de fondo el Estado mexicano posibilitando un real equilibrio de poderes. 29 de abril de 2002. Iniciativa de decreto de reformas constitucionales en materia de la elección de diputados al Parlamento Centroamericano. La importancia de esta iniciativa radica en la elección de diputados internacionales para que se incorporen al Parlamento Centroamericano con el propósito de contribuir al desarrollo social y económico de la región sur-sureste de México y Centroamérica. 30 de abril de 2001. Iniciativa de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de partidos políticos y sindicatos nacionales. Esta iniciativa tiene como fin el que el Instituto Federal Electoral organice las elecciones internas de los partidos políticos y los sindicatos, por ser éstos entidades de interés público. Reuniones de trabajo Como parte de mis actividades como legislador atendí 305 reuniones de trabajo con grupos sociales, académicos, campesinos, funcionarios públicos y compañeros legisladores con el fin de escuchar planteamientos ciudadanos que fortalezcan nuestro trabajo legislativo, así como apoyar a quienes recurren a nosotros para obtener información y orientación en diversas gestiones. Por otro lado también ha sido una ardua tarea trabajar de cerca con los compañeros diputados a fin de contribuir al desarrollo social y económico de nuestro país. Gestiones En este segundo año de trabajo cumplí con el compromiso de servir de interlocutor entre la población mexicana que así me lo requirió y diversas instituciones del Estado. De esta manera atendí cerca de 200 gestiones, entre las que sobresale el apoyo con asistencia técnica para la elaboración de proyectos productivos a agricultores de los estados de Puebla, Yucatán, Chiapas, Tabasco, Guerrero, Veracruz y Distrito Federal; asesoría para investigar plagas en huertas, así como para la siembra y comercialización de productos agrícolas y artesanías; y apoyo a personas en lo individual y grupos sociales en acciones de vivienda y programas sociales. Una de las gestiones que es importante destacar es la solicitud a la Procuraduría General de la República para que atraiga la investigación de la muerte del diputado local del estado de Yucatán, Pánfilo Novelo Martín, para la que hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Otro asunto relevante fue manifestar ante la Secretaría de la Defensa Nacional mi inconformidad con el establecimiento de cuerpos de defensa rural en el estado de Yucatán. Esta inconformidad fue atendida de manera inmediata, lográndose dar marcha atrás a dicha iniciativa inconstitucional del gobierno de Yucatán. Asistencia a las sesiones Como parte de las obligaciones que tengo con el pueblo mexicano es la de presentar información clara y concisa sobre mis asistencias y participaciones en las sesiones de la H. Cámara de Diputados, a este respecto debo señalar que asistí a 47 de 56 sesiones legislativas. Cabe señalar que las faltas se debieron a viajes fuera del país para atender la responsabilidad de asistir a comisiones oficiales en representación de la H. Cámara de Diputados, por lo tanto dichas inasistencias fueron justificadas de manera puntual. II. Actividades como vicepresidente En el año legislativo 2001-2002 se me
ratificó como vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, lo cual
acepté con honor y responsabilidad para continuar el segundo año legislativo a partir
del 1 En este segundo periodo legislativo, he presidido las discusiones del pleno en 21 momentos diferentes en las siguientes fechas. Primer periodo ordinario de sesiones No. Fecha Sesión 1 18 de septiembre de 2001 6 2 20 de septiembre de 2001 7 3 27 de septiembre de 2001 9 4 4 de octubre de 2001 11 5 18 de octubre de 2001 15 6 30 de octubre de 2001 18 7 31 de octubre de 2001 19 8 13 de noviembre de 2001 23 9 11 de diciembre de 2001 32 10 13 de diciembre de 2001 33 Periodo extraordinario de sesiones No. Fecha Sesión 11 30 de diciembre de 2001 5 12 31 de diciembre de 2001 5 13 1 Segundo periodo ordinario de sesiones No. Fecha Sesión 14 19 de marzo de 2002 2 15 4 de abril de 2002 7 16 9 de abril de 2002 8 17 11 de abril de 2002 9 18 16 de abril de 2002 10 19 25 de abril de 2002 14 20 29 de abril de 2002 15 21 30 de abril de 2002 15 Como miembro de la Mesa Directiva he atendido 24 reuniones con representantes de gobiernos y legisladores extranjeros, con la finalidad de fortalecer los lazos de amistad y las relaciones diplomáticas legislativas que redunden en beneficios tangibles para México. La lista de encuentros es la siguiente:
El presente periodo legislativo ha sido intenso, tanto en nuestra labor legislativa, como se ha expresado en la presentación de este informe, como en nuestro trabajo diplomático, en el que hemos visitado oficialmente diversos parlamentos en el mundo y hemos recibido las representaciones de otros tantos. En lo particular realicé nueve visitas protocolarias en seis países diferentes, las cuales se señalan a continuación:
Otras reuniones relevantes fueron:
III. La relación México-Centroamérica La relación de México con Centroamérica es estratégica, no sólo por ser vecinos y compartir un idioma y una cultura ancestral, sino porque ante la globalización México debe propiciar el desarrollo integral de dicha región que incluye el sur-sureste del país. Es necesario que el Poder Legislativo mexicano estreche relaciones con los parlamentos de Centroamérica y el Caribe a fin de influir en el replanteamiento de las políticas de desarrollo de la región de manera que posibiliten el desarrollo sustentable, atiendan verdaderamente las necesidades de los habitantes de la zona y ayuden a elevar sus niveles de bienestar. Parlamento Centroamericano En un trabajo conjunto de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados se ha impulsado desde el inicio de la presente legislatura la incorporación de diputados mexicanos como observadores en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) por la importancia estratégica que tiene dicho órgano de planteamiento, análisis y recomendación sobre asuntos políticos, económicos, sociales y culturales de interés común, con el fin de lograr una convivencia pacífica dentro de un marco de seguridad y bienestar social, que se fundamente en la democracia representativa y participativa, en el pluralismo y en el respeto a las legislaciones nacionales y al derecho internacional. El 29 de enero de 2002 nos incorporamos formalmente como observadores en el Parlacen ocho diputados mexicanos de los diversos partidos políticos, lo que garantiza la pluralidad de ideas y la representación real de los intereses mexicanos en ese órgano legislativo regional. Hasta el momento hemos asistido a cinco sesiones de trabajo del Parlacen en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, y hemos organizado de manera conjunta actividades tan importantes como la comparecencia de Florencio Salazar Adame ante el pleno del Parlacen, para explicar el Plan Puebla-Panamá; y la Reunión Regional de Parlamentarios de Centroamérica realizada en Mérida, Yucatán, el 26 y 27 de junio de 2002 en el marco de la Cumbre de Mandatarios de América Central y México. Reunión Regional de Parlamentarios En conjunto con la directiva del Parlacen, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados de México organizó la Reunión Regional de Parlamentarios de Centroamérica y México en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 26 y 27 de junio del presente año, con objeto de analizar los proyectos de desarrollo y cooperación en el sureste mexicano y la región centroamericana. Como vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de México recayó en mi persona la responsabilidad de organizar operativamente dicha reunión, en la que una de las exigencias de los legisladores fue que los poderes ejecutivos de los países centroamericanos y México abrieran una mesa de discusión con los poderes legislativos sobre los proyectos de desarrollo de la región, incluyendo el Plan Puebla-Panamá dentro del marco de la Cumbre de Mérida y otras posteriores. En el encuentro de legisladores que reunió a 52 diputados de México y Centroamérica se establecieron acuerdos tan importantes como: propiciar reuniones regionales de parlamentarios para analizar los temas de la integración de la región mesoamericana; pugnar por la participación conjunta en la esfera respectiva de sus competencias de los poderes legislativo y ejecutivo de nuestras naciones; involucrar a todos los actores sociales en la planeación y ejecución de los programas de desarrollo como requisito indispensable para lograr su sustentabilidad; diseñar un mecanismo de análisis y evaluación permanente del Plan Puebla-Panamá y otros proyectos dentro del Mecanismo de Tuxtla, en el que participen con representación y de manera plural los congresos de nuestros países, los parlamentos regionales y cuenten con mayores elementos para darle seguimiento, convirtiéndolos así en garantes de nuestros pueblos y regiones para que los proyectos se lleven a cabo. Se discutió también la necesidad de darle una dimensión regional a las políticas públicas para la zona y viabilidad a su operación y ejecución en el ámbito regional, así como promover en cada congreso y en el parlamento regional, la organización de comisiones específicas de las iniciativas integracionistas. IV. Otras actividades Coloquio Internacional "El Desarrollo
Rural Este coloquio, celebrado del 20 al 22 de marzo de 2002, tuvo como fin promover el intercambio plural e incluyente de las opiniones, propuestas y experiencias presentadas por los diversos sujetos que interactúan en el campo mexicano y en otros países. El desarrollo del Coloquio se realizó en tres paneles, siete mesas de trabajo y dos conferencias magistrales, en los cuales se abordaron los siguientes temas: "El contexto internacional", "La situación actual y el comportamiento del sector rural en México", "El concepto de desarrollo rural en el siglo xxi", "Experiencias comparadas", "Nuevas tecnologías", "El papel de las tendencias y perspectivas del sector rural en la globalización de la economía mundial", "Visiones regionales y visión de los actores", "Diagnóstico de los instrumentos de política de regulación, fomento agropecuario y comercialización" y "Perspectivas y alternativas de desarrollo rural en México". Sesenta y cuatro ponentes y más de 400 asistentes, miembros de organizaciones campesinas y sociales, académicos, estudiantes, empresarios, funcionarios públicos y legisladores, analizamos la problemática del campo mexicano en el contexto de la globalización. Uno de los logros más importantes de este coloquio fue la definición de propuestas específicas de políticas económicas que pueden contribuir a fortalecer el desarrollo rural de México en los umbrales del siglo xxi. Participación en foros, coloquios, mesas de
trabajo Entre los meses de agosto de 2001 y junio de 2002 asistí como ponente o comentarista a 15 actividades de este tipo, entre las que destacan:
Publicaciones En este año, mi actividad editorial se circunscribió a la publicación de dos artículos en dos libros:
Relación con los medios de comunicación Considero que el contacto con la población mexicana a través de los medios de comunicación social es indispensable y una obligación en el siglo xxi. Con esta convicción atendí a los compañeros de la prensa que solicitaron declaraciones en momentos importantes de la vida nacional, realicé 25 conferencias de prensa (21 de ellas en el estado de Yucatán y cuatro en la ciudad de México), sobre temas como la reforma del Estado, el régimen semiparlamentario, el Presupuesto de Egresos, la situación de México en el contexto actual, entre otras. También asistí a programas de radio y televisión cuando fue requerida mi participación para informar sobre el desempeño del Poder Legislativo. Debo mencionar que una de las premisas en mi desempeño como legislador es informar con veracidad a los y las mexicanas como hasta la actualidad lo he realizado y lo ratifico en mi segundo informe de labores legislativas. Resumen de actividades 2001-2002 Actividad Cantidad Iniciativas presentadas 3 Ocasiones en que se presidió el pleno de sesiones 21 Gestiones 200 Asistencia a sesiones 47 Reuniones de trabajo 350 Reuniones con la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados 41 Atención a parlamentarios y autoridades extranjeras 24 Reuniones internacionales fuera del país 9 Conferencias de prensa 25 Entrevistas a medios de comunicación (aprox.) 250 Menciones en prensa escrita (aprox.) 450 Participación en foros, congresos y presentaciones de libros 15 Publicaciones 2
Iniciativa de decreto que reforma los
artículos 69; 71, fracción I; 74, fracciones II, III, IV, VI y VII; 76, fracciones I y
II; 80; 81; 82, fracción VI; 83; 86; 88; 89, fracciones I a la XX; 90; 91; 92; y 93 4 de diciembre de 2001 Exposición de motivos Trece años después de iniciada la gesta heroica que encabezó el cura Miguel Hidalgo, artífice de nuestra liberación del tutelaje extranjero, al costo de una enorme cuota de sangre y sacrificios de nuestro pueblo, habiendo terminado la confrontación armada y ante el apremio de los tiempos políticos que se vivían, así como la dificultad que representaba el carecer de una Constitución para la federación en ciernes, por petición expresa del Congreso Constituyente de 1822 se formó una comisión especial encabezada por Miguel Ramos Arizpe, que sería la encargada de presentar el proyecto de una Constitución para la naciente nación mexicana. La comisión materializó su esfuerzo en la llamada Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, siendo el antecedente que fijara los lineamientos para la formulación del primer ordenamiento general que tuvimos en nuestra patria en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos que se publicó el 5 de octubre de 1824. Se decía en los considerandos del Acta que "entre las facultades designadas al Supremo Poder Ejecutivo, ha creído la Comisión su deber el conceder algunas que no se encuentran dadas al Ejecutivo aún de algún sistema central, y tal vez ni al de monarquías moderadas". Con la promulgación de la Constitución de 1824 se resolvió el dilema de si seríamos una monarquía o bien una república, resolviéndose por esta última; más tarde vendría la vuelta al pasado en la historia, al resolver el Congreso Conservador de 1835 suprimir el carácter federal de la república por el de un sistema centralista en las llamadas Siete Leyes Constitucionales juradas en 1837. Casi diez años duró la discusión a favor o en contra del sistema federal o del sistema centralista, la cual llegó a su fin con la promulgación de dos decretos en agosto de 1846, por lo que se restablecía, uno, la Constitución de 1824 y dos, la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso Constituyente. La intervención estadounidense de 1847 vendría a frenar la iniciativa de elegir un nuevo constituyente, por lo que la Comisión de Constitución planteó al Congreso continuar con la aprobada en 1824, adicionada con el Acta de Reformas Constitucionales de 1847 impulsadas por el ilustre legislador jalisciense Mariano Otero. Fugaz sería sin embargo la vigencia de las reformas logradas, pues por medio del Plan de Hospicio de 1852 Santa Ana rompe el orden constitucional, para instaurar su última dictadura de corte conservador que dura tres años, interrumpida gracias al embate del triunfo de la revolución liberal de Ayutla. El país entraría a una nueva etapa a través de las Leyes de Reforma con el proyecto de secularización de la sociedad mexicana y a la vez con la promulgación de la Constitución Federal el 5 de febrero de 1857. Luego habrían de venir nuevas conmociones, como la Guerra de Reforma, la intervención francesa y el frustrado imperio de Maximiliano, hasta llegar a la República Restaurada con el esquema constitucional que continuó vigente hasta 1917. Nuestra historia ha tenido momentos en que se avanza políticamente y después se retrocede, para ilustrarlo tenemos el hecho de que los constituyentes de 1857 hicieron del Legislativo el principal poder, ya que habiendo vivido asonadas y dictaduras por un lado, y considerando por otro, inconclusa la obra de la Reforma, depositaron el Legislativo en una asamblea típica de un parlamento, con la idea de que ésta sola, sin el Senado, se encontraría en mejores condiciones para proseguir los trabajos pendientes de la Reforma. Recapitulando, cuando a principios del siglo xix surge en nuestro país el Estado democrático y liberal de derecho, éste trae consigo, entre otros, el principio de igualdad de todos frente a la ley, no obstante, tal igualdad era más ilusoria que efectiva, pues ésta se daba junto con las terribles desigualdades materiales existentes, lo que la dejaba sin efectos prácticos, ya que carecía de los instrumentos para exigir ante las instancias competentes el cumplimiento de la ley. Por eso el constituyente de Querétaro buscó en la medida de lo posible lograr una igualdad real entre las personas por medio de la justicia social plasmada en la Constitución de 1917, que aunque frecuentemente reformada, se encuentra en vigor hasta nuestros días, ya que aparte de recoger lo mejor de las constituciones mexicanas, tales como el régimen republicano federal, el sistema de garantías constitucionales que son protegidas por el juicio de amparo, el principio de supremacía del Estado sobre las iglesias; también se incluyeron las nuevas orientaciones en el aspecto social, como el derecho al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la educación y a la libre asociación, así como las libertades públicas, la reforma agraria y la definición del carácter nacionalista del Estado mexicano. Sin embargo, a la par de estas conquistas, es un hecho histórico relevante, y hasta la fecha insuficientemente explicado, que el Constituyente de 1917 creó un régimen de gobierno en que el Poder Ejecutivo tiene facultades visiblemente superiores a las de los poderes Judicial y Legislativo. En efecto, el Congreso Constituyente de 1916-1917 reivindica la concepción de un Estado con un poder Ejecutivo fuerte al que amplía sus facultades, en particular en lo referido a su capacidad para decretar medidas administrativas, proponer iniciativas de ley y hacer cumplir las mismas con la facultad reglamentaria otorgada. Con ello provoca en la práctica un debilitamiento del Poder Legislativo, cuando no su subordinación al Ejecutivo Federal. No obstante, hoy en la dimensión histórica se entiende la decisión de los constituyentes de 1917 que juzgaron necesario dotar de facultades extraordinarias al Ejecutivo Federal, para que afrontara las luchas de las diversas facciones que recién habían participado en la lucha armada, pues en ese momento hacía falta un presidente fuerte y dinámico que emprendiera la reconstrucción de la patria y condujera el desarrollo económico. Sin embargo, nunca se previeron las consecuencias que tal decisión tendría en la vida política nacional. En diciembre de 1921, diputados a la XXIX Legislatura del Congreso de la Unión pertenecientes al Partido Liberal Constitucionalista, que en alianza habían llevado a la presidencia al general Álvaro Obregón, presentaron al pleno de la Cámara un proyecto de reformas y adiciones a la Constitución, con la pretensión de abolir el régimen presidencialista e implantar un régimen parlamentario. Respecto a esta propuesta, algunos especialistas del tema subrayan que los dirigentes del Partido Liberal Constitucionalista habían cometido un desliz imperdonable, pero no por eso menos ilustrativo de la época política que se vivía. El mencionado partido lanzó todo un programa que debían aceptar y sostener sus candidatos a senadores y diputados, en el que se incluía el cambio de régimen presidencialista por uno parlamentario. Larga y azarosa sería la lucha caudillista en nuestro país, hasta que Plutarco Elías Calles declaró que había terminado la era de caudillos y empezaba la de las instituciones, la principal de ellas arranca con la fundación del Partido Nacional Revolucionario en 1929 desde y a instancias del Estado, que aglutina todas las fuerzas en conflicto, para dirimir en acuerdos políticos la repartición del poder. De esta manera y durante siete décadas, el partido nacido de la Revolución y convertido después en el Partido Revolucionario Institucional, llevó a la Presidencia de la República a todos sus candidatos, estableciéndose una simbiosis entre gobierno y partido, pues aun cuando éste alegaba independencia del gobierno, la línea de división era tan tenue que la opinión pública y algunos estudiosos del régimen no encontraban diferencia alguna. Fue así como se llegó a identificar como dos piezas clave del sistema político mexicano a un partido oficial o semioficial y a un poder ejecutivo depositado en un presidente de la república con facultades extraordinarias y se pudo comprobar en los hechos la falta de independencia de los poderes Legislativo y Judicial, tal como debería existir en una verdadera democracia, lo cual anulaba el espíritu del régimen republicano y de división de poderes contenidos en nuestra Constitución. No obstante, nuestro país emprende el largo camino hacia la transición democrática desde hace casi cuatro décadas, el cual se inicia en el año 1963 con la creación de la figura jurídico-electoral de los diputados de partido, avanzando en 1978 con la institución de un sistema electoral mixto en el que surgen los diputados de representación proporcional. Finalmente, en el lapso de trece años a partir de 1987 se realizan en el país cuatro reformas electorales aprobadas por las tres fuerzas políticas más importantes, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Así, tenemos en fugaz sucesión como las más importantes, la creación del Instituto Federal Electoral, del Tribunal Federal Electoral, la institución de senadores de minoría y de representación proporcional, la atribución al Tribunal Federal Electoral para calificar la elección presidencial y resolver impugnaciones sobre actos de autoridades electorales locales. Las reformas electorales fueron sin duda primordiales en el largo camino hacia la democratización en nuestro país, pero no debemos perder de vista que esto no hubiese sido posible sin un cambio en la cultura política de la sociedad mexicana. Fue el cambio social lo que empujó el inicio de la transición política, fue la sociedad que en la década de los sesenta tuvo su primer despertar con el movimiento estudiantil del ’68; tiempo después, en las décadas de los setenta y ochenta destaca el movimiento campesino con el surgimiento de las organizaciones independientes del control corporativo que se había instituido desde el Estado; se fortalece el movimiento sindical independiente y aunado a estos movimientos encontramos expresiones cada vez más cuestionadoras de parte de la prensa no subordinada al Estado. En 1988 el régimen político enfrentó las elecciones más controvertidas de su historia; por primera vez el pri, con su candidato Carlos Salinas, enfrenta a una oposición real representada por el Frente Democrático Nacional –que aglutinó a todas las fuerzas de izquierda del país–, y fue en ese momento cuando la sociedad mexicana descubrió que su voto podía cambiar el destino de México. En 1989 fue reconocido al Partido Acción Nacional el primer triunfo electoral de la oposición en un gobierno estatal, Baja California, y en 1997 se logró el triunfo electoral en la ciudad de México por el candidato del Partido de la Revolución Democrática. Los resultados del vuelco electoral de julio del año 2000 que trastocaron las partes medulares del poder en el país y que cristalizaron principalmente en el relevo del Ejecutivo Federal, también confirmaron como ya se ha dicho, la tendencia que desde 1988 se ha venido presentando en la composición del Poder Legislativo, en el que deja de existir el control absoluto por un partido político, por lo que, para lograr acuerdos, es preciso consensuar con las fuerzas políticas que concurren al Congreso General, en un juego de mayorías y minorías. La reforma del Estado se ha quedado en el discurso, pospuesta de manera indefinida. Desde 1989 y hasta este año, los presidentes de nuestro país, incluyendo al actual, hablan de modernización, pero evitan que ésta llegue al ámbito político, se concentran en la reforma económica neoliberal, se reforman leyes, se privatizan activos del gobierno, se adelgaza al Estado, se instalan mesas para la reforma del Estado, pero no se tiene la voluntad política para avanzar. Algunos de los interesados en el estudio de este tema sostienen que para abordar con profundidad todos los aspectos de la reforma del Estado es imprescindible generar las condiciones para llevar a cabo la revisión integral de la norma suprema que nos rige, con la finalidad de construir un nuevo ordenamiento que defina el nuevo tipo de Estado y su orden jurídico correspondiente. En contraparte, otros sostienen que no es necesaria la revisión integral de la Constitución Política, sino que la realización de enmiendas será suficiente para actualizarla a las exigencias del momento. En abono a la idea de llevar a cabo una reforma integral de la Constitución, los especialistas del tema señalan que el sistema presidencial tal como se concibió en 1917, continuamente genera conflictos de difícil solución, a lo que habrá de agregarse el hecho de que en la actualidad el viejo presidencialismo va en retirada histórica, y no cuenta –como en el pasado– con el control de los poderes Legislativo y Judicial, ni con el control sobre los demás órdenes de gobierno, ya que el país es gobernado por una mayoría de gobernadores y ayuntamientos con miembros de partidos diferentes al que representa el actual Ejecutivo Federal. El esquema centralista y autoritario del régimen es la herencia de la cual no se ha podido desprender el actual gobierno del presidente Vicente Fox. La existencia de atribuciones del Ejecutivo Federal que violentarían el ejercicio de poder en una verdadera democracia y que se dan en nuestro país, son indeseables en el México de nuestros días; algunos ejemplos bastan para aseverar lo anterior. Una de las expresiones del rasgo presidencialista en México lo tenemos en la facultad del Ejecutivo Federal para crear o vetar normas jurídicas, siendo el veto tal vez un instrumento más poderoso que el derecho de legislar, además de que es una contradicción que para superar un veto del Ejecutivo se pida a las cámaras las dos terceras partes del total de sus votos. Por otra parte, la facultad del Ejecutivo Federal para expedir reglamentos puede ser un mecanismo para legislar en caso de no contar con el apoyo del Congreso. Otras facultades legislativas del Ejecutivo que sin ser autónomas tienen un grado de control mínimo por parte del Poder Legislativo, se refieren a las que tiene en materia de tratados internacionales, las relativas a la suspensión de garantías y las referidas a la exclusividad en la iniciativa de los proyectos de Presupuesto de Egresos y de Ley de Ingresos que anualmente envía al Congreso. La profundidad de las reformas hoy demandadas, los límites y la estrechez de maniobra del régimen político actual y su incapacidad para resolver los problemas, así como la presión de la ciudadanía que ya no quiere ser simple espectadora sino actora política, habrán de definir el alcance de la reforma constitucional. La pregunta que hoy subyace en la reforma del Estado es qué tipo de Estado deseamos, qué tipo de sociedad queremos construir en el presente y de cara hacia el futuro; y la respuesta es que pensamos en una sociedad plural, abierta, justa y sana, democrática y autónoma, en la que mujeres y hombres libres puedan desarrollarse y ver realizadas sus expectativas de vida. Continuar con el proceso de transición es una necesidad histórica en un contexto de desgaste de nuestro sistema político y en un escenario de alternancia en el gobierno. En México todos estamos de acuerdo en la necesidad de un pacto político que supere el acordado en octubre de este año, que contribuya a la gobernabilidad y a concretar la reforma del Estado, lo que traerá implícita la transformación del régimen político. Por eso, ya en la Comisión Especial para la Reforma del Estado de esta legislatura se ha llegado a acuerdos por consenso sobre temas de capital importancia, como es el lograr el pleno equilibrio de los poderes de la Unión, con el fortalecimiento del Poder Legislativo, lo que vislumbra el avance hacia prácticas propias de los sistemas parlamentarios. La solución inmediata implica la intervención decidida del Congreso como representante de la soberanía popular para que a través de reformas legales se puedan reducir las desproporcionadas atribuciones constitucionales del presidente de la república, al tiempo que avanzamos para modificar nuestra forma de régimen, sin dejar de tomar en cuenta la historia y el desarrollo de nuestra cultura política actual, hacia uno con características semiparlamentarias o semipresidenciales. Es prudente señalar que el solo hecho de acotar las facultades del Ejecutivo Federal no es suficiente, ya que se pretende que el Poder Legislativo se convierta en un verdadero contrapeso, que obligue al Ejecutivo a ceñirse a la ley y cumplir con sus atribuciones, a informar y rendir cuentas y a encontrar una fórmula para compartir sus facultades. Un régimen que nos lleve de la disfuncionalidad entre la realidad política actual y el marco jurídico constitucional, que nos lleve del actual distanciamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, a una nueva relación, que permita la cooperación y la corresponsabilidad en la conducción del gobierno y en los destinos de la nación. La situación que se vive hoy y que tal vez sea la tónica en el futuro político del país, es la que se presenta en la distribución del poder. Así, tenemos un escenario de mayorías divididas, el presidente de la república de un partido y las cámaras de Diputados y de Senadores con partidos que por sí mismos no pueden formar mayoría para la toma de decisiones. Como se ha visto, esto ha provocado confrontaciones por las diferencias de enfoque para atender los asuntos públicos, amén de que un gran número de legisladores han visto que el titular del Ejecutivo los ha ignorado o tratado con desdén y desprecio. No puede dejar de mencionarse además que el presidente ha lanzando campañas de presión para que se aprueben sus iniciativas de ley, razón por la cual las relaciones no han sido del todo tersas y el equilibrio y vínculo diferente de respeto que ofreció el actual mandatario no tiene visos de concretarse en la actual transición que no acaba de tomar forma y definirse. Lo ocurrido en escasos doce meses en las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo federales son hechos que nunca se habían presentado. El Legislativo ha ido afianzando la recuperación de su independencia y ha cuestionado el accionar del presidente, ya que tanto el Senado como la Cámara de Diputados le han formulado extrañamientos por la conducta asumida. Por las razones antes expuestas, como diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, proponemos como ya se ha dicho, el cambio de régimen del actual presidencialista a uno de tipo semipresidencial o semiparlamentario. Los rasgos esenciales de la forma de régimen propuesto son: la existencia de la división de poderes tal como existe actualmente en nuestro régimen republicano y federal; y en cuanto al ejercicio del Poder Ejecutivo, éste se encomienda a dos individuos, uno, que es el jefe de Estado con su denominación vigente de presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otro, que será el jefe de Gobierno. El jefe de Estado seguirá teniendo las funciones primordiales de la representación del Estado mexicano: garantizar el funcionamiento regular de las instituciones, promulgar las leyes, y dirigir la política exterior, la diplomacia y las fuerzas armadas. El jefe de Gobierno formulará las políticas públicas, tendrá la dirección y la función de diseñar y ejecutar su programa, dirigir la administración civil y ejecutar las leyes; la Cámara lo podrá censurar o retirarle la confianza. El jefe de Estado o presidente continuará surgiendo de la elección libre y directa de los ciudadanos y con los mismos requisitos establecidos constitucionalmente. El jefe de Gobierno será propuesto por el presidente a la Cámara de Diputados para su ratificación. El Congreso de la Unión seguirá con su composición de dos cámaras, la de Senadores y la de Diputados; esta última tendrá la facultad de avalar gobiernos, es decir, ratificar el gabinete con sus secretarios de despacho que proponga el presidente, pero también tendrá la facultad de censurarlos, retirarles la confianza y destituirlos. Esta facultad se ejercerá excepción hecha de los secretarios de la Defensa Nacional, de Marina y de Relaciones Exteriores y el procurador general de la república, cuya ratificación corresponde al Senado. Por lo tanto, se considera como necesaria y urgente la modificación de los artículos constitucionales enunciados en el proemio como se describen enseguida: Se propone modificar el artículo 69 constitucional referido a la presencia en el Congreso del presidente de la república, en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de sesiones para presentar por escrito un informe en el que manifieste el entorno nacional e internacional y la situación general en que se encuentre el Estado mexicano. Se plantea la reforma del artículo 71 constitucional referido a la competencia para iniciar leyes o decretos, otorgando esta facultad también al jefe de Gobierno, dado que éste es quien se encuentra en la lucha política diaria, quien diseña y ejecuta el programa de gobierno, quien tiene la dirección y la función ejecutiva de la administración pública y quien se debe a la Cámara de Diputados con la que mantiene una relación estrecha, a la que le rinde cuentas y la que puede sancionarlo. Se pretende reformar las fracciones II, III, IV, VI y VII del artículo 74 constitucional referido a las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. Así, el texto de la fracción II pasa a la III, que había sido derogada, y el contenido de la fracción II contempla una nueva facultad, referida a la ratificación del jefe de Gobierno y de su gabinete, con las excepciones hechas de los secretarios de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional y de Marina, así como del procurador general de la república, facultad reservada a la Cámara de Senadores. Por otra parte, se modifican los párrafos segundo y octavo y se sustituye el tercero de la fracción IV para adecuarlos a las nuevas funciones, y finalmente en la derogada fracción VI se asigna una nueva facultad a la Cámara de Diputados para retirarle la confianza al jefe de Gobierno y/o a su gabinete y/o a alguno de sus miembros y para emitir un voto de censura que en la práctica se traduce en destitución. La derogada fracción VII contempla una nueva facultad que es la de ratificar las propuestas que haga el jefe de Gobierno de los empleados superiores de Hacienda y demás empleados de la Unión. Buscamos también reformar las fracciones I y II del artículo 76 constitucional, referido a las facultades exclusivas del Senado. La modificación de la fracción I es en el sentido de cambiar la alusión de "Ejecutivo de la Unión" por la de "presidente de la república" al final del párrafo de la antes citada fracción. Las modificaciones a la fracción II son en el sentido de que el Senado hará la ratificación de las propuestas que el presidente de la república haga de los secretarios de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional y de Marina, del procurador general de la república, ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. Se excluyen como sujetos de ratificación por el Senado a los empleados superiores de Hacienda y a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes, ya que éstas son funciones ubicadas en el gabinete y competencia de la Cámara de Diputados. Se plantea la reforma del artículo 80 constitucional referido al Poder Ejecutivo, para agregar a su único párrafo, que éste se compartirá entre un jefe de Estado y un jefe de Gobierno; el primero seguirá denominándose "presidente de los Estados Unidos Mexicanos", y el segundo se denominará "jefe de Gobierno". Se propone también reformar el artículo 81 constitucional para agregar al final de su único párrafo que el presidente de la república hará la propuesta del jefe de Gobierno a la Cámara de Diputados para su ratificación. Se pretende reformar el artículo 82 en su fracción VI, referido a los requisitos para ser presidente, para agregar a los ya contemplados, que tampoco debe ser jefe de Gobierno Federal, ni jefe de Gobierno del Distrito Federal, a menos que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección. Otra reforma es la del artículo 83 constitucional con la adición de un segundo y tercer párrafos para precisar la fecha en que entrará a ejercer su encargo el jefe de Gobierno, que será el mismo día del inicio de cada nueva administración federal, que es el primero de diciembre de cada seis años, excepción hecha cuando en el intervalo de una administración ocurra la falta debida a renuncia, muerte o incapacidad comprobada, censura o destitución de jefe de Gobierno o Gabinete, y deban remplazarse y entrar en funciones los sustitutos designados de acuerdo con los procedimientos establecidos en la ley y por la Cámara de Diputados. Se plantea la reforma del artículo 86 constitucional con la adición de un segundo párrafo, para precisar las causas de pérdida del cargo de jefe de Gobierno, que pueden ocurrir por una causa grave que calificará la Cámara de Diputados y la renuncia respectiva será presentada al presidente de la república. Pretendemos reformar el artículo 88 constitucional con la adición de un segundo párrafo que precise los requisitos que debe cubrir el jefe de Gobierno para ausentarse del país; la solicitud se formulará con la debida anticipación a la Cámara de Diputados, que podrá otorgar o negar el permiso, tomando en consideración el objeto, la importancia del viaje o misión y los beneficios para el país. También se propone la reforma del artículo 89 constitucional con la creación de dos apartados, el A, referido a las facultades y obligaciones del presidente de la república, y el B, que se refiere a las facultades y obligaciones del jefe de Gobierno, por lo que se reordenan todas las fracciones. Destacan por su importancia, la facultad del presidente para proponer el jefe de Gobierno a la Cámara de Diputados para su ratificación; las referidas al acotamiento del presidente en la ejecución de las leyes y para nombrar y remover a los secretarios de despacho, facultad atribuible también a la Cámara de Diputados o al jefe de Gobierno en el sistema semipresidencial que se pretende, con la excepción hecha de las propuestas que haga el presidente para los cargos de secretarios de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional y de Marina y del procurador general de la república, que requerirán la ratificación del Senado. Igualmente, entre las reformas del artículo 89 se contempla transferir al jefe de Gobierno la facultad del presidente de otorgar los apoyos al Poder Judicial para el eficaz desempeño de sus funciones y la de habilitar toda clase de puertos y aduanas, con aprobación de la Cámara de Diputados. Se busca reformar el artículo 90 constitucional en su primer y segundo párrafos, referido a que los negocios del orden administrativo de la Federación estarán a cargo de las secretarías de Estado, y se incluye al jefe de Gobierno como un responsable más en la conducción de los asuntos públicos. Pretendemos reformar el artículo 91 constitucional en su único párrafo, referido a los requisitos para ser secretario de despacho y hacerlos extensivos al jefe de Gobierno. Una reforma más es la del artículo 92 constitucional para agregar que todos los reglamentos, decretos, acuerdos, órdenes del presidente y del jefe de Gobierno deberán contar con la firma del secretario de Estado al que corresponda el asunto o negocio. Impulsamos también la reforma del artículo 93 constitucional, referido a la presencia de los secretarios de despacho en el Congreso para dar cuenta del estado que guarden sus ramos, modificando su párrafo primero para precisar que el jefe de Gobierno presentará por escrito un informe al Congreso de la Unión en el que señale el estado que guarda la administración pública del país. Dada la relevancia de esta iniciativa, y de proceder las reformas aquí propuestas, este órgano legislativo en conjunción con el Senado de la República determinará las iniciativas de modificación a las leyes que complementen estas reformas. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a la consideración del H. Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados, la siguiente Iniciativa de decreto que reforma los
artículos 69; 71, fracción I; 74, fracciones II, III, IV, VI y VII; 76, fracciones I y
II; 80; Artículo primero. Se modifica el artículo 69 constitucional para señalar el contenido del informe que presentará el presidente de la república al Congreso General, para quedar como sigue:
Artículo segundo. Se modifica la fracción I del artículo 71 constitucional, para quedar como sigue:
Artículo tercero. Se reforma las fracciones II, III, IV, VI y VII; así, el contenido de la fracción II pasa a la fracción III que había sido derogada y el contenido de la renovada fracción II es una nueva facultad; se modifican el segundo y octavo párrafos y se sustituye el tercero de la fracción IV; y en las derogadas fracciones VI y VII se asignan nuevas facultades, del artículo 74 constitucional referido a las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, todo para quedar como sigue:
Artículo cuarto. Se reforman las fracciones I y II del artículo 76 constitucional referido a las facultades exclusivas del Senado, para quedar como sigue:
Artículo quinto. Se reforma en su único párrafo el artículo 80 constitucional, para quedar como sigue:
Artículo sexto. Se adiciona el artículo 81 constitucional en su único párrafo, para quedar como sigue:
Artículo séptimo. Se reforma la fracción VI del artículo 82 constitucional, para quedar como sigue:
Artículo octavo. Se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 83 constitucional, para quedar como sigue:
Artículo noveno. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 86 constitucional, para quedar como sigue:
Artículo décimo. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 88 constitucional, para quedar como sigue:
Artículo undécimo. Del artículo 89 constitucional se derogan las fracciones II y III y se modifican las fracciones I, IV, X y XIV; se asigna una nueva facultad en la fracción XVII, que con las fracciones V a IX, XI a XIII, XV a XVI y XVII, forman el apartado A de dicho artículo y se adiciona el apartado B con las nuevas fracciones I a VII, para quedar como sigue:
Artículo duodécimo. Se reforman el primer y segundo párrafos del artículo 90 constitucional, para quedar como sigue:
Artículo décimo tercero. Se modifica el artículo 91 constitucional para quedar como sigue:
Artículo décimo cuarto. Se reforma el artículo 92 constitucional para quedar como sigue:
Artículo décimo quinto. Se adiciona un primer párrafo, y el vigente primero pasa a ser segundo y el actual segundo que pasa a ser tercero se modifica, del artículo 93 constitucional, referido a las comparecencias en el Congreso de los funcionarios federales, para quedar como sigue:
Transitorios Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor en su totalidad el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo segundo. El presidente de la república deberá someter a todos los secretarios de despacho en funciones, al proceso de ratificación en los términos de esta reforma. Artículo tercero. Todas las leyes y reglamentos que tengan conexión con estas reformas serán modificadas para que exista una total correspondencia.
Iniciativa de decreto que reforma el
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código
Federal 30 de abril de 2002 Exposición de motivos Cuando en julio del año 2000 se logró el desplazamiento del grupo y partido dominante que durante siete décadas había detentado el poder en nuestro país, los actores políticos que habían participado en la contienda electoral y algunos estudiosos y analistas de los fenómenos de la alternancia, se preguntaban si este cambio decidido por el voto ciudadano en las urnas, impulsaría también el rompimiento de las formas y modos de hacer política, y de las relaciones y estructuras autoritarias enmarcadas en el Estado corporativo mexicano formado y alentado por los gobiernos federales hasta esa fecha. Esos estilos de hacer política y de organización corporativa los encontramos desde el nacimiento mismo del partido que surge de la Revolución, convertido posteriormente en el Partido Revolucionario Institucional, que llevó a la Presidencia de la República a todos sus candidatos, estableciéndose una simbiosis entre partido y gobierno. Y es por esta razón por la que se les llegó a identificar como dos piezas clave del sistema político mexicano. Lamentable fue comprobar en los hechos hasta un pasado muy reciente, la falta de independencia de los poderes Legislativo y Judicial –contrariamente a lo que debiera darse en una verdadera democracia–, lo que anulaba el espíritu del régimen republicano y la división de poderes contenidos en nuestra Constitución general. En este ambiente asfixiante de la vida política mexicana, el partido oficial y el gobierno buscaron un contrapeso para legitimar el ejercicio del poder en el país, creando en el año de 1963 la figura jurídico-electoral de los diputados de partido, y avanzando en 1978 con la institución de un sistema electoral mixto en el que surgen los diputados de representación proporcional. Así, surgió un acercamiento burdo, desde la cúpula, a un precario régimen de partidos políticos; sin embargo, faltaba lo esencial para que este régimen fuera real: que hubiera en los hechos elecciones libres, competitivas y equitativas. Sólo sobre esta base podría haberse dado un verdadero poder legislativo autónomo y representativo, así como la posibilidad real de la alternancia en el gobierno. No obstante la tímida apertura del régimen, a partir de 1987 y en el lapso de los siguientes trece años se realizaron cuatro reformas electorales. Dichas reformas fueron sin duda primordiales en el largo camino hacia la democratización en nuestro país, pues estuvieron acompañadas por los cambios gestados en la cultura política de la sociedad mexicana y que, en gran medida, gracias a ella, tuvieron éxito. Hoy podemos afirmar que fue el cambio social el que propició el inicio de la transición política mexicana; fue la sociedad que en 1968 tuvo su primer despertar con el movimiento estudiantil y años después en las décadas de los años setenta y ochenta permitió el surgimiento de organizaciones campesinas independientes del control corporativo que se había instituido desde el Estado. Por esos años, también se logró el fortalecimiento del movimiento sindical independiente y surgieron expresiones cada vez más críticas de la prensa que poco a poco fue perdiendo su carácter subordinado al Estado. En la contienda electoral del año 1988, el régimen político mexicano vivió las elecciones más controvertidas de su historia, pues desde entonces existió la sospecha sobre el triunfo del candidato del pri, que se había enfrentado a la oposición real representada por el Frente Democrático Nacional, el que agrupaba a todas las fuerzas de izquierda del país. Ese momento reveló dos hechos que cambiarían la vida política del país: uno, se marcaron las fisuras que después resquebrajarían el viejo entramado del régimen político mexicano; y dos, la sociedad civil descubrió que con su voto podía cambiar el destino de México. El vuelco electoral de julio del año 2000, que cimbró toda la estructura del poder en México y fundamentalmente se dio en el relevo del titular del Ejecutivo Federal, tiene su importancia histórica por haber logrado la alternancia en el poder; pero el esquema centralista y autoritario del régimen es la herencia de la cual no se ha podido desprender el gobierno del presidente Vicente Fox. El desplazamiento del partido que por siete décadas detentó el poder en México se dio mediante una transición tersa, sí, pero no de manera gratuita, porque los ciudadanos exigían en ese momento cambios en la conducción del quehacer gubernamental. Y hoy se mantiene esa exigencia, porque la demagogia, la corrupción y la mentira son los signos de la actual administración federal. La transición política no avanza, se ha quedado solamente en el discurso, pospuesta de manera indefinida. De 1989 a 2002, todos los presidentes de nuestro país –incluyendo al actual– han hablado de modernización, pero se ha evitado que ésta llegue a la esfera política; se han concentrado en la reforma económica neoliberal tratando de perfeccionar el modelo: se reforman leyes, se privatizan activos del gobierno, se adelgaza al Estado. Se han instalado mesas para la reforma del Estado, pero no se tiene la voluntad política para avanzar. Continuar con el proceso de transición es una necesidad histórica en un contexto de desgaste de nuestro sistema político y en un escenario de alternancia en el gobierno. La situación que se vive actualmente y que tal vez sea la tónica en el futuro político del país es la que hoy se presenta en la distribución del poder, ya que tenemos un escenario de mayorías divididas: el titular del Ejecutivo Federal de un partido y el Congreso de la Unión con partidos que por sí mismos no pueden formar mayoría para la toma de decisiones. Los partidos políticos En este marco, los partidos políticos juegan un papel indiscutible en la lucha por la conquista del poder mediante vías institucionales. El artículo 41 constitucional los define como entidades de interés público que adquieren su real significado como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y como organizaciones de ciudadanos que hacen posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. Sin embargo, un análisis de su quehacer político arrojaría en el presente serias dudas sobre su actuación, tanto en el plano de las contiendas constitucionales, como en el funcionamiento interior de los mismos. Basta sólo escuchar el desencanto que la sociedad tiene por todas las promesas incumplidas –que al calor de las justas electorales los partidos políticos hacen a los ciudadanos a través de sus candidatos–, y no se diga si éstos llegan a triunfar y ya en el ejercicio del poder no sólo incumplen sus promesas, sino que actúan en algunas ocasiones saqueando los bienes y recursos públicos a su cargo, cayendo en actos de corrupción, nepotismo, autoritarismo, tráfico de influencias y hasta de complicidad o en la comisión de delitos penales como el homicidio. Ello ha provocado que la sociedad y los electores que votaron por determinado partido se vayan distanciando de él y vean con desdén e indiferencia los llamados que recurrentemente se les hace para seguir contando con su participación. No constituyen una causa de irritación sin trascendencia las considerables sumas que anualmente se destinan en el Presupuesto de Egresos a los partidos políticos, o las costosas campañas publicitarias en los diversos medios de comunicación con las que, gracias a su frecuencia y mensaje reiterativo, logran imponer al candidato con menos compromiso social, en la preferencia del elector. Sin un contenido de fondo en sus propuestas, las campañas electorales han llegado a sustituir con el mensaje mediático los principios y programas de acción de los partidos. Mención aparte merecen las contiendas internas para los diversos cargos que organizan los principales partidos políticos nacionales. Esta situación provoca que la organización política sea a la vez juez y parte, y entre en una dinámica de confrontación interna innecesaria, que llega a violentar en ocasiones las disposiciones reglamentarias propias. Se está en contra del fraude electoral y sin embargo en los propios partidos se repite el esquema criticado; es el caso de elecciones con padrones de militantes que no corresponden a la realidad, con una infraestructura electoral deficiente y cuadros pobremente capacitados para cumplir eficaz y transparentemente estas tareas. Recientemente hemos atestiguado el relevo en las dirigencias de las tres fuerzas políticas principales del país; dos de ellas, pri y prd, desarrollaron estos procesos –que al final fueron cuestionados– con resultados poco creíbles para la opinión pública por todas las anomalías y vicios que salieron a relucir, por cierto, muy conocidos por una gran mayoría de mexicanos. En el caso del pan, el cambio de su dirección nacional se encuentra lejos de haberse efectuado en condiciones democráticas, más bien su relevo se realizó de forma y modo extraordinariamente cupular, con métodos electorales más cercanos al siglo xix que a nuestra época. Por si esto fuera poco, los cambios en las direcciones nacionales del resto de los partidos que integra el espectro nacional, no va más allá, en la mayoría de los casos, de lo que decide el grupo familiar enquistado en su control. Los partidos políticos se desarrollan cuando se conquista y ejerce el sufragio universal directo y secreto. Este mecanismo de expresión de la soberanía y de la voluntad popular esta íntimamente vinculado a la presencia de un poder legislativo real y activo. La posibilidad de que en México la democracia sea una realidad en todos los órdenes de la sociedad mexicana depende en mucho de que los partidos políticos nacionales sean congruentes con su declaración de principios y sus disposiciones reglamentarias, con lo cual garanticen internamente un clima democrático. Sobre todo, cuando observamos que en más de un partido político con peso nacional las dirigencias exigen el respeto del voto en las justas constitucionales, pero no viven internamente de acuerdo con las normas que exigen a los demás. Por todo lo anterior, los partidos políticos en México deben construir vínculos profundos con la sociedad civil, convertirse en expresiones políticas reales de ella y establecer puentes sólidos con las instituciones públicas que conforman el Estado nacional, para superar la estrechez y autoritarismo que aún existen en nuestra vida política. Los sindicatos nacionales El desarrollo de una democracia profunda en los países hoy denominados del primer mundo, especialmente europeos, tuvo su origen en las luchas obreras por el sufragio universal, directo y secreto; éstas dieron lugar a la primera formación de las grandes asociaciones sindicales de masas, ampliando de este modo la vida democrática de esas naciones. La historia jamás se repite del mismo modo, pero nunca deja de ser una maestra que permite el acceso del ser humano a mejores condiciones de vida. En este sentido histórico, la democratización mexicana demanda instaurarla en los niveles básicos de la vida social, como es el caso de los sindicatos nacionales. El sindicalismo mexicano que se forja después de los acontecimientos políticos de 1910-17 se caracteriza por el control que el Estado ejerce sobre sus diversas organizaciones. Si en alguna instancia de la vida nacional el Estado ha impedido la existencia de organizaciones democráticas e independientes es en el ámbito del movimiento obrero. Las grandes organizaciones de trabajadores mexicanos han sido controladas desde la cúpula estatal con diversos y complejos medios jurídicos, económicos, sociales y políticos. Cuando éstos han sido insuficientes para controlar la disidencia de los obreros, el gobierno y los patrones han recurrido al asesinato y a la represión abierta. El gobierno acudió en diversas épocas a realizar concesiones a los trabajadores para mantener el control sobre ellos: el reconocimiento a líderes y sindicatos oficiales, la satisfacción parcial de las demandas obreras, así como la cooptación de dirigentes y su incorporación al partido oficial y gobierno en turno. El clima anterior provocó una vida sindical vertical y corporativa, que impidió la conformación de sindicatos representativos y democráticos. Por ello, la lucha obrera en México en las dos últimas décadas se ha caracterizado por recuperar la vida democrática en sus organizaciones sindicales y por construir nuevas organizaciones con un perfil más tolerante e incluyente. A pesar de los avances en el interior del movimiento obrero, es innegable que en su seno privan aún el verticalismo y el autoritarismo, lo cual se refleja en la ausencia de asambleas, congresos, consultas y elecciones obreras realmente democráticas. La tarea democrática estaría incompleta si no incorporamos a los sindicatos a esta nueva etapa política de México. Por ello, es de interés público que en la vida sindical se desarrolle una nueva cultura obrera, en la cual los propios trabajadores sean sujetos de su destino. Esto dará lugar a una vida social más amplia y democrática en el país. El Instituto Federal Electoral, coadyuvante democrático en las elecciones internas de los partidos y sindicatos nacionales Los planteamientos anteriores llevan a concluir que la superación cualitativa de los procesos electorales internos tanto de sindicatos como de partidos políticos nacionales demanda la participación de un organismo que por sus características garantice que dichos procesos se lleven a cabo con imparcialidad, transparencia, legalidad y equidad, lo cual asegure que se realicen en un clima efectivamente democrático. Por consiguiente, se considera que el Instituto Federal Electoral (ife) es la institución adecuada para llevar a cabo estas tareas, en la medida en que es un organismo autónomo del gobierno y de los partidos políticos. Esta situación permite definir a este instituto como un órgano de Estado. El Instituto, gracias a su autonomía, profesionalismo y eficacia –elementos de los cuales dan cuenta tanto ciudadanos como partidos políticos–, se ha convertido en un promotor de la democracia en México, reconocido por todos los actores políticos nacionales. El ife es el elemento coadyuvante idóneo, por su imparcialidad, capacidad de organización y experiencia, para transparentar y dar credibilidad democrática a los actos electorales internos de sindicatos y partidos políticos nacionales, sin que ello implique violentar, intervenir o limitar la vida interna de dichos organismos. La participación del ife como árbitro imparcial, eficaz y creíble en las elecciones internas de los partidos políticos y de los sindicatos nacionales será una aportación democrática de un valor incuestionable para quienes aspiramos a una vida política en México apegada a los principios de legalidad y justicia. El Instituto y el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial se han convertido en garantes de un auténtico régimen electoral, plural y competitivo. Como antes se ha señalado en el cuerpo de esta iniciativa, la reforma del Estado se encuentra estancada, no avanza y no se vislumbra voluntad de emprenderla por parte del gobierno del presidente Vicente Fox; y el país que entró en la transición democrática en julio del año 2000 reclama que ésta, por una necesidad histórica y en un contexto de desgaste de nuestro sistema político, continúe y se fortalezca. Por ello es impostergable la consolidación de la reforma del Estado, a efecto de desmantelar el viejo régimen, suprimiendo los resabios de autoritarismo y corporativismo y las formas de hacer política prevalecientes, así como también la necesidad de emprender la reforma de las instituciones y de su marco jurídico. Por tales razones, la iniciativa que hoy se presenta tiene la finalidad de que una entidad del Estado mexicano que ha probado su profesionalismo e imparcialidad en los comicios electorales, sea dotada de nuevas atribuciones, con la finalidad de que pueda organizar las elecciones internas de los partidos políticos y los sindicatos nacionales. Esta nueva función del ife contribuirá a dar legitimidad a dichos organismos, lograr la certidumbre que reclama la sociedad y contribuir de este modo a la profundización y consolidación de la democracia en el país. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a la consideración del H. Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados, la siguiente Iniciativa de decreto que reforma el
artículo 41 Artículo primero. Se reforma la fracción tercera del artículo 41 constitucional para quedar como sigue:
Artículo segundo. Se adiciona el inciso e al numeral 2 del artículo 1 del Código Federal de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:
Artículo tercero. Se adiciona el numeral primero del artículo 4 del Código Federal de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:
Artículo cuarto. Se adiciona el inciso a del numeral 1 del artículo 6 del Código Federal de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:
Artículo quinto. Se adiciona el inciso l y se modifica el inciso k del numeral 1; asimismo se adiciona el numeral 2 al artículo 36 del Código Federal de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:
Artículo sexto. Se adiciona el inciso t y se modifica el inciso s del numeral 1; asimismo se adiciona el numeral 3 al artículo 38 del Código Federal de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:
Artículo séptimo. Se adiciona el inciso h al numeral 1 del artículo 69 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:
Artículo octavo. Se adiciona con el numeral 3 al artículo 82 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:
Artículo noveno. Se adiciona con el numeral 2 el artículo 83 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:
Artículo décimo. Se adiciona con el numeral 2 el artículo 84 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:
Artículo undécimo. Se adiciona el numeral 2 al artículo 86 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:
Artículo duodécimo. Se adiciona el numeral 4 al artículo 117 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:
Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Anexo 2 México: alternancia política o
transición * Ponencia presentada en el III Congreso Internacional de Historiadores Latinoamericanistas y del Caribe, Pontevedra, España, 22 de octubre de 2001. El texto fue elaborado por el diputado Éric Villanueva Mukul y Beatriz Mojica Morga (asesora de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados). La transición política mexicana es un largo proceso iniciado hace cerca de treinta años. La alternancia en el poder inaugurada el 2 de julio de 2000 nos plantea la posibilidad de consolidar dicho proceso en un periodo de tiempo relativamente corto o entrar en una etapa de indefinición que puede llegar hasta la inestabilidad política. En el entendido de que las transiciones políticas en cada país adquieren un matiz distinto, podemos decir que la transición política en México constituye el paso de un régimen autoritario, de un partido hegemónico y un presidencialismo a ultranza con poderes metaconstitucionales,1 a un régimen democrático, con un real equilibrio entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, unas facultades acotadas del presidente, un sistema de partidos y una libre y equitativa competencia electoral. Si atendemos a esta definición, es factible pensar que dicha transición está todavía en construcción y la alternancia en el gobierno que se dio el 2 de julio puede ser la última etapa de la consolidación de la democracia. Sin embargo, la posibilidad de concretar la transición política en México enfrenta resistencias de los grupos en el poder y vuelve muy lento el proceso. Toca al presidente de la república –quien llegó al poder prometiendo un cambio de régimen–, a los partidos políticos y al Congreso de la Unión conducir los trabajos que nos lleven a consolidar las instituciones y el proceso democrático. Hasta hace algunos días el representante del Ejecutivo, Vicente Fox, parecía tentado a renunciar a concretar lo que enarboló durante su campaña: la transición política mexicana, el cambio de régimen y la consolidación de la democracia. Es importante destacar que la cancelación del proceso de transición sería un error histórico y estaríamos en riesgo de caer en la ingobernabilidad e inestabilidad del país, riesgos que si bien están implícitos en la transición misma, no constituyen de ninguna manera una situación deseable. El 7 de octubre el presidente de la república y los partidos políticos firmaron el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional, en presencia de los representantes de los poderes Legislativo y Judicial. Este acuerdo es fundamentalmente una agenda sobre los puntos más importantes para lograr, según el texto del mismo acuerdo, "que nuestra democracia concilie cambio y estabilidad política, pluralidad y eficiencia gubernamental, certidumbre económica y desarrollo social, así como el respeto a los principios de política exterior establecidos en la Constitución, con un papel más activo de México en el entorno internacional".2 Sin embargo, en el texto del Acuerdo no encontramos expresamente señalamientos sobre la transformación del régimen, tampoco se mencionan las estrategias ni los lineamientos que se deben seguir para lograr el desarrollo nacional, lo cual pone en duda su efectividad. Corresponderá entonces al Poder Legislativo la responsabilidad de darle contenido a dicho pacto político y traducirlo en líneas de acción concretas para dar fin al estancamiento de la democracia mexicana. El régimen presidencialista y el partido hegemónico En los últimos 10 años México ha sido testigo de una serie de cambios políticos y culturales que lo han llevado de un régimen considerado como de presidencialismo autoritario a uno democrático no consolidado del todo. ¿Cómo entender este proceso inacabado de la transición mexicana, las expectativas que se crearon alrededor del mismo y sus perspectivas en el futuro inmediato? Existen dos factores que cruzan todas las etapas que ha vivido la transición mexicana y que no debemos olvidar en ningún momento: el monopolio del poder mediante un partido predominante, y el ejercicio del presidencialismo autoritario. Cabe recordar que el sistema político mexicano después de la revolución de 1910 se construye en un régimen militar bajo la premisa del presidente caudillo. En una primera etapa, sin partidos políticos, es el caudillo quien, ante la inestabilidad, lo decide todo. Es en 1929 cuando el jefe máximo de la Revolución, el general Plutarco Elías Calles, decide fundar un partido aglutinador en el que tuvieran cabida diferentes ideologías, movimientos sociales, obreros, campesinos, pero sobre todo los militares herederos de la Revolución; todos, en pos de reconstruir la paz en el México bronco. De esa manera surge el Partido Nacional Revolucionario (pnr) en el periodo que se conoce como el maximato.3 El pnr posteriormente cambia de nombre en 1938 al de Partido de la Revolución Mexicana (prm), con el presidente Lázaro Cárdenas. Así empieza otra etapa del "partido de las mayorías", al trasformarse en partido-Estado. Al prm se incorporan los sindicatos y los sectores sociales organizados y adquiere sus primeros rasgos populistas. Finalmente en 1946 se consolida el monopolio del poder, y el partido pasa a ser una dependencia más del gobierno. El prm cambia de nombre, la Revolución se institucionaliza en el Partido Revolucionario Institucional (pri). A partir de entonces el pri concentra un control absoluto sobre el poder político en México, lo que da pie a la consolidación del régimen autoritario con sus rasgos clásicos: un presidente omnipotente, el corporativismo, el populismo, entre otras características por demás estudiadas por la academia. El Poder Ejecutivo adquiere facultades constitucionales y metaconstitucionales.4 Si bien en teoría y asentado en la Constitución, en el régimen político mexicano existe una división de poderes, en términos reales el Poder Ejecutivo se sitúa por encima de los poderes Legislativo y Judicial, así como de los demás órdenes de gobierno (estatales y municipales). "Es la época del partido hegemónico, de un sistema electoral controlado por la Secretaría de Gobernación en el ámbito federal y por las secretarías de Gobierno en el ámbito estatal. Las características de tipo político del régimen consistían en su inclusividad y el corporativismo populista".5 No está por demás señalar que la prensa y los medios masivos de comunicación son controlados por el régimen, salvo la prensa clandestina o marginal. En 1963 se da la primera apertura política del régimen, al crearse la figura jurídica del diputado de partido; es una avance incipiente, dado que las posibilidades reales de los otros partidos existentes (Partido Acción Nacional, pan, fundado en 1939; Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, parm, fundado en 1954; Partido Popular Socialista, pps, fundado en 1960), de acceso al poder eran prácticamente nulas. En los años sesenta, el partido hegemónico vive su esplendor y madurez, las características del régimen autoritario están consolidadas. Sin embargo, a finales de esa década el régimen sufre una fisura importante con el movimiento estudiantil del ‘68, la élite política revolucionaria entra en crisis y se encuentra en ascenso otra élite conocida como la tecnocracia, que finalmente llega al poder en 1982. Con la llegada de los tecnócratas a la dirección del país se impone el neoliberalismo como modelo de desarrollo, con el cual se impulsa la modernización económica antes que el beneficio social, lo que rompe las bases del compromiso social del Estado y se empiezan a desgastar los fuertes soportes del binomio partido-Estado. Las políticas neoliberales serían el principio del fin del viejo régimen presidencialista mexicano. El largo camino hacia la transición El camino hacia la transición democrática tiene varias vertientes, entre las que destacan: la lucha social, la lucha política, la transformación del sistema electoral y el avance de la democracia local. La consolidación de la democracia electoral Para algunos autores como Jaime Cárdenas6 el periodo de 1963 a 1988 puede considerarse como la tercera etapa del régimen político, en la cual se van generando mejores condiciones para los partidos de oposición. En dicho periodo se realizan las reformas dirigidas o elaboradas desde el régimen para conceder mayores espacios de participación y representación a los partidos políticos de oposición. Las principales reformas pueden enumerarse de la siguiente manera: en 1963 se crea la figura de diputado de partido, ampliando la representación de los partidos minoritarios en la cámara baja; de 1977 a 1978 se establece un sistema electoral mixto con diputados electos por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional y se incorpora a los partidos de izquierda a la lucha político electoral. Por último, en 1987 nace el Tribunal Electoral y la representación en la cámara baja se amplía de 300 a 500 diputados, 200 de ellos de representación proporcional. En 1988 el Partido Revolucionario Institucional pierde la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, mayoría indispensable para aprobar reformas constitucionales. Se inicia así lo que algunos autores conocen como la apertura negociada del régimen.7 En esta etapa los partidos políticos que hasta ese momento no tenían ningún poder de decisión e influencia, adquieren peso en la negociación. En el periodo de 1988 a 2000 se realizan cuatro reformas electorales, aprobadas en diferentes momentos por los partidos mayoritarios, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. En la primera reforma política electoral de trascendencia, realizada entre 1989 y 1990, se crea el Instituto Federal Electoral como un organismo controlado por el gobierno, presidido por el secretario de Gobernación e integrado por consejeros designados por el presidente de la república. En 1993 se culmina la segunda reforma electoral, por primera vez se regula el financiamiento privado a los partidos políticos, se permite la observación electoral nacional, se crea una sala superior en el Tribunal Federal Electoral y se establecen los senadores de minoría. En 1994 se realiza una nueva reforma electoral, la cual contó con el apoyo de todos los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados. Se crea entonces el marco legislativo que concedió mayor autonomía al Instituto Federal Electoral (ife); se implementa la figura de los consejeros ciudadanos, quienes fueron elegidos sin la participación del Poder Ejecutivo; se amplían las atribuciones del Tribunal Federal Electoral (Trife); y se regula la participación de los observadores extranjeros. Las principales reformas electorales, que continúan vigentes, se concretaron en 1996. En ellas se prohíbe la asociación colectiva de los partidos políticos, se posibilita el voto fuera del distrito electoral siempre y cuando sea dentro del territorio nacional, se le otorga la plena autonomía al ife, se reglamenta claramente el financiamiento público a los partidos políticos, se crea una comisión de fiscalización y control de los recursos partidistas y se señalan también los topes de campaña y los límites del financiamiento privado. En esta reforma también se establecen candados para que ningún partido político tenga más de 300 diputados, se incorpora la figura de senadores de representación proporcional, se atribuye al Tribunal Federal Electoral la calificación de la elección presidencial y el derecho para resolver las impugnaciones sobre actos de autoridades electorales locales (recientemente el Trife ha resuelto la impugnación del proceso electoral de Tabasco, en donde se repitieron las elecciones para gobernador del estado y sobre la elección de consejeros electorales en el estado de Yucatán). Uno de los mayores logros de estas reformas electorales fue permitir en 1997, por primera vez en la historia de la ciudad de México, la elección de su jefe de Gobierno, quien anteriormente era designado por el presidente de la república. Esta etapa de apertura política culminó con la elección del 2 de julio, con el cambio del partido en el gobierno, después de 70 años de hegemonía partidista del pri. El despertar a la democracia Las reformas electorales fueron sin duda primordiales en la construcción del camino hacia la democracia, pero no debemos perder de vista que esto no hubiese sido posible sin un cambio cultural en la sociedad. Fue el cambio social lo que propició el inicio de la transición política, fue la sociedad que en la década de los sesenta tuvo su primer despertar con el movimiento estudiantil del ‘68. La fuerte represión del Estado a esta legítima manifestación social puso en alerta a la población mexicana, que en la marginalidad empezó a organizarse. Algunos sectores sociales optaron por la vía armada para manifestar el descontento; de ahí los movimientos guerrilleros de los años setenta, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, la Liga "23 de Septiembre", entre los más destacados. Otros sectores de la población mexicana inician la organización social. En las décadas de los setenta y ochenta sobresale el movimiento campesino, la toma de tierras, el surgimiento de las organizaciones independientes de la Confederación Nacional Campesina, como la cioac, unta, coduc, así como organizaciones regionales y organizaciones indígenas. Se fortalece también el movimiento sindical independiente –fuera de las centrales oficiales como la ctm y el Congreso del Trabajo–, como el magisterio y el sindicalismo universitario. Aunado a estos movimientos sociales encontramos las manifestaciones cada vez más frecuentes de la prensa independiente no subordinada al Estado. En los años setenta y ochenta, a pesar de la existencia de partidos, plantearse la vía electoral como forma de cambio era considerado como una locura, dado el monopolio de poder que ejercía el partido-Estado. Las elecciones se realizaban de manera virtual, con el fin de que México fuera catalogado como un país democrático, con partidos políticos, con elecciones en tiempo y forma, pero sin ninguna posibilidad de alternancia. A pesar de la imagen exterior de paz social, el régimen no daba cauce a las inconformidades y crecía la insatisfacción. La nueva ruta neoliberal del gobierno provoca fisuras en el partido hegemónico y surge la posibilidad de la ruptura desde el mismo partido en el poder. Ese rompimiento en el pri crearía las condiciones para el surgimiento de los cambios políticos más importantes del país en las últimas décadas. En 1987 se da el primer rompimiento estructural del pri: Cuauhtémoc Cárdenas, destacado miembro de ese instituto político rompe con su partido y se postula como una opción de transformación estructural. Un amplio sector de la sociedad vislumbra la posibilidad de una competencia electoral real y se crea el Frente Democrático Nacional (fdn), apoyado por varios partidos políticos, pero sobre todo por amplios sectores de la sociedad civil organizada.8 En 1988 el régimen político enfrenta las elecciones más controvertidas de su historia; por primera vez el pri y su candidato, Carlos Salinas de Gortari, enfrentan una oposición real, el fdn, el cual aglutinó a todas las fuerzas de izquierda del país. Los resultados de esta elección nunca se supieron a ciencia cierta, dado que el sistema de cómputo literalmente se cayó, y las cifras se dieron a conocer semanas después. Se declaró oficialmente que el pri ganó la elección presidencial, pero la confianza en las instituciones mexicanas y en el partido de Estado se perdieron. En estas controvertidas elecciones la población mexicana mostró su descontento al poner en jaque al régimen por la vía pacífica. De esta manera se recobró la esperanza y se abrió la posibilidad de transitar hacia la democracia, combatir el autoritarismo y destruir la falsa imagen de un México en el que no pasaba nada. A partir de las elecciones de 1988 la mayoría de las fuerzas de izquierda reorientaron su trabajo y fundaron el Partido de la Revolución Democrática en 1989. Iniciaron de esta manera el tortuoso camino hacia la transición política mexicana; tortuoso porque además de los avances y retrocesos en los primeros años de esta lucha democrática, el prd perdió más de 500 militantes, muertos en las distintas contiendas electorales del país. La lucha electoral contribuyó a dar viabilidad a la transformación social que estaba viviendo el país y dio cauce al descontento. Sin embargo, pasaron más de 10 años para lograr la alternancia en el gobierno federal; 10 años en los que la lucha se fue ganando poco a poco. Fue en el ámbito local donde se logró que la democracia rindiera sus frutos a pesar de las resistencias del sistema autoritario. De esta manera el municipio se volvió el laboratorio más importante "de la gradual transición democrática en México, ya que en ese ámbito institucional es en donde ha sido posible que paso a paso, pero sobre todo desde 1989, distintos partidos ejerzan el poder, se responsabilicen directamente en el ejercicio de la función pública y adquieran experiencia de gobierno".9 En 1960 el pan gobernaba Ascensión, Chihuahua, un municipio de los 2 364 que existían en el país en ese entonces (actualmente existen 2 427). Entre 197910 y 1987, a la oposición en su conjunto le fueron reconocidos 135 triunfos municipales de un total de más de cinco mil elecciones.11 En 1988 la oposición sólo gobernaba 39 municipios, pero fue a partir de este momento histórico cuando la lucha electoral en el ámbito local se volvió más intensa; fue en los municipios y a pesar de las resistencias del Gobierno Federal y del pri, donde partidos como Acción Nacional y el de la Revolución Democrática empezaron a fortalecerse.12 En 1989 fue reconocido al partido de derecha Acción Nacional el primer triunfo electoral de la oposición en un gobierno estatal, Baja California; y en 1997, la ciudad más importante de la república mexicana llegó a ser gobernada por la oposición de izquierda, el prd. A partir de ahí el segundo paso de la transición política ya estaba dado, sólo restaba seguir el camino hacia la alternancia en la Presidencia de la República. La alternancia política y por qué ganó Fox El 2 de julio marca el inicio de otra etapa de la transición en el régimen político que no sólo tiene que ver con el cambio del partido en el poder, es decir, la transición democrática no se agota en el proceso electoral ni con el cambio del partido gobernante, sino que debe culminar con la reforma del Estado, con el fortalecimiento de los poderes Legislativo y Judicial, con un profundo cambio cultural y con el fin del viejo régimen presidencialista. La sociedad mexicana, que en 1988 descubrió por primera vez que su voto podía cambiar el destino del país y arrancarle el poder al partido político que lo había detentado por más de 70 años, fue la que empujó toda una serie de transformaciones políticas en México. La izquierda mexicana sin lugar a dudas jugó un papel catalizador en el cambio político del 2 de julio. Fueron en su gran mayoría los grupos organizados de izquierda quienes durante más de una década denunciaron las corruptelas del sistema, lucharon por concretar las reformas electorales, en fin, picaron piedra frente a un régimen autoritario, pero no lograron capitalizar su lucha en las elecciones del 2 de julio. Fue la derecha la que con un candidato carismático concretó en votos el descontento de la sociedad mexicana hacia el régimen priista y el estilo paternalista y autoritario de gobernar. El pan, con Vicente Fox a la cabeza, aderezó este descontento popular con una puntual y elaborada estrategia de marketing político, en donde hablar con el tono exacto y decir lo que cada audiencia quería escuchar fue fundamental para cultivar la esperanza en los corazones de los mexicanos que, hartos de la experiencia de 70 años, creyeron en una sonrisa que parecía franca a pesar de todas las contradicciones y los desmentidos en los que frecuentemente incurría el candidato. Las circunstancias por las que ganó Fox fueron diversas, pero sobresale el hartazgo de la gente hacia un poder autoritario, hacia la corrupción sin límite, la impunidad, la violencia, la pobreza y la polarización social. Vicente Fox representó la posibilidad de cambiar el rumbo del país. Casi nadie se preguntó entonces por los intereses que traía detrás de él. El candidato literalmente construyó expectativas, mismas que a casi un año de gobierno no han sido ni mínimamente satisfechas. El presidente Fox no termina de asumirse como tal, sigue pensando y actuando como candidato, pero sobre todo se resiste a dar el paso final hacia la consolidación democrática en México. En la teoría sobre la transición política, se afirma que esta resistencia es natural puesto que quienes tienen el poder rara vez renunciarán a todo o alguna parte de él.13 Si el presidente de la república no asume esta responsabilidad, cometerá un error histórico y puede llevarnos a la ingobernabilidad. Cabe destacar que existen otros actores como el Congreso, el cual puede asumir este compromiso y dar cauce a la demanda ciudadana de concretar la transición política, lo que lleva implícito un acotamiento del poder presidencial. Alternancia política o transición La transición política en México ha tomado mucho tiempo, y enfrenta resistencias del grupo político en el poder. Finalmente el 2 de julio sólo cambiaron las siglas del pri por las del pan, pero los intereses siguen siendo los mismos, entre los cuales destaca mantener el mismo proyecto del neoliberalismo económico total, modelo impuesto originalmente por el pri. Si bien la sociedad mexicana ha empujado desde el gobierno de Miguel de la Madrid (1988) por una transición política pacífica, lo cierto es que tanto el gobierno de Carlos Salinas de Gortari como el de Ernesto Zedillo sólo dieron cauce a la modernización del régimen en materia económica. La reforma del Estado y la transición política se han quedado en el discurso, postergadas de manera indefinida. De 1989 hasta el año 2000, los presidentes de México hablaron de modernización, pero evitaron que ésta llegará al ámbito político; se concentraron en la reforma económica neoliberal, reformaron leyes, privatizaron activos del gobierno, adelgazaron el Estado, se instalaron mesas de discusión sobre la reforma del Estado, pero nunca se tuvo la voluntad para avanzar. Las elecciones del 2 de julio nos llevaron a la alternancia en el poder, pero no necesariamente a la transformación política del régimen, en eso están de acuerdo todos los partidos políticos. Para garantizar el éxito de la transición democrática es fundamental que el Ejecutivo logre pactar dicha transición con los sectores duros de su propio grupo, o logre neutralizar su fuerza y la capacidad de maniobra que poseen para entorpecer el cambio democrático. La transición pacífica exige la formación de un bloque conformado por los sectores moderados y por las principales fuerzas políticas involucradas en el proceso. Un bloque conformado de esa manera permitirá el fortalecimiento mutuo de los sectores moderados de todas las partes y la neutralización política de sus respectivos sectores radicales. Es indispensable impulsar acuerdos entre el Ejecutivo, los sectores reformistas de su partido y los grupos democratizadores de la oposición. Al mismo tiempo se requiere neutralizar la acción de los sectores duros del grupo gobernante y la de los elementos radicales de la oposición, que obstaculizan la transición. Ante todo se requiere que el presidente de la república tenga claridad sobre la estrategia por seguir y voluntad de hacerlo, situación que no es muy evidente. Sin embargo, en este momento también es responsabilidad del Congreso impulsar la transición sobre todo en un escenario en el que la sociedad mexicana, por medio de su voto, le delegó la responsabilidad de servir de contrapeso al Poder Ejecutivo. Es importante mencionar que después de la elección del 2 de julio ningún partido político obtuvo la mayoría en el Congreso. En la cámara baja el pan (que llevó a Vicente Fox a Los Pinos) tiene 206 curules, el pri 210, el prd 52, mientras que los otros cinco partidos tienen las 32 curules restantes. En el Senado se da la misma correlación de fuerzas, el pri tiene 60 senadores, el pan 48, el prd 15 y el Partido Verde Ecologista de México cinco.14 Esto indica que la sociedad deposita en el Congreso la responsabilidad de acotar el poder presidencial y ejercer realmente el equilibrio de poderes. Esta correlación de fuerzas indica también que para sacar adelante las iniciativas del Ejecutivo éstas tienen que llegar consensuadas al Congreso, lo que hasta el momento no ha ocurrido. El Ejecutivo ha intentado marchar por su rumbo, sin tomar en cuenta las nuevas circunstancias del país: un escenario de alternancia en el poder que requiere nuevos referentes, códigos y sistemas que permitan la mejor aproximación al consenso. La tarea de gobernar en un escenario como el actual, diferente al del régimen de partido de Estado, requiere entender que México no es el mismo en lo social y en lo político a partir del cambio gubernamental; por ello es absurdo pretender que el país pueda gobernarse con los códigos políticos de ayer. Sin embargo, es imperativo reconocer que el país no dispone de los medios institucionales ni de los canales de participación que faciliten el ejercicio de gobierno en esta nueva realidad política. El parteaguas del 2 de julio no propició que mejorara la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. De hecho, en este momento la relación es fría y distante, con choques, reclamos y recriminaciones constantes. En el Poder Legislativo existe la percepción de que el Ejecutivo menosprecia y pretende ignorar al Congreso en las decisiones importantes al construir sus proyectos unilateralmente. En el ámbito de los desacuerdos, senadores y diputados demandaron ante la Suprema Corte al presidente de la república y a dos de sus secretarios de Estado, por considerar que el Ejecutivo violó la Constitución al realizar reformas ilegales y asumir funciones legislativas que sólo le corresponden al Poder Legislativo. Por primera vez en la historia de México los tres poderes de la Federación se vieron involucrados en una controversia. Es una lucha de poder a poder, en donde el Legislativo y el Ejecutivo se erigen como las partes en conflicto, mientras el Judicial funge como el árbitro encargado de resolver quién de los dos tiene la razón. El Poder Legislativo acusó al presidente Fox de violar la Ley General del Servicio Público de Energía Eléctrica, pero a este desacuerdo se suman otros temas, entre los que destacan:
El principal problema radica en que el Ejecutivo no asume que debe consensuar sus propuestas y ajustarse al marco jurídico vigente, antes de darlas a conocer en los medios de comunicación. La transformación del régimen político Continuar con el proceso de transición es una necesidad histórica en un contexto de desgaste del sistema político y un escenario de alternancia en el gobierno. En México la mayoría estamos de acuerdo en la necesidad de suscribir un pacto político que contribuya a la gobernabilidad y a concretar la reforma del Estado, lo que implica necesariamente la transformación del régimen político. Sin embargo, existen reservas sobre quién debe encabezar esta transición. Por cuestiones históricas y culturales, el presidente de la república debería asumir el reto de impulsar un verdadero pacto político nacional que permita darle viabilidad al gobierno. De hecho, en los últimos meses lo había mencionado, pero no se había concretado la agenda de dicho pacto, ni un acercamiento con los diferentes actores políticos. No obstante, el 7 de octubre del año en curso se logró firmar el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional, entre el presidente Fox y los partidos políticos nacionales con representación en el Congreso de la Unión (pan, pri, prd, pvem, pt, pas, cdppn y psn). En un primer momento se pensó que las coordenadas del pacto para la consolidación de la transición podían estar en el siguiente sentido: Determinar en qué temas los partidos políticos podrían colaborar y firmar un acuerdo. En ese aspecto tendrían que buscarse los asuntos en los que hay consensos y trabajar en ellos, dejando para un segundo momento aquellos en los que hay mayores discordancias. El segundo objetivo era facilitar la gobernabilidad. Actualmente tenemos un régimen presidencial con muchas facultades (el presidente se elige por voto directo, lo que le da legitimidad propia), con un sistema multipartidista centrado en tres partidos (pri, pan y prd) y de representación casi proporcional en el Poder Legislativo, lo que obliga a una negociación permanente, pero con riesgo de caer en parálisis legislativa y/o gubernamental. A esto hay que añadirle que los partidos políticos tienden a confrontarse por motivos electorales ante un calendario electoral permanente que existe en el país. El acuerdo firmado, sin lugar a dudas, incorpora los temas más sensibles para la sociedad mexicana, expresados por los partidos políticos, como el fortalecimiento del combate contra la pobreza, la ampliación de los programas de empleo, la necesidad de una nueva hacienda pública, entre otros temas. Empero, dicho acuerdo sólo enumera las necesidades, mas no determina las estrategias, cuestión que es fundamental. Como afirma el investigador José Luis Reyna: "…cuando la democracia deja de ser una utopía y deviene en posibilidad real, se hace necesario definir las estrategias y las instituciones que impidan que se establezca una correlación entre democracia e inestabilidad".15 El Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional, si bien es un gran paso hacia la última etapa de la transición democrática, no consolida el proceso, lo deja tambaleante, no sólo porque no delinea las estrategias, sino porque deja de lado una cuestión que es fundamental para la consolidación democrática: el cambio de régimen político. Al inicio del presente documento se mencionó que la transición es el paso del régimen presidencial autoritario a un régimen de presidencialismo acotado con real equilibrio de poderes y libre y equitativa competencia electoral. De tal manera que no se puede concebir un acuerdo que deje de lado el cambio de régimen y el acuerdo signado no lo menciona expresamente. El presidente de la república y los partidos políticos han delegado en el Poder Legislativo el dar forma al acuerdo firmado. Ésta puede ser la oportunidad de que el Poder Legislativo se fortalezca y asuma la responsabilidad de encabezar la etapa final de la transición democrática en México. La solución para facilitar la gobernabilidad es fortalecer al Poder Legislativo y obligar al Ejecutivo a pactar con él la formación de coaliciones de gobierno. Por ejemplo, se puede empezar con otorgar al Poder Legislativo la facultad de ratificar los nombramientos del gabinete, de tal forma el presidente estaría obligado a buscar alianzas con uno o más partidos para integrar su gobierno, lo que de hecho se traduciría en un gobierno de coalición. Para hablar de un pacto entre los actores que tenga por finalidad impulsar una reforma política para consolidar la democracia y la gobernabilidad, es necesario consensuar el tipo de régimen político más conveniente para el país, después de 70 años del presidencialismo priista, régimen que tuvo sus ventajas y desventajas. También es indispensable tener una concepción integral de la reforma política; si no, es muy probable que se integre un régimen contradictorio que no resuelva en nada el problema de la gobernabilidad. Sin embargo, no se puede reducir el cambio ocurrido el 2 de julio a los aspectos políticos. La sociedad requiere sobre todo mejores condiciones materiales de vida y por tanto es importante que la transición se dé también en el plano económico, en aspectos como el federalismo, las relaciones laborales, la reconversión del sector agropecuario, la política industrial, los programas sociales, entre otros. México debe profundizar su transición política creando el marco jurídico y el entramado institucional que nos permita edificar un nuevo régimen de plena libertad política y democrática para el siglo xxi. Ése es el reto. 1 Los poderes metaconstitucionales son mencionados por Jorge Carpizo en El presidencialismo mexicano, Siglo XXI Editores, México, 1978. Se refiere a las facultades de facto que tiene la institución presidencial y que no están implícitas en la Constitución. 2 Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional, México, 7 de octubre de 2001. 3 Se denomina maximato el periodo de la historia de México comprendido entre 1928 y 1934 en el cual la política mexicana fue dirigida por el general Plutarco Elías Calles. La característica principal que identifica al maximato es la dualidad de poderes representada por el presidente de la república y el jefe máximo de la Revolución. 4 Sobre las facultades metaconstitucionales, cf. Jorge Carpizo, op. cit. 5 Jaime Cárdenas Gracia, "¿Una nueva Constitución?", en El nuevo poder del Congreso en México, Miguel Ángel Porrúa / prd, México, 2001. 6 Idem. 7 Idem. 8 El fdn fue formado por el Partido Popular Socialista, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el Partido Mexicano Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, así como por grupos de izquierda social y política, organizaciones civiles, sociales, obreras y campesinas. 9 Alonso Lujambio, El poder compartido, Editorial Océano, México, 2000, p. 77. 10 Año en el que el Partido Comunista ganó su primer municipio, Alcozauca, Guerrero. 11 De éstos se reconocieron 66 al pan, 16 a la evolución pcm-Partido Socialista Unificado de México-Partido Mexicano Socialista, y 53 a otros partidos (parm, pps, pdm, pst, prt). Alonso Lujambio, op. cit., p. 80. 12 Actualmente el pri gobierna 1 292 municipios, el pan 325 y el prd 207. Además, 108 municipios se gobiernan por coalición de partidos y 418 por usos y costumbres. Información del Centro Nacional de Desarrollo Municipal (Cedemun). 13 Citado por Gabriel Corona Armenta, "El papel de la institución presidencial en la transición política en México" en Enfoques contemporáneos de Ciencia Política, Colegio Nacional de Ciencias Políticas, México, p. 234. 14 Datos de octubre de 2001. 15 José Luis Reyna, "La democracia estancada", en Milenio Diario, México, 11 de octubre de 2001, p. 18.
América Latina, el desarrollo y el alca* * Ponencia presentada por el diputado Éric Éber Villanueva Mukul en la III Asamblea de la Conferencia Parlamentaria de las Américas, realizada en Río de Janeiro, Brasil, del 17 al 21 de noviembre de 2001. El origen de las Cumbres de las Américas y del alca Las Cumbres de las Américas nacieron como
una respuesta y contrapeso de las Cumbres Iberoamericanas, que incluyen a Cuba y excluyen
a los Estados Unidos. Así, en 1994 los Estados Unidos convocaron a la 1 Los aspectos encubiertos del alca Los objetivos ocultos de los Estados Unidos Para diversos analistas el alca es un acuerdo promovido por los Estados Unidos en defensa de sus intereses, en un contexto internacional en el cual se vive una lucha abierta por el fortalecimiento de las hegemonías de los bloques económicos. Una de estas opiniones sostiene que:
Otro especialista señala que "la iniciativa del alca fue una respuesta de los Estados Unidos al proyecto de creación del mercado único de la Unión Europea y la posterior adopción de la moneda única", "en el fondo se trata de una estrategia de contrapeso frente a Europa en materia comercial y también para impedir la supremacía del euro frente al dólar en cuestión monetaria".2 Nosotros consideramos que atrás de los intereses de los Estados Unidos también se encuentra la crisis por la que atraviesa la Organización Mundial del Comercio, la caída del comercio internacional, el agotamiento de las ventajas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan); así como la imperiosa necesidad estadounidense de buscar mercados para mantener su hegemonía, y abrir cauces para alcanzar tasas de crecimiento razonables que le permitan seguir conservando el liderazgo mundial y cubrir los costos de la guerra en la que se ha involucrado, un conflicto bélico que seguramente se prolongará varios años. Los ámbitos político y militar En materia política y militar los Estados Unidos también tratan de fortalecer su hegemonía mediante la creación de un frente común en previsión de posibles problemas internacionales; previsión que habría de justificarse ampliamente a partir del 11 de septiembre próximo pasado. En este sentido el presidente Bush dijo, el 17 de abril, ante los representantes diplomáticos de América, que: "Debemos fortalecer las instituciones democráticas de este hemisferio, con el fin de darle contenido a las formas de la democracia. Esto significa mejorar las instituciones judiciales y una mayor apertura gubernamental"; asimismo, destacó la tarea de la oea en "ayudar a combatir las fuerzas destructivas, que representan la corrupción, las drogas y los abusos a los derechos humanos".3 Según esto, se busca también afrontar continentalmente, retos comunes como la corrupción, el narcotráfico, la seguridad nacional y la democracia. Esto suena muy bien, pero habría que preguntarse: ¿qué implicaciones traerá esto en términos de nuestras respectivas soberanías nacionales? y ¿hasta dónde nuestros países están dispuestos a ceder parte de su autonomía e independencia? Algunas ventajas y desventajas para América Latina La principal ventaja que el alca ofrece a los países latinoamericanos consiste en que les facilitará el acceso de sus productos al mercado norteamericano; y que la apertura comercial y la competencia continental que ello implicará, probablemente les permitirá ordenar sus mercados e incrementar la eficiencia de sus economías nacionales. Sin embargo, el alca, aun constituyendo un acuerdo estrictamente comercial, excluye a 50 por ciento de la población latinoamericana, esto es, a los pueblos indígenas, campesinos, pequeños productores, y en general a toda la población que se encuentra en situación de extrema pobreza y que por ello no podrán ser consumidores del mercado continental, ni tendrán posibilidades de exportar. Además, la mayoría de nuestros países no cuentan con empresas trasnacionales que puedan competir en el mercado de los Estados Unidos o con las grandes economías de América. Lo único que la población marginada podría exportar es mano de obra barata; sin embargo, el alca no incluye un capítulo para regular el libre tránsito de trabajadores y en contraste, sí propone la libre movilidad de capitales y servicios. Asimismo, diversos sectores prevén que el alca podrá repetir la experiencia de México en el tlcan, el cual le permitió aumentar de manera importante sus exportaciones e importaciones, pero no mejoró su desarrollo ni disminuyó sus niveles de pobreza. Ésta se incrementó en forma preocupante y el ingreso se concentró de manera acelerada. Además, el alca incrementará la contaminación ambiental, la migración y la inseguridad laboral de los países, pues la feroz competencia internacional exige condiciones laborales laxas o, como se dice ahora, "competitivas". Hacia ambos lados de la frontera del Río Bravo se ha extendido el escepticismo acerca de que la globalización de los flujos financieros y el libre mercado mejoren de manera espontánea los niveles de bienestar de la población en general, pues las evidencias han demostrado que la globalización desintegra las cadenas productivas y arrasa con la pequeña y mediana industria en nuestras naciones y, por otra parte, el acelerado desarrollo tecnológico y la consecuente modernización de las plantas productivas desplazan enormes contingentes de mano de obra, calificada y no calificada, que no encuentran otra forma de subsistencia que la economía informal, la migración o la delincuencia. La globalización, caracterizada entre otras cosas por la libre movilidad de los capitales y de las mercancías, ha generado una enorme concentración del ingreso y una persistente política de fusión de las grandes empresas financieras o manufactureras. Esto a su vez ha propiciado el incremento del desempleo, de la marginación y la pobreza, y ha ampliado las asimetrías. Por otra parte, conviene señalar que con la suscripción de este tratado de libre comercio, se fortalecerá la dependencia económica de Latinoamérica con relación a los Estados Unidos y Canadá; de tal forma que cuando estos países afronten una desaceleración o recesión económica, las naciones que sufrirán más las consecuencias serán las más débiles del continente. La actual recesión de los Estados Unidos y sus efectos en la economía mexicana son apenas un ejemplo de ello. La cláusula democrática: Cuba, Venezuela y la oea A propuesta de los Estados Unidos y
Canadá, se incluyó en las negociaciones del alca una "cláusula democrática",
similar a la suscrita por México en su acuerdo de libre comercio con la Unión Europea
(ue). Esta cláusula funcionará también de manera asimétrica, ya que los países pobres
de Latinoamérica no podrán exigirles a esas naciones una mayor democracia cuando tengan
prácticas electorales poco claras, como las últimas elecciones presidenciales de los
Estados Unidos; ni podrán reclamar mayor respeto para sus connacionales migrantes, ni
para sus minorías étnicas. Finalmente, esta cláusula derivó en una "Carta
Democrática Interamericana", redactada por la oea; misma que se aprobó de manera
unánime el 11 de septiembre próximo pasado, en la 28 El 14 de mayo el canciller Colin Powell celebró que los mandatarios de las 34 naciones integrantes de la oea hayan suscrito dicha cláusula en la III Cumbre de las Américas, con lo cual condicionan su participación en el proceso de integración del alca a la vigencia de sus instituciones democráticas; y dijo que "esta nueva provisión significa que si un gobierno viola su Constitución, quedará descalificado para participar en el futuro en el alca".4 Esta cláusula indudablemente ha fortalecido a la oea como uno de los protagonistas en la integración del alca, y a la vez que robustece su propósito original de promover la democracia de los Estados miembros, se convierte en una especie de filtro o juez que decidirá sobre la participación o exclusión de los países de América en el alca. Este acuerdo representa, indudablemente, un avance en Latinoamérica y un triunfo de la diplomacia estadounidense.
Este es el fondo del asunto, y los actuales destinatarios de la cláusula, evidentemente, son estos señores. Los principales problemas del alca La autoridad de vía rápida Una de las primeras cuestiones que deberán resolver los Estados Unidos es la obtención de parte del Congreso de la autorización del famoso fast track, mecanismo que la administración Bush rebautizó como "Autoridad de Promoción Comercial" (tpa, por sus siglas en inglés). Al respecto, el 7 de marzo el mismo presidente George Bush exhortó al Congreso a que le otorguen autoridad para negociar acuerdos comerciales; se comprometió a usar dicha autoridad para construir libertad en el mundo, progreso en el hemisferio y prosperidad duradera en Estados Unidos; y señaló que "el libre comercio es moralmente imperativo". A ello habría que agregar que la misma "Carla Hills, representante comercial de la Casa Blanca del primer gobierno Bush, estimó que este Bush tendrá que invertir un enorme capital político para sacar adelante el fast track, ya que la oposición no sólo en el Congreso [norteamericano], sino en la sociedad en general al libre comercio, es formidable".6 Por otro lado, es importante observar que se da por hecho que los congresos de los países latinoamericanos tendrán necesariamente que autorizar lo que hayan acordado los ejecutivos del continente, como si nuestra opinión se diera por descontada. La protección del medio ambiente Otros escollos que deberá librar el alca son la protección del medio ambiente y el respeto de los derechos laborales. En relación con ello baste señalar que Robert Zoellick, representante comercial de la Casa Blanca, dijo a los legisladores estadounidenses: "Quisiéramos trabajar con ustedes (...) para mejorar las condiciones de trabajo y medio ambiente de nuestros socios, en tanto que estas propuestas no sean proteccionistas". También afirmó que "para alentar una mejor protección se podrían usar incentivos que pueden estar ligados a programas de ayuda, financiamiento a través de bancos multilaterales y comercio preferencial (...) se podría reforzar el papel de instituciones suplementarias especializadas dentro de la Organización Internacional del Trabajo (oit)".7 Con ello queda claro que los temas de protección al ambiente y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores no formarán parte de los temas incluidos en el alca y que se trata, por todos los medios, de excluirlos de la discusión.
Un fondo de transferencia de recursos En el marco de la III Cumbre de Québec, el Banco Interamericano de Desarrollo (bid) y el Banco Mundial (bm) anunciaron que otorgarán préstamos hasta por 56 000 mdd a los países de la región; los mandatarios participantes se comprometieron a reducir la pobreza en 50 por ciento antes del año 2015; y se informó que el gobierno de Canadá habría destinado 191 mdd para desarrollar proyectos que reduzcan la pobreza de las Américas. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la simple liberación comercial no coadyuva a elevar los niveles de vida de los países en desarrollo; por ello apoyamos la idea de crear un fondo de transferencia de recursos de los países ricos en favor de los más pobres de América. Nuestros parlamentos latinoamericanos y la Conferencia Parlamentaria de las Américas (Copa) bien podrían promover la creación de este fondo para combatir la pobreza, transferir tecnología, construir infraestructura, obras sociales, etcétera; así como la instrumentación de políticas de apoyo similares a las utilizadas por Europa en la construcción de la Unión Europea. Sin embargo, la posición estadounidense es diferente pues su canciller, Colin Powell, comentó recientemente que: "ahora se debe trabajar en la disminución de la extrema pobreza en el continente, la cual resta vitalidad a nuestra democracia", y agregó: "Tenemos la meta de reducirla en 50 por ciento al año 2015. Pero para alcanzar esta meta el comercio debe ser el motor que permita a los gobiernos resolver los problemas subyacentes".8 Como es evidente, en la perspectiva de los Estados Unidos todo debe dejarse a las libres fuerzas del mercado, no obstante que la realidad demuestra que el mercado no ayuda a elevar los niveles de bienestar de la población en general, pues sólo pueden concurrir a él quienes disponen de dinero o producen bienes y servicios medianamente competitivos. Y en la gran mayoría de nuestras poblaciones, existen enormes contingentes de desempleados, marginados o pequeños productores que no pueden competir siquiera en los mercados locales y que son sujetos cautivos de los intermediarios. Toda esa población, que incluye grandes conglomerados humanos, está fuera del mercado y por lo tanto fuera del alca. Nosotros, los representantes populares, electos en un número importante por esa población, no podemos permitir que el desempleo, la marginación y la pobreza se instituyan, legalicen y perpetúen a través de acuerdos comerciales con las características que se pretende construir el alca. La recesión económica El gobierno de México prevé que en tanto la recesión se profundice, la expansión del libre comercio afrontará mayores obstáculos y es posible que la oposición política al alca se fortalezca en los Estados Unidos a medida que el decrecimiento de la economía genere mayores niveles de desempleo y caídas en los mercados accionarios. Así, los gobiernos o partidos políticos opuestos a la globalización podrán demandar mayor protección para los sectores productivos nacionales. Por ello, puede esperarse que la recesión de las principales economías del mundo retrase los plazos establecidos para las negociaciones del alca; y hasta podría pensarse que no todos los países de Latinoamérica estarían dispuestos a integrarse en un bloque comercial que ya no podría garantizarles los beneficios ofrecidos inicialmente, sobre todo en condiciones económicas externas desfavorables que afectarán seriamente el crecimiento del comercio internacional, el libre flujo de los capitales y la estabilidad y solvencia de los países industrializados. En estas condiciones lo más probable sería que los países fuertes establezcan barreras proteccionistas, y los bloques económicos se replieguen en sus respectivas áreas en busca de apoyo y fortalecimiento recíproco con sus socios comerciales. Las consecuencias del terrorismo y de la guerra Por último, todos estaremos de acuerdo en que a partir del 11 de septiembre de 2001, la historia del mundo cambió, se trastocó la política económica internacional predominante, debilitando seriamente los cimientos del gran capital que sostienen la economía mundial. Hoy podemos decir, en un esfuerzo por plantear un pronóstico arriesgado, que el terrorismo, al derribar las Torres Gemelas de Nueva York, perturbó la fortaleza del pensamiento único, establecido en el mundo a través de la política económica neoliberal e impuso a la globalización una pausa. De pronto, se paralizan las principales líneas aéreas del mundo, el turismo se derrumba, el comercio internacional se reduce y los flujos de capital se reorientan hacia mercados más seguros y rentables. A partir del 11 de septiembre de 2001, el transporte aéreo, marítimo y terrestre ya no será el mismo; las medidas de seguridad en las aduanas serán complejas y se restringirán seriamente los movimientos migratorios con el sellamiento de las fronteras. Las políticas de seguridad nacional de los principales países del mundo seguramente reducirán las libertades individuales con el fin de incrementar la seguridad interna. Se ha disparado el desempleo en todas las economías del mundo y, por si esto fuera poco, los Estados Unidos –con el apoyo de Inglaterra, Alemania, Francia y Japón– se han involucrado en una guerra que se perfila como un conflicto bélico prolongado y sumamente costoso. La economía bélica reactivará parte de la economía estadounidense, pero no podrá detener la recesión. Sin temor a equivocarnos, éstos serán los principales problemas que tendrán que sortearse en las negociaciones del alca. Irónicamente, la guerra por la "Libertad Duradera", emprendida por los Estados Unidos, los obliga a buscar el apoyo político, diplomático y probablemente hasta militar, del continente americano; pero sobre todo, requerirán hoy más que nunca nuevos mercados cautivos en los cuales puedan colocar sus excedentes de producción, sin barreras arancelarias y sin competencia importante. Algunas experiencias de México en el tlcan El tlcan, según el Gobierno de México, ha entrado en una etapa de rendimientos decrecientes, debido a que las exportaciones e importaciones de los tres socios han llegado a un nivel que cada vez es más difícil de aumentar, no obstante que prácticamente se han eliminado todos los aranceles al comercio y que la mayor parte de los sectores productivos del país participan en el intercambio comercial de Norteamérica. Por ello, los tres países han iniciado su revisión para un óptimo aprovechamiento. De entrada se ha acordado que el Banco de Desarrollo de América del Norte (Nadbank) amplíe su ámbito de competencia circunscrito a la fecha a los proyectos ambientales, y pueda financiar la construcción de infraestructura fronteriza, esto es, carreteras, puentes, parques aduaneros, garitas, bodegas, etcétera. Ahora lo que se busca es disminuir el costo del transporte transfronterizo; facilitar los cruces comerciales y explotar la ventaja comparativa de la vecindad.
Se estima que en los próximos seis años México podrá incrementar el número de empresas exportadoras de 38 000 a 57 000, con lo cual es viable aspirar a cubrir en 2006, 15 por ciento del total del mercado norteamericano; sin embargo, se sostiene que aún es prematuro hablar de libre flujo de personas, de unión aduanera y mucho menos de unión monetaria. No obstante, debe señalarse que desde sus inicios la experiencia del tlcan demostró que la sola apertura comercial no permitió a México elevar su nivel de ingreso per capita, ni mejorar los niveles de empleo o reducir los índices de pobreza; sino que, por el contrario, se destruyeron las cadenas productivas y con ellas las pequeñas y medianas industrias, y se dañó severamente el sector agropecuario y el empleo. Por otra parte, los Estados Unidos, con un estilo de negociación desgastante y desde una posición de fortaleza, impone o permite diversas violaciones al tlcan, en franca colusión o complicidad con las grandes empresas trasnacionales estadounidenses; como muestra de ello está lo siguiente:
A estos disensos habría que agregar las controversias de las exportaciones mexicanas relativas al atún, cemento, aguacate, azúcar, etcétera. En fecha reciente se reunieron los ministros de Comercio de Canadá, los Estados Unidos y México, para tratar de aclarar ciertos aspectos del capítulo 11 del tlcan, relativo al tratamiento nacional a los inversionistas extranjeros. Al respecto baste un señalamiento: "La lideresa del Nuevo Partido Demócrata de Canadá, Alexa McDonouhg, afirmó que el capítulo 11 es peligroso porque subordina el medio ambiente, la salud y seguridad de los ciudadanos a los beneficios de los inversionistas".11 Por otra parte, Robert Zoellick, representante comercial de la Casa Blanca, declaró recientemente que los Estados Unidos monitorean permanentemente el cumplimiento de los acuerdos comerciales y el desempeño de sus socios; con la aplicación estricta de las leyes contra los socios comerciales incumplidos. Además "Un grupo de 61 senadores advirtió (...) al presidente Bush que rechazarán todo acuerdo que erosione las leyes federales antidumping y de derechos compensatorios, que autorizan al Ejecutivo a imponer sanciones unilaterales a sus socios".12 La oficina de este funcionario señaló que son 11 las naciones que están sujetas a sanciones estadounidenses, con base en el estatuto comercial 301, si no llegan a un acuerdo. Dichos países son: México, Brasil, India, Japón, Corea del Sur, Canadá, Australia, Taiwán, Filipinas, Malasia e Israel. Esta historia seguramente tratará de repetirse en las negociaciones del alca, con el estilo dominante, propio de los Estados Unidos. Otras experiencias de integración Entre los diversos bloques y procesos de integración económica existentes a la fecha, consideramos importante comentar brevemente los siguientes: La integración de la Unión Europea (ue) implicó un proceso complejo y prolongado, que se inicia con la Conferencia de París de julio de 1947, con la cual dieciséis países decidieron establecer la Organización para la Cooperación Económica Europea (ocee) para coordinar el Programa de Recuperación Europea, conocido también como el Plan Marshall. El acuerdo restablecía el comercio multilateral y un sistema multilateral de pagos, reducía las restricciones comerciales y proporcionaba a Europa Occidental entre 15 000 y 17 000 mdd en un plazo de cuatro años. En 1948 Bélgica, Luxemburgo y Holanda integraron la unión aduanera denominada Benelux. El 18 de abril de 1951 Alemania, Francia, Italia y el Benelux suscribieron un tratado con el cual se creó el Mercado Común de Carbón y Acero, mismo que entró en vigor en julio de 1952, y en 1972 se adhirieron Dinamarca, la República de Irlanda y el Reino Unido. La decisión de estos países de confiar a una autoridad común la creación de este mercado regional constituyó un proyecto realmente revolucionario, pues incluía a dos sectores económicos que en esa época eran de suma importancia e implicaba ceder soberanía sobre estas materias. En 1957, seis países de Europa Occidental:
Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, suscribieron el
Tratado de Roma, con el cual se creó la Comunidad Económica Europea (cee), que se
constituyó como una unión aduanera y mercado común que empezó a operar el 1 La ue actualmente continúa su política de
apertura comercial, liberalización de sectores protegidos como son los de
telecomunicaciones, energía y transporte aéreo, una competencia rigurosa y la
armonización de las disposiciones fiscales; y la puesta en circulación del euro, el 1 Con el Acuerdo de Cartagena de 1969, Chile, Perú, Colombia y Ecuador decidieron integrar el Pacto Andino, con el carácter de unión aduanera, con los objetivos de establecer una tarifa externa común, la liberalización del comercio entre los países miembros y una política para el desarrollo y la racionalización para industrias específicas bajo criterios regionales. El Mercado Común Centroamericano, integrado en 1960 por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, empezó a funcionar en junio de 1961. En 1959 se acordó la igualación de aranceles a la importación y posteriormente se estableció una tarifa externa común para la mayoría de los productos; también se igualaron los incentivos fiscales concedidos a la industria y en 1961 se creó el Banco Centroamericano para la Integración Económica, con el propósito de financiar la construcción de proyectos industriales, hoteles y viviendas. Este proyecto debe ser fortalecido por el alca y especialmente por la Copa. Al respecto, conviene señalar que el Parlamento Centroamericano, constituido por diputados electos democráticamente, como un organismo de integración político-regional (que junto con el Parlamento Europeo conforman las dos únicas instituciones integracionistas del mundo), se define a sí mismo como un órgano de planteamiento, análisis y recomendación sobre asuntos políticos, económicos, sociales y culturales de interés común, con el fin de lograr una convivencia pacífica dentro de un marco de seguridad y bienestar social, que se fundamente en la democracia representativa y participativa, en el pluralismo y en el respeto a las legislaciones nacionales y al derecho internacional. Los principios o temas centrales Indudablemente que la suscripción de la Carta Democrática Interamericana representa un avance importante y un instrumento político que podrá coadyuvar a fortalecer el imperio de la ley y la justicia. Sin embargo, también estamos conscientes de que esta carta no podrá por sí sola detener posibles movimientos antidemocráticos o golpes de Estado en Latinoamérica, y entendemos que de darse estos sucesos, inevitablemente se afectarán los flujos de libre comercio en el continente; y las consecuencias económicas y sociales de estos eventuales movimientos estarán en relación directa con el tamaño de las naciones afectadas. Dada por entendida esta situación, consideramos que entre los principios y temas centrales que la Copa debe defender, se encuentran los siguientes: 1. Todos los parlamentos latinoamericanos debemos fortalecer y consolidar la Copa, con el fin de que participe en las negociaciones del alca de manera decisiva, constituya un contrapeso y sirva de interlocutor ante los ejecutivos nacionales y los agentes económicos que participen en dichas negociaciones; pugnando por que este tratado no represente otra forma de subordinación sobre las naciones de América Latina y constituya efectivamente un acuerdo de libre comercio y no una simple y llana absorción. Este objetivo puede fundamentarse en las ideas expuestas por el presidente de la Copa, diputado federal de Brasil, Geraldo Magela, quien ha expresado al respecto que:
2. Partir de la idea de que en virtud de que no se está negociando entre iguales y dadas las enormes asimetrías de las economías participantes y con el fin de garantizar que el intercambio además de libre sea equitativo y justo, se deben conceder ventajas y apoyos especiales a las economías más pobres y pequeñas para que puedan producir, en el mediano plazo, productos que cumplan los estándares de calidad que exigirá el mercado común que se plantea integrar. 3. Acordar mecanismos que garanticen el crecimiento, pero también el desarrollo económico de las naciones latinoamericanas; esto es, plantear el crecimiento del pib pero también del pib per capita, fomentar el empleo, elevar los niveles de los salarios, mejorar la distribución del ingreso, disminuir de manera importante los niveles de pobreza y marginación; así mismo, incrementar los años de educación promedio, los estándares de calidad y la cobertura de los servicios de salud, entre otros factores; y evitar por todos los medios que el alca se circunscriba a asegurar el libre acceso de los productos de los países industrializados al mercado que representan los países de América Latina. 4. Reducir la pobreza, la pobreza extrema y la marginación en Latinoamérica a su mínima expresión. Los 34 jefes de Estado y de Gobierno participantes en la III Cumbre de Québec, se comprometieron a reducir dicha pobreza al 50 por ciento antes del año 2015. Es un buen principio, pero consideramos que la Copa bien podría pugnar por la integración de un "Fondo de Transferencia y Combate a la Pobreza de las Américas"; o instrumentos parecidos a los utilizados por la Unión Europea para incrementar el nivel de vida, proteger el empleo y fomentar el desarrollo industrial de los países más atrasados. 5. Otro asunto importante que debe ser abordado con toda la seriedad e imparcialidad necesaria, es el relativo a la exclusión de Cuba. Personalmente considero que ningún país del continente debe quedar fuera del alca, para efectivamente poder hablar de un tratado de las Américas. Por ello propongo que se plantee en las negociaciones del alca, la incorporación del Gobierno de Cuba a las mesas de trabajo, y que se le sugiera suscribir la Carta Democrática Interamericana. 6. Las negociaciones del alca deben prolongarse el tiempo necesario a fin de que permitan: realizar un proceso de integración con armonía, equidad y justicia; eliminar las asimetrías para reducirlas a su mínima expresión; impulsar y fortalecer los bloques regionales de integración como son el Mercado Común Centroamericano, el Mercado Común del Caribe, el Pacto Andino y el Mercosur, así como los acuerdos o convenios de cooperación bilateral o multilateral suscritos entre los países de América Latina. 7. Por último, de acuerdo con la posición de la llamada Cumbre Popular o Cumbre de los Pueblos, considero que debemos evitar por todos los medios que la educación, la salud, el agua potable y los programas sociales se conviertan en mercancías accesibles sólo a sectores privilegiados. Dejar estos servicios esenciales a la determinación de las libres fuerzas del mercado representaría un retroceso histórico en contra de la humanidad. 1 Adalberto Santana, "Poco favorable el alca para países de América Latina" en El Financiero, 26 de marzo de 2001, p. 35. 2 Carlos Rozo, "El alca, estrategia estadounidense para contener a Europa" en El Financiero, 20 de abril de 2001, p. 13. 3 Dolia Estévez, "Se compromete Bush a lograr el fast track para el alca" en El Financiero, 18 de abril de 2001, p. 14. 4 Carlos Benavides, "El tlcan, detonante de la democracia en México, asegura Colin Powell" en El Financiero, 15 de mayo de 2001, p. 34. 5 Bruno Ferrari, "El siglo de las Américas" en El Financiero, 25 de abril de 2001, p. 40. 6 Dolia Estévez, "Bush pedirá al Congreso autorización fast track para acuerdos comerciales" en El Financiero, 8 de mayo de 2001, p. 20. 7 Notimex, "México, en la lista de socios comerciales incumplidos de EU" en El Financiero, 9 de mayo de 2001, p. 19. En armonía con esta posición, Thomas Donohue, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la mayor organización empresarial del mundo, dijo que la "USCC se opondrá a cualquier acuerdo que incluya provisiones laborales y ambientales con sanciones" y "notificó al Congreso que rechazará de manera enérgica ligar los temas laborales y ecológicos con las sanciones comerciales dentro de la negociación del Área de Libre Comercio de las Américas (alca)"; Notimex, "Debate laboral frena fast track de eu ante el alca" en El Financiero, 2 de abril de 2001, p. 33. 8 Carlos Benavides, art. cit. 9 Lourdes González Pérez, "A revisión, el tlcan para ampliar su aprovechamiento" en El Financiero, 20 de marzo de 2001, p. 12. 10 Dolia Estévez, "La desaceleración de eu descarrilaría el alca" en El Financiero, 20 de marzo de 2001, p. 12. 11 Notimex, "Socios del tlcan analizan protección al capital extranjero" en El Financiero, 7 de mayo de 2001, p. 29. 12 Notimex, "México, en la lista de socios comerciales incumplidos de eu", art. cit.
El tlcan, el alca y el Plan Puebla-Panamá* * Intervención en la reunión Interparlamentaria Unión Europea-México, efectuada en Estrasburgo, Francia, el 15 y 16 de mayo de 2002. Los beneficios y límites del tlcan El tlcan ha sido un instrumento importante para incrementar los flujos de comercio e inversión de Norteamérica, la cual constituye una de las regiones comerciales más dinámicas e integradas del mundo. Una tercera parte del comercio total de la región se realiza entre los países socios. De 1994 a 2000 nuestro comercio creció 12 por ciento, en promedio anual, y en el nivel mundial sólo siete por ciento. El comercio total aumentó 128 por ciento y en el año 2000 superó los 659 000 millones de dólares. Desde antes de los sucesos del 11 de septiembre pasado, el tlcan había entrado en un proceso de rendimientos decrecientes, debido a que las exportaciones e importaciones trilaterales de la zona han llegado a un nivel que cada vez es más difícil superar; no obstante que prácticamente se han eliminado todos los aranceles al comercio, que en el año 2003 90 por ciento de los bienes y servicios comercializados tendrán tarifa cero y que diversos sectores económicos del país están exportando ya a los Estados Unidos y Canadá. Al finalizar 2001 México cubría 11.2 por ciento del total de las importaciones norteamericanas y aspira a cubrir 15 por ciento de las mismas al final de 2006; pero para ello será necesario aumentar el número de empresas mexicanas exportadoras de las 38 000 actuales a un mínimo de 57 000. Actualmente 48 por ciento de nuestras exportaciones proviene de las maquiladoras, y sólo tres sectores productivos –la industria automotriz, el petróleo y los componentes electrónicos– representan 52 por ciento de nuestras ventas no maquiladoras. Nuestra inexperiencia en materia de tratados de libre comercio propició que al negociarse el tlcan se abriera el sector agrícola nacional en forma imprudente, causando un severo daño a la producción de carne bovina, arroz, papa, maíz, sorgo y soya; y los Estados Unidos, con todo y tlcan, impone medidas proteccionistas a las exportaciones mexicanas de aguacate, mango, papaya, manzana y toronja, entre otros. Por ello el sector agropecuario mexicano actualmente está arruinado; y aun con periodos de desgravación prolongados, no se logró fortalecerlo ni mucho menos desarrollarlo al nivel alcanzado por los Estados Unidos y Canadá. Adicionalmente, el 1 Según la cepal, "Si no se apoya a las regiones o sectores afectados, no será posible asegurar la estabilidad y sustentabilidad económica, política y social de los países miembros del acuerdo, en el mediano y largo plazos". El director general del Foro Económico Mundial ha señalado que:
Todas estas cuestiones no se han atendido. Los intereses ocultos y los riesgos del alca En un contexto internacional en el que se vive una lucha abierta por el fortalecimiento de las hegemonías de los bloques económicos, los Estados Unidos promueven el Área de Libre Comercio de las Américas (alca) como una estrategia con la cual buscan integrar un bloque común en materia económica, política y militar; mantener su hegemonía en el continente; y hacer contrapeso a los grandes bloques como el de la Unión Europea (ue) y el de China y Japón en la Cuenca del Pacífico e impedir la supremacía del euro frente al dólar. Se trata, en síntesis, de un proyecto de integración comercial continental subordinado a los Estados Unidos. Atrás del alca se oculta también la crisis de la Organización Mundial de Comercio, la caída del comercio internacional y el agotamiento de las ventajas del tlcan. Ésta es la gran oportunidad para hacer realidad la Doctrina Monroe: "América para los americanos". Sin embargo, la globalización genera una enorme concentración del ingreso y una persistente fusión de las grandes empresas trasnacionales; desintegra las cadenas productivas y arrasa a la pequeña y mediana industrias; y el acelerado desarrollo tecnológico y la modernización de las plantas productivas desplazan enormes contingentes de mano de obra, calificada y no calificada, que no encuentran otra forma de subsistencia que la economía informal, la migración o la delincuencia. Por lo anterior, el alca no puede contribuir al desarrollo de los países latinoamericanos. Sí coadyuvará al crecimiento económico y modernización de algunos sectores productivos, pero también incrementará el desempleo, la pobreza y la marginación a niveles peligrosos, poniendo en riesgo la gobernabilidad y la sustentabilidad de nuestros países; empeorará la contaminación ambiental; generará mayores movimientos migratorios ilegales; acentuará la inseguridad laboral; y ampliará las asimetrías. La experiencia demuestra que la simple liberación comercial no coadyuva a elevar los niveles de vida de la población de los países en desarrollo; en tanto que en la perspectiva de los Estados Unidos, todo debe dejarse a la determinación de las libres fuerzas del mercado. Por ello es de vital importancia que nuestros países eviten, por todos los medios posibles, que el desempleo, la marginación y la pobreza se instituyan, legalicen y perpetúen a través de acuerdos como los que se pretenden aplicar para la integración del alca. De acuerdo con ello, consideramos que los temas centrales que deben defenderse en la integración del alca son: pugnar por que este tratado constituya un acuerdo justo, equitativo y sustentable; conceder ventajas sustanciales y apoyos especiales a las economías más pobres y pequeñas; acordar mecanismos que coadyuven al desarrollo económico de Latinoamérica (que eleven los niveles salariales, mejoren la distribución del ingreso, disminuyan los niveles de pobreza y marginación, y amplíen la educación, los estándares de calidad y los servicios de salud, etcétera); integrar un fondo de transferencia de recursos de los países ricos en favor de los más pobres de América; instrumentar políticas de apoyo similares a las utilizadas en la construcción de la Unión Europea y evitar que la educación, la salud, el agua potable y los programas sociales se conviertan en mercancías accesibles sólo a sectores privilegiados. Los objetivos reales del Plan Puebla-Panamá (ppp) El ppp ha generado inconformidades entre los pueblos y comunidades indígenas de la región porque no fueron consultados, por lo que a la hora de instrumentarlo lo más probable es que surjan problemas sociales. Algunos analistas consideran que el ppp pretende desplazar la frontera maquiladora del norte de México hasta sus límites con Centroamérica; que constituye una barrera para la contención de los flujos migratorios y una forma de abatir los salarios. Se ha encontrado también cierta similitud entre el ppp y la estrategia de contrainsurgencia que el Ejército mexicano propuso vía inversiones. Se dice que detrás del Plan está la intención de los capitalistas de los Estados Unidos de colonizar el sur-sureste, de acuerdo con las políticas de reposicionamiento territorial estadounidense, impulsadas por George W. Bush. En contraparte, es importante reconocer que el sur-sureste mexicano comparte con los países de Centroamérica y Panamá, con excepción de Belice: historia, cultura, lengua, un comercio importante y un flujo creciente de inmigrantes legales e ilegales; así como altos grados de marginación y pobreza, enorme dispersión de las comunidades, graves rezagos de infraestructura, abundante mano de obra no calificada y altos niveles de analfabetismo. Esta situación se complica por los problemas de narcotráfico, contrabando y crimen organizado. Por ello, Centroamérica representa también para México un "asunto de seguridad nacional". También es evidente que ante la inminente suscripción del alca, se pretende allanar el camino a Norteamérica, construir las condiciones que requieren los inversionistas (carreteras, telecomunicaciones, generación de energía, desregulación comercial, mano de obra calificada y abatir la pobreza), todo ello para integrar el mercado más grande del mundo, bajo el liderazgo de la Unión Americana, sin que los Estados Unidos aporten un solo dólar. En estas condiciones, la Unión Europea puede constituir un factor de importancia que coadyuve a neutralizar los planes hegemónicos estadounidenses, mediante el fortalecimiento de nuestros acuerdos comerciales y de cooperación y el apoyo y la solidaridad del viejo continente. Centroamérica y el Caribe, integración regional* * Texto elaborado por el diputado Éric Villanueva Mukul y la maestra Andrea Rodríguez Pedraza (asesora de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados), como documento de discusión para la primera reunión de los observadores mexicanos en el Parlamento Centroamericano, 29 de enero de 2002. Centroamérica y el Caribe han sido tradicionalmente de vital importancia para México; no solamente porque son áreas fronterizas, sino por los estrechos vínculos culturales, comerciales y políticos, que México ha sostenido con la comunidad de naciones de la región. En los últimos años estas relaciones se han intensificado, tanto en los aspectos diplomáticos, como en las relaciones comerciales y económicas, particularmente después de los tratados de libre comercio que México ha firmado con varios países de la región, como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. El proceso de integración centroamericana ha sido también un factor importante para la intensificación de las relaciones entre México y Centroamérica. El proceso de integración centroamericano se inició con el establecimiento del Mercado Común Centroamericano1 en 1960, y con el incremento de la cooperación para el desarrollo, entre la Comunidad Económica Europea y los países de Centroamérica. Posteriormente, en 1983 se dio un primer encuentro entre el Grupo de Contadora2 y la Troika comunitaria3 en el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, para evaluar la situación de América Central. En 1984 se institucionalizó el diálogo político mediante el Mecanismo de San José, de donde surgió la reunión anual de los cancilleres de ambas regiones y el Grupo de los Tres (G-3), integrado por Colombia, México y Venezuela. En este contexto, en los últimos años han surgido mecanismos regionales de consulta y concertación política que se han convertido en instrumentos privilegiados de las relaciones hemisféricas, tales como: la Cumbre de las Américas,4 la Conferencia Iberoamericana,5 los Mecanismos de Concertación de Tuxtla, la Asociación de Estados del Caribe, las relaciones América Latina y el Caribe (alc) y la Unión Europea (ue), los Acuerdos de Complementación Económica y el Parlamento Centroamericano. Los tratados de libre comercio que ha firmado México con algunos países constituyen otro de los instrumentos en donde se ha buscado el establecimiento de una relación de socios en el terreno del comercio de bienes, servicios e inversiones. México ha dado una especial importancia a las relaciones con los países de la región, y su estrategia actual hacia Centroamérica se inicia con la percepción de que la estabilidad política y el desarrollo económico de los países del istmo son elementos importantes como países vecinos de nuestra nación. En la actualidad el Gobierno de México ha apoyado en todo momento los esfuerzos de integración que realizan los países de la subregión, otorgando prioridad a Belice y Guatemala como naciones fronterizas. Para ello ha instrumentado acciones de cooperación técnica, científica, cultural y educativa. En el ámbito económico, se ha trabajado en la inversión, promoción y financiamiento para el desarrollo de la región. Mecanismos regionales de concertación Con el propósito de contribuir a mejorar la capacidad de negociación y de reacción, México destinó especial atención al fortalecimiento de los organismos y mecanismos regionales americanos, principalmente con Centroamérica y el Caribe, para preservar y defender intereses comunes e influir oportunamente en las principales decisiones de carácter mundial. Grupo de Río Tal es el caso del Grupo de Río, que es considerado como el mecanismo de consulta y concertación política más importante de América Latina y el Caribe, en el que se ha fortalecido la consolidación de las relaciones regionales. Mecanismo de San José El Mecanismo de San José como instrumento de concertación se ha constituido en el principal esquema de cooperación internacional hacia Centroamérica. Los compromisos adoptados, tanto por los países donantes de cooperación como por los países receptores, deben refrendarse en respuesta al desarrollo democrático en Centroamérica, a la consolidación de los procesos de paz, al pleno respeto a los derechos humanos y a la promoción del desarrollo sostenible. Cumbre de las Américas También la Cumbre de las Américas es un mecanismo de diálogo político que ha permitido a los países del hemisferio sentar las bases para un diálogo franco y productivo, que privilegia valores compartidos y coincidencias e impulsa la cooperación en el sistema interamericano. Conferencia Iberoamericana Para México, la Conferencia Iberoamericana es un foro privilegiado de consulta y concertación política que ha contribuido a reafirmar las coincidencias y afinidades culturales e históricas con las naciones iberoamericanas y que permite reflexionar con un carácter abierto y franco sobre los desafíos de un escenario internacional en constante cambio, así como impulsar la cooperación, coordinación y solidaridad regionales. Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla El Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla fue transformado en el foro idóneo de consulta y concertación política México-Centroamérica, hasta convertirse en el principal promotor de la cooperación entre las naciones participantes, con un enfoque integral regional. Belice y Panamá quedaron incorporados a este importante foro subregional en febrero de 1996, en ocasión de la segunda cumbre. En la tercera cumbre, celebrada en El Salvador en 1998, se adoptó el compromiso de consolidar una asociación privilegiada de los ocho países miembros que permitiera, en lo político, adoptar consensos regionales sobre asuntos de interés común y fortalecer la posición del área ante la comunidad de naciones; y en lo económico, establecer y reforzar una relación de socios en el ámbito del comercio de bienes, servicios e inversión, así como de la promoción y el financiamiento del desarrollo, y de la misma manera impulsar una intensa relación de cooperación regional étnica, científica, educativa y cultural. La tercera cumbre de Tuxtla, bajo los auspicios de México, adoptó una agenda de amplios alcances que incluyó compromisos concretos de cooperación sobre comercio, inversiones, turismo sustentable, protección del medio ambiente, agricultura, ganadería, asuntos migratorios y combate contra el problema de las drogas, entre otros. En la declaración de la cuarta cumbre de Tuxtla se especificó que el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla era el foro idóneo para intensificar los esfuerzos y de esta forma consolidar una comunidad mesoamericana de naciones que contribuiría a alcanzar mejores niveles de bienestar y desarrollo para las sociedades de la región. En la citada reunión los presidentes decidieron crear un centro virtual de información y seguimiento del mecanismo de Tuxtla y expresaron su satisfacción por la reciente firma de un acuerdo de libre comercio entre México y el triángulo norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador). Se comprometieron a fortalecer el sistema multilateral de comercio, el regionalismo abierto y la intensificación de las relaciones económicas entre las regiones del mundo, en condiciones de equidad. El 15 de junio de 2001 en el marco de una sesión cumbre extraordinaria del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla se reunieron la presidenta de Panamá y los jefes de Estado y de Gobierno de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, en la ciudad de San Salvador, El Salvador, con el propósito de poner en marcha el Plan Puebla-Panamá como instrumento impulsor del desarrollo y la integración regionales y con objeto de profundizar y fortalecer el entendimiento político y la cooperación internacional. Reiteraron que al habitar un mismo espacio geográfico, que al estar unidos por historia, cultura, tradiciones y valores, y que al poseer aspiraciones e intereses comunes, los ocho países conforman la región mesoamericana. Es importante señalar que el 12 de marzo de 2001, el Gobierno de México en reunión extraordinaria anunció la estrategia de desarrollo para el sur-sureste de México y, en esa ocasión, se invitó a las naciones de Centroamérica a concertar acciones con el fin de extender esta estrategia a la región mesoamericana para conformar el Plan Puebla-Panamá. México efectuó su propuesta convencido de que la conectividad y afinidad entre la Estrategia para la Transformación y Modernización de Centroamérica para el Siglo XXI, y la Estrategia de Desarrollo para el Sur-Sureste de México confluyen en áreas de interés común que hacen necesaria y conveniente la elaboración de un proyecto conjunto para la promoción del desarrollo mesoamericano. Consideramos que el Mecanismo de Tuxtla es el máximo foro mesoamericano para analizar en forma periódica y sistemática los múltiples asuntos regionales, hemisféricos y mundiales de interés común; concertar posiciones políticas conjuntas; impulsar el libre comercio y la integración regionales; y avanzar en la cooperación en todos los ámbitos, en apoyo al desarrollo sostenible del área. Destacan los logros de América Central al formular, por consenso, la Estrategia para la Transformación y Modernización de Centroamérica para el Siglo XXI, presentada el 8 de marzo de 2001, constituyendo el modelo que se ha propuesto alcanzar en el marco de la Alianza para el Desarrollo Sostenible (Alides). Si Tuxtla I significó el inicio del reconocimiento de la importancia de los países del istmo centroamericano para la seguridad nacional de México, Tuxtla II el impulso de una asociación privilegiada entre México y Centroamérica y Tuxtla III la institucionalización de la cooperación regional y el impulso a la integración regional centroamericana, Tuxtla IV fue la consolidación de una comunidad mesoamericana de apoyo y desarrollo regional. Así la sesión cumbre extraordinaria del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla6 significó para el gobierno mexicano la presentación del Plan Puebla-Panamá que puede servir para impulsar el desarrollo integral sustentable de la región sur-sureste,7 asimismo el gobierno de la república mexicana pretende instrumentar acciones conjuntas que contribuyan al logro del desarrollo integral de dicha región. Sin embargo, habrá que discutir el proceso de su realización tanto en el sur-sureste, como en Centroamérica,8 ya que su puesta en práctica deberá cuidar que se efectúe dentro de los acuerdos de cooperación equitativa y sustentable entre los diversos países de la región. Asociación de Estados del Caribe El Caribe es una región con gran dinamismo. Para promover una más estrecha relación con esa región, México fue un activo promotor del acuerdo de creación de la Asociación de Estados del Caribe. Este nuevo foro cuenta con una estructura flexible y poco burocrática, lo que permitirá a sus miembros la promoción de acciones de cooperación regional en materia económica y de intercambio tecnológico, particularmente en áreas como la protección del medio ambiente, el transporte y el turismo. Cumbre alc-ue Los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe (alc) y de la Unión Europea (ue) se reunieron en Río de Janeiro, Brasil, los días 28 y 29 de junio de 1999, para acordar las bases del futuro de las relaciones entre las dos regiones, y suscribieron una declaración política en la cual se comprometieron a desarrollar una asociación estratégica América Latina y el Caribe-Unión Europea, que brindará una nueva dimensión a las relaciones interregionales. Esta nueva relación alc-ue ha sido propiciada en parte por las profundas reformas de cambio estructural adoptadas por los países de América Latina y el Caribe durante los últimos 20 años, considerándose una nueva etapa de relaciones entre ambas regiones a partir del concepto de "asociación estratégica".9 Entre otros compromisos adoptados, destacaron la intención de impulsar conjuntamente el libre comercio, tanto birregional como en la nueva ronda de negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (omc), sin exclusión de sector alguno; buscar fórmulas para asegurar la seguridad financiera mundial; y establecer más y mejores esquemas de cooperación cultural, educativa, científico-técnica y humana. La cultura y la historia compartidas de ambas regiones se vinculan de tal forma que la cumbre alc-ue ha sido el resultado de este activo constante, así como de la importancia de la relación birregional en el marco de la globalización y de las profundas transformaciones que ha sufrido la sociedad internacional de fin de siglo. En este esfuerzo, una y otra región se han planteado la necesidad de diversificar sus relaciones económicas y políticas, marco en el cual se asignan mutua prioridad. Sus intereses convergen en el propósito de revertir la tendencia a la concentración del poder político y económico en el contexto mundial actual. Acuerdos de complementación económica Además del acuerdo comercial del G-3, y dentro del marco de una política de diversificación, se ha buscado concretar acuerdos de libre comercio o de complementación económica con varios países de la región. El primero de ellos, negociado con Chile, ha demostrado con hechos un crecimiento muy grande en los flujos de inversión y comercio entre los dos países. En 1997 se concluyó un acuerdo similar con Costa Rica y otro con Bolivia, también se negociaron acuerdos paralelos con El Salvador y Nicaragua, para dinamizar el comercio. En este contexto el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), en el que participan Canadá, los Estados Unidos y México, refleja la decisión soberana de México por sumarse a los grandes polos económicos en condiciones que, reconociendo las diferencias en los niveles de desarrollo de cada país, permiten consolidar nuevos y prometedores espacios de comercio e inversión. Es importante destacar que en la negociación del tlcan, México logró un acuerdo sobre una cláusula que permitirá la incorporación de otros países a este innovador mecanismo comercial, lo cual podrá facilitar en el mediano plazo la convergencia de los distintos esquemas de complementación comercial que han sido promovidos por México. Los mecanismos regionales seguirán siendo, con toda seguridad, una expresión importante del multilateralismo contemporáneo. Por su parte, México continuará como promotor de los mecanismos de alcance regional y subregional, como foros de consulta y concertación política en cuyo marco es posible resolver problemas o negociaciones en el ámbito nacional, regional o mundial. A través de mecanismos regionales como el Grupo de Río y la Conferencia Iberoamericana entre otros, México continuará impulsando la paz, el fortalecimiento de la democracia, así como el desarrollo social y económico de la región. Avances en cuanto a la integración económica Las relaciones económicas entre México y los países de América Latina y el Caribe, hoy en día se rigen por factores ligados a la política económica mexicana, por medio de negociaciones comerciales, financieras, de integración, cooperación y promoción de la inversión de México. En los últimos años se ha tratado de construir una asociación privilegiada y sin precedentes con los países de Centroamérica y el Caribe, la cual se sustenta en un diálogo político continuo, que ha contribuido a fortalecer el entendimiento y la concertación. En la relación con Guatemala se ha avanzado más que en otra época, de tal manera que en la actualidad se tiene un esquema integral de desarrollo fronterizo que involucra aspectos de infraestructura, energía, comercio, aduanas, migración y combate contra el narcotráfico, entre otros, aunque falta mucho por hacer. Con Belice se inició una amplia agenda bilateral, con especial énfasis en el desarrollo fronterizo y en los ámbitos energético y educativo, lo cual debería profundizarse hasta lograr una mayor y mejor relación de entendimiento y cooperación en las demás áreas de interés regional. Con los países del Caribe, nuestra tercera frontera, México logró ampliar el diálogo en los aspectos de cooperación, de manera importante en las áreas científico-tecnológica, educativa, de narcotráfico, energía, salud y desarrollo social. Es importante destacar el pronunciamiento de México para que se lograra la plena reintegración de Cuba al Sistema Interamericano. México se manifestó en contra de la imposición de condicionamientos externos para permitir la participación de Cuba en la Organización de Estados Americanos (oea), ya que no es por la vía del aislamiento, suspensión o exclusión como se preservará y fortalecerá la democracia hemisférica. Nuestro país apoya de igual manera la adhesión de Cuba a la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). Los avances en cuanto a su integración económica con los países de América Latina y el Caribe se basan en el refuerzo de las relaciones de cooperación y amistad. Las acciones de política exterior en la región se orientaron a lograr una presencia más activa en la zona, impulsar la integración regional, la cooperación y los intercambios económicos, así como el aumento de la participación de México en los foros y mecanismos regionales hemisféricos. De la misma forma, México mantuvo una activa participación en la Asociación de Estados del Caribe (aec) y en el proceso para conformar el Área de Libre Comercio de las Américas (alca), así como también ha sido parte y apoya activamente los procesos de reforma que llevan a cabo algunos de los principales organismos económicos regionales, en particular la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal), la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y el Sistema Económico Latinoamericano (Sela). Importancia e impacto económico de la firma de los tratados México ha firmado tratados de libre comercio con algunos países de Centroamérica. En la actualidad no existe todavía información suficiente sobre la economía mexicana que nos proporcione elementos para realizar un estudio profundo y exhaustivo sobre el impacto de estos tratados, ya que la información disponible no permite llevar a cabo asociaciones entre el comercio, el pib, la inversión extranjera, el empleo y los salarios reales, entre otras variables. En el futuro se requerirá vincular estas variables y analizar a detalle algunos aspectos de estas tendencias en el ámbito regional y local para evaluar las consecuencias de los tratados. No obstante la carencia de elementos suficientes para una evaluación exhaustiva, sí existen algunas tendencias macroeconómicas y sectoriales para presentar conclusiones preliminares sobre los efectos de los tratados, en virtud de que cada uno establece un marco de certidumbre para las exportaciones e importaciones a través de un conjunto de reglas claras y precisas en materia de comercio de bienes y servicios inversión, que nos brinda un acceso seguro y preferente a nuevos mercados. En términos generales las propuestas de
los tratados de libre comercio han sido exitosas para la economía mexicana ya que, por
ejemplo, el Tratado de Libre Comercio celebrado con Costa Rica (el primer tratado de libre
comercio celebrado con los países de Centroamérica, cuya entrada en vigor se efectuó el
1 El intercambio comercial de México con los países de América Latina y el Caribe después de la firma de los distintos tratados de libre comercio, aumentó para México 45.1 por ciento, al pasar de 5 928.5 millones de dólares en 1994 a 8 603 millones en 1999, con saldos favorables en la balanza comercial de México. En el periodo enero-mayo de 2000, el superávit comercial con los países de la región ascendió a 1 804 millones de dólares. El desempeño logrado en el sector exportador, aunado a las perspectivas de crecimiento, permitió captar, entre enero de 1995 y marzo de 2000, recursos de inversión directa provenientes de esos países por 1 782.6 millones de dólares, lo que representó 3.7 por ciento del total de la inversión extranjera directa en nuestro país.10 Conveniencia para México del proceso México está consciente de que el desarrollo de acuerdos regionales en todo el mundo podría tener efectos positivos o negativos en el comercio y las inversiones mundiales por lo que considera: La asociación privilegiada que ha buscado construir México con los países centroamericanos a través de los mecanismos regionales, acuerdos de complementación económica y tratados de libre comercio ha tenido ciertas ventajas: en lo político, ampliar los consensos bilaterales y regionales; en lo económico, reforzar una relación de socios en los ámbitos de comercio, servicios e inversiones; en materia de cooperación, concretar programas y acciones de intercambio tecnológico, científico, educativo y cultural; en lo referente a la pacificación: fortalecer el Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (opanal), avanzando hacia el desarme nuclear. La integración latinoamericana parece difícil de lograrse en el corto plazo, ya que el comercio intralatinoamericano es marginal, y las vías de comunicación, infraestructura, legislación comercial y comportamiento de los actores económicos privados no la favorecen. En los hechos este tipo de integración regional presenta algunas dificultades y habrá que realizar los esfuerzos necesarios para resolverlas. A México le conviene la existencia de un crecimiento económico regional sostenido que le brinde la oportunidad de generar los ingresos necesarios. Prueba de ello es que la Cumbre de Miami acordó como meta el establecimiento de una zona hemisférica de libre comercio para el año 2005. Aunque ésta presenta retos que tendrán que enfrentarse, México está optimista en el desarrollo de su frontera sur. Sin embargo, creemos que para lograr un acuerdo que sea benéfico para todas las partes, se deberá buscar que éste fortalezca las economías nacionales y el desarrollo de la región. Para el caso de Centroamérica y el Caribe México deberá buscar una relación de socios, equitativa y de cooperación, que permita que tanto el comercio como las inversiones beneficien al conjunto de países de la región. Solamente de esa manera se podrá lograr un real proceso de integración entre el sur-sureste de México y Centroamérica. 1 Integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, empezó a funcionar en junio de 1961, pero desde 1959 se había acordado la igualación de aranceles a la importación y posteriormente se estableció una tarifa externa común para la mayoría de los productos, igualándose los incentivos fiscales concedidos a la industria, lo que permitió que en 1960 se creara el Banco Centroamericano para la Integración Económica, y de esta forma financiar la construcción de proyectos industriales, hoteles y viviendas. 2 Se conforma en 1983, por México, Panamá, Colombia y Venezuela, en la isla de Contadora, Panamá, para concertar una iniciativa de paz para la región centroamericana. 3 La Troika está integrada por los tres representantes de la presidencia semestral del Consejo Europeo: la saliente, la presente y la próxima. Véase Nicolás Moussis, Acces to European Union / Law, Economics, Policies, Bruselas, Edit-Eur, 1996, p. 493. 4 Primer plan de acción para el desarrollo sostenible de las Américas. 5 Propuesta por parte de México para dar un sentido político a la Cumbre Iberoamericana, convocada por España. 6 Convocada por México. 7 Que comprende los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 8 Conformada por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 9 "…la profunda herencia cultural que nos une y en la riqueza y diversidad de nuestras respectivas expresiones culturales, que nos confieren identidades vigorosas y múltiples, así como en la voluntad de contribuir a crear un entorno internacional que nos permita elevar el bienestar de nuestras sociedades, aprovechando las oportunidades que ofrece un mundo cada vez más globalizado, bajo un espíritu de igualdad, respeto, alianza y cooperación entre las dos regiones." (Declaración de Río de Janeiro de la Primera Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, Río de Janeiro, Brasil, 29 de junio de 1999, párr. I.) 10 Informe de labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, 2000.
La reforma económica del Estado mexicano* * Ponencia presentada por el diputado Éric Villanueva Mukul en el acto de instalación de la Mesa de Trabajo del PRD sobre la Reforma Económica del Estado. Cámara de Diputados, 26 de septiembre de 2001. Introducción Cuando se apagaban las luces de la celebración del triunfo electoral de la Presidencia de la República por el candidato de un partido político diferente del que había gobernado al país durante 70 años, muchos actores políticos y analistas veían este acontecimiento como el fin de una etapa de la transición política emprendida por las fuerzas opositoras hace una década. Pero al mismo tiempo que se reconocía la importancia de la alternancia en el poder, se afirmaba que ésta no era la real transición democrática que necesitaba el país, sino apenas su inicio, ya que la sociedad mexicana, que había optado por el cambio, estaba decidida a profundizar su contenido y alcances y a luchar por que se cumpliera. Además del cambio político, nuestro país entró a un nuevo siglo y un nuevo milenio y decidió emprender la transformación fundamental, que es su cambio de destino. La experiencia internacional y el sentido político apuntan a la necesidad de construir un nuevo pacto nacional y por consiguiente el diseño de una nueva estructura constitucional. El viejo sistema político que posponía los conflictos y problemas como una forma de resolverlos hizo implosión, lo que aunado a su descomposición interna explica el acceso al poder de la oposición, que hoy no puede aplicar esas formas de gobierno disfuncionales en una sociedad caracterizada por la competencia, la ubicuidad de la información, el pluripartidismo y el deseo de cada ciudadano de decidir por sí mismo. En el plano económico la nueva realidad es muy clara: la economía del país se ha transformado, pero no todos los mexicanos se encuentran incorporados a la parte moderna de esa economía, circunstancia que les impide beneficiarse del auge exportador de los últimos años y del que sin duda habrá de presentarse en el futuro. Por otra parte, la realidad política dista mucho de ser el paraíso democrático que alegan existe aquellos que votaron por el actual presidente. La necesidad de una nueva constitucionalidad Otros países que han experimentado la alternancia en el poder han llegado a la conclusión de que las reformas han tenido que llegar hasta un nuevo ordenamiento de la norma suprema que rige al país y, en el orden siguiente, las leyes secundarias que regulan las nuevas relaciones de la sociedad y del nuevo Estado, así como el funcionamiento de las instituciones reformadas. En abono a la idea de llevar a cabo una reforma integral de la Constitución, los estudiosos del tema señalan que el sistema presidencial tal como se concibió en 1917 tiene muchas posibilidades de ir al fracaso, pues continuamente genera conflictos de difícil solución. A ello habrá de agregarse el hecho de que en la actualidad el viejo presidencialismo va en retirada histórica, pues no cuenta, como era tradicional, con el control sobre los poderes Legislativo y Judicial, ni sobre los demás órdenes de gobierno, ya que actualmente el país es gobernado por una mayoría de gobernadores y ayuntamientos con miembros de partidos diferentes del que representa el actual Ejecutivo Federal. Los resultados del vuelco electoral de julio del año 2000 que trastocaron las partes medulares del poder en México y que se concretaron principalmente en el relevo del Ejecutivo Federal, también confirmaron la tendencia que desde 1988 se ha venido presentando en la composición del Poder Legislativo, en el que deja de existir el control absoluto por un partido político, por lo que, para lograr acuerdos, es preciso consensuar con las fuerzas políticas que concurren al Congreso General, en un juego de mayorías y minorías. El esquema centralista y autoritario prohijado por el régimen priista es la herencia de la cual no se ha podido desprender el actual gobierno. La existencia de atribuciones del Ejecutivo Federal que violentan el ejercicio de poder en una verdadera democracia y que se dan en nuestro país, son indeseables en el México de nuestros días. Algunos ejemplos bastan para ilustrar lo anterior. Una de las expresiones del presidencialismo en México lo tenemos en la facultad del Ejecutivo Federal para crear o vetar normas jurídicas, siendo el veto tal vez –desde el punto de vista de la ciencia política– un instrumento más poderoso que el derecho de legislar, además de que es una contradicción que para pasar un veto del Ejecutivo se pida a las cámaras las dos terceras partes del total de sus votos. Por otra parte, la facultad de expedir reglamentos puede ser un mecanismo para legislar en caso de no contar con el apoyo del Congreso. Esta facultad la utilizó en su momento el presidente Salinas, quien para no reformar la Ley sobre Inversión Extranjera, promulgó un reglamento que contradice la ley en vigor, legislando en la práctica, aunque inconstitucionalmente por supuesto. El ejemplo señalado ilustra cómo el presidente de la república puede burlar las competencias de las cámaras y abusar por consiguiente de la facultad reglamentaria. Otras facultades legislativas del Ejecutivo que sin ser autónomas tienen un grado de control mínimo por parte del Poder Legislativo son las referentes a tratados internacionales, en tanto que el Senado de la República carece de facultades constitucionales para intervenir en su negociación; las relativas a la suspensión de garantías; y las referidas a la exclusividad en la iniciativa de los proyectos de Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos que anualmente se presentan. La profundidad de las reformas demandadas, los límites y estrechez de maniobra del régimen político actual y su incapacidad para resolver los problemas, así como la presión de la ciudadanía que ya no quiere ser simple espectadora sino actora política, habrán de definir el alcance de la reforma constitucional. En torno a la reforma del Estado es necesario primero definir qué tipo de Estado deseamos, qué tipo de sociedad queremos construir en el presente y de cara hacia el futuro y la respuesta es, que pensamos en una sociedad abierta y justa, fuerte y sana, democrática y autónoma, en la que mujeres y hombres libres puedan desarrollarse y ver realizadas sus expectativas de vida. La solución inmediata que probablemente no encuentre mayor resistencia implica reducir las atribuciones constitucionales del presidente de la república, pero lo ideal sería modificar nuestra forma de régimen, por lo menos por uno con características semiparlamentarias. Urge de momento una definición precisa de las reglas del ejercicio del poder en nuestro país. El discurso de los actores políticos respecto a la reforma del Estado ha quedado precisamente en eso, en discurso; falta voluntad, compromiso o deseo político para definir el tipo de Estado y Constitución que deseamos para México en el siglo xxi. La reforma de las instituciones constitucionales y gubernamentales encuentra fundamento y correspondencia en procesos de cambio socioeconómico y cultural en la vida misma de la nación, porque un país mejor para todos es posible. Por ello hacemos propuestas para la reforma del Estado, para alcanzar una sociedad más a la medida de todos los habitantes de este país. Reforma del Estado en materia económica Hoy confirmamos que la visión neoliberal que coloca al Estado como una entidad reducida al mínimo en su capacidad interventora, ha quedado atrapada en el contradictorio y complejo tejido social de la presente realidad mexicana, por lo que urge darle a nuestras instituciones y políticas económicas un enfoque totalmente distinto. La orientación del programa Nuestra propuesta se orienta fundamentalmente a buscar un desarrollo económico sustentable, con equidad, basado en el ejercicio republicano de una política económica que ponga fin al poder absoluto y unipersonal del Poder Ejecutivo sobre las decisiones de ingreso, gasto y deuda pública. Esto se logrará teniendo una efectiva y real división de poderes; deberá asimismo abarcar el proceso de elaboración, discusión y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, con la participación activa de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; la presentación con suficiente tiempo de los proyectos de Presupuesto de Egresos y de Ley de Ingresos; la efectiva fiscalización del uso de los recursos públicos y una auténtica rendición de cuentas. Por otra parte habrá de tenerse presente la facultad constitucional del Estado de conducir la rectoría del desarrollo económico para garantizar que éste sea integral y sustentable, por lo que la reforma que se emprenda debe llevar a la transformación estructural del funcionamiento de la economía y de sus instituciones. Asimismo será necesario fortalecer el papel del Estado como regulador de la actividad económica y no dejar desamparada a la sociedad al exclusivo juego de las fuerzas del mercado. A modo de ejemplos tendríamos que: por la importancia que reviste la información estadística para la formulación de planes y proyectos y para la toma de decisiones es recomendable otorgar plena autonomía al inegi para que la información que éste genere sea oportuna, confiable y de calidad; dotar a la Comisión Federal de Competencia de amplias atribuciones, para que intervenga oportuna y eficazmente cuando se presenten distorsiones en la actividad que desarrollan los agentes económicos; modificar la legislación relativa a la protección y defensa del consumidor para asegurar la plena certeza en la información y calidad de los productos y servicios otorgados por las empresas, sean éstas públicas o privadas; el desarrollo, además de ser sustentable y compartido, deberá considerar la preservación del medio ambiente; nuestros productos, si de verdad quieren competir en una economía globalizada, deberán cubrir los estándares internacionales de calidad y eliminar la tradición de improvisación. Federalismo El ejercicio republicano de la estrategia económica que proponemos deberá también, asegurar la participación de los poderes federales, estatales y municipales en el diseño y aplicación de las estrategias de desarrollo nacional y en el uso y captación de los recursos necesarios. Para ello habrán de realizarse las modificaciones necesarias a la Ley de Coordinación Fiscal. Nuestro grupo parlamentario ha presentado iniciativas que se inscriben en el proceso de las reformas aludidas, tales como la que propone la intervención de la Cámara de Diputados en el proceso de dictaminar, aprobar y evaluar el Plan Nacional de Desarrollo; la iniciativa de reforma constitucional en materia presupuestal, que en esencia busca modificar los plazos de la presentación de los proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos, elimina las partidas secretas, adelanta el plazo para la presentación de la Cuenta Pública y considera la previsión para que en caso de que al inicio de un ejercicio fiscal no se hayan aprobado los proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos, se sustituyan con los del año anterior, como medida excepcional y de emergencia. Asimismo, hemos propuesto que se prohíba el ajuste y transferencia de recursos, sin que previamente lo autorice la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Finanzas públicas Nuestra propuesta de reforma económica incluye también la existencia de unas finanzas públicas sanas y de una reforma fiscal progresiva e integral, ya que el sistema tributario es inequitativo y descansa más sobre los salarios de los trabajadores que sobre los rendimientos y ganancias del capital. Como consecuencia de la política fiscal aplicada se ha dado una caída tendencial de los ingresos presupuestarios y el presupuesto total anual ha ido decayendo y por lo tanto ha disminuido su papel como promotor del desarrollo nacional.
Sistema financiero Nuestra propuesta de reforma también considera una reorganización del sistema financiero que fije nuevas políticas que pongan en el centro la recuperación de la función crediticia de la banca comercial, así como frenar la embestida oficial en contra de la banca de desarrollo y pugnar por su fortalecimiento e incorporarla a la operación crediticia de primer piso para otorgar financiamiento directo sin pasar por los bancos comerciales. Preciso será también fortalecer la participación de los organismos de ahorro y crédito como parte del sistema bancario y financiero. Política industrial En cuanto al fomento industrial, planteamos que es necesario desarrollar una industria integrada y competitiva, ya que la estrategia que se ha adoptado hasta el presente ha consistido en promover el crecimiento industrial basado en el sector exportador, por lo que las exportaciones se han constituido en la actividad más dinámica y el beneficio alcanza a empresas que representan menos de uno por ciento de los establecimientos industriales existentes. No se propone destruir lo ya construido, sino buscar esquemas de participación para incorporar a micro, pequeñas y medianas empresas. Energéticos Respecto al sector energético, su sano desarrollo implicará una reformulación del pacto entre gobierno y empresas energéticas, que permitirá cumplir con los objetivos de racionalidad económica, desarrollo social y preservación de los recursos disponibles y del medio ambiente. Por ello será necesario modificar la ley orgánica de las entidades paraestatales, para que cada una de éstas cuente con capital propio, y para garantizar su autonomía financiera y de gestión en términos de operación, propuestas de inversión y precio de la energía eléctrica, hidrocarburos y sus derivados. Para disminuir el peso de la dependencia tributaria por concepto de hidrocarburos, la reforma fiscal debería posibilitar la reducción de la carga tributaria de Pemex para liberar recursos que la fortalezcan como empresa. Desarrollo rural Por las características que reviste la agricultura y el desarrollo de la sociedad rural, el tiempo presente exige que el sector rural se vincule a la problemática general que lo rodea y a la búsqueda del bienestar de las generaciones presentes y futuras. Es preciso hacer hincapié en que la mayoría de los sectores productivos de la economía rural han sido afectados negativamente por la apertura comercial abrupta, unilateral y sin proyecto nacional de competitividad, por lo que, para hacer frente al desastre rural, un programa de alternativa debe plantear como sus principales objetivos: la soberanía alimentaria, la recuperación del crecimiento sectorial y el superávit en la balanza comercial agropecuaria, la protección e impulso del empleo rural, la promoción de un desarrollo sustentable y el abatimiento de la pobreza rural. Finalmente debe destacarse también la opinión de que no hay estrategia viable de desarrollo en el campo mexicano sin la construcción de un sólido sistema de financiamiento que incluya a los sectores productivos mayoritarios. Otras acciones de la agenda económica
• Convocar a un foro nacional sobre energéticos-petróleo, energía eléctrica y energía nuclear, en virtud de la embestida que emprenderá el Gobierno Federal durante su gestión. El peso de la deuda pública en la economía mexicana* * Ponencia presentada en el foro Reforma Fiscal, Política Económica y Deuda Pública, organizado por el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados y el Instituto de Estudios de la Revolución Democrática y llevado a cabo el 10 de septiembre de 2001. Nuestro país hasta el presente tiene una deuda externa total del orden de los 151 039 millones de dólares (mdd); este monto se integra por 84 590 mdd del sector público, 54 821 mdd del sector privado y 11 628 mdd del sistema bancario. La deuda pública interna reconocida alcanza hasta el presente una cifra de 714 400 millones de pesos, y además existen obligaciones por 986 mil millones de pesos que cuentan con garantía del Gobierno Federal. Otros pasivos no reconocidos como directos pero que gravan el presupuesto, corresponden a los sistemas de pensiones del imss e issste; además, los proyectos de impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas) y el endeudamiento de estados y municipios encierran un riesgo potencial. Existe preocupación por la magnitud de los pasivos del Gobierno Federal y si a esto se suman los avales y contingencias, las últimas estimaciones realizadas por especialistas los sitúan en el orden de 125.7 por ciento respecto al pib estimado para este año. Cuando las administraciones de los tres últimos gobiernos federales decidieron anteponer el pago del servicio de la enorme deuda pública contraída tanto en el interior como en el exterior del país, no medían o soslayaban el impacto negativo que tales acciones provocarían en el conjunto del aparato económico, como caídas de la producción, desatención de demandas sociales, crisis financieras y fugas de capitales, por señalar las más importantes. Administración de José López Portillo En México y a todo lo largo de los últimos 25 años la deuda externa no ha dejado de crecer, más bien se ha incrementado no importando que los tiempos sean de crisis o de prosperidad. Así, el auge petrolero de los años 1976-1982 fue una de las causas fundamentales del incremento geométrico de la deuda externa de nuestro país. En el año 1982, al final de la administración del presidente López Portillo, el saldo de la deuda pública externa bruta alcanzaba la cifra de 58 874 millones de dólares. La mayoría de los especialistas en el área económico-financiera pronosticaba una catástrofe para el país, mayor que la que se había suscitado como consecuencia de la nacionalización del sistema bancario. Conviene resaltar que en la crisis derivada de la nacionalización bancaria salieron a relucir los males endémicos o falta de voluntad que siempre aquejaron a la autoridad federal y en concreto a la Secretaría de Hacienda mediante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya que debido a las fallas de mecanismos e instrumentos de control gubernamental eficaces para regular las operaciones del sistema financiero mexicano, facilitó que los agentes económicos involucrados en el sector propiciaran la fuga masiva de capitales al exterior. Administración de Miguel de la Madrid En la década de los años ochenta, inmersa en la vorágine de la crisis, la deuda externa fue en aumento a raíz de las restructuraciones, y en 1988, al final del sexenio del presidente Miguel de la Madrid, el saldo de ésta alcanzó la cifra de 81 mil millones de dólares, lo que representó un incremento en seis años de 22 153 millones de dólares y enfiló al país a una pérdida gradual de su soberanía, al tener que aceptar las recomendaciones no siempre favorables de los organismos financieros del exterior para el diseño y la aplicación de políticas públicas, sobre todo en los aspectos presupuestales del gasto. Administración de Carlos Salinas Ya en la administración del presidente Salinas se pregonaba el logro que constituía el mejoramiento de las variables macroeconómicas; se presumía que la economía estaba bien clavada y no prendida de alfileres. La terca realidad que se reveló apenas realizado el cambio de poder, dio paso al más dramático episodio que haya vivido la economía mexicana y el saldo de la deuda a diciembre de 1994 alcanzó los 101 millones de dólares en números redondos, lo que significó un aumento de 20 mil millones de dólares respecto a diciembre de 1988. Las causas que precipitaron la crisis del invierno de 1994 se encuentran en la decisión de la administración salinista de colocar en los mercados financieros del exterior una cuantiosa emisión por 30 mil millones de dólares en Tesobonos que, sumado al despegue de la deuda privada, abultaron y provocaron una expansión del endeudamiento, y las presiones de los mercados financieros desataron las consecuencias por todos conocidas. Administración del presidente Zedillo Durante la administración del presidente Zedillo la deuda externa no dejó de crecer, aunque por diversos motivos, como fue el caso del endeudamiento externo de 1995 y que consistió en los préstamos de rescate otorgados por el Tesoro de los Estados Unidos y el fmi, utilizados para pagar los costos de los errores financieros cometidos por los responsables de las áreas monetaria y hacendaria de la administración Salinas y que no pudieron enmendarse y contenerse por la administración federal que se iniciaba. Con todo esto, la administración del presidente Zedillo se esforzó por disminuir la deuda pública externa, pasando de un saldo de 101 mil millones de dólares al inicio de su mandato en el año de l995, a 85 mil millones de dólares a diciembre del año 2000, es decir, lográndose un decremento de 16 mil millones de dólares. Es preciso destacar que a partir de 1996 se inicia un incremento del endeudamiento externo privado, cuando se empiezan a emitir bonos en los mercados de capitales extranjeros o se concertan préstamos con la banca internacional por las 30 grandes empresas mexicanas, las que hasta el mes de junio de 2001 –según el informe presidencial– habían contratado una deuda por el orden de 54 821 millones de dólares. Deuda externa total Al mes de junio de 2001, el saldo bruto de la deuda externa total –según el informe presidencial– ha alcanzado la cifra de 151 039 millones de dólares, equivalentes a 22.8 por ciento del pib estimado para 2001 (6 billones 133 mil millones de pesos mexicanos) y se integra por 84 590 millones del sector público, 54 821 millones del sector privado y 11 628 millones del sistema bancario y nada más por amortizaciones en cuatro años incluido este 2001 la cifra se eleva a los 66 174 millones de dólares, lo que es preocupante ante la situación de franca recesión económica que vive el país. El Gobierno Federal argumenta que el peso del servicio de la deuda pública se está reduciendo con la restructuración de los pagarés a más largo plazo, y por su parte, los empresarios mexicanos sostienen que contratar deuda en el exterior es más barato que hacerlo en el país debido a las altas tasas que prevalecen en el mercado de dinero nacional. Sin embargo, ello no implica que los contribuyentes puedan respirar tranquilos, ya que en el supuesto de ocurrir nuevos problemas financieros para el pago de la deuda privada, es previsible –porque ya lo hemos visto– que el gobierno tenga que ofrecer garantías para cumplir con su servicio y que a la postre le pase la factura a la población, la que ha tenido que pagar los costos de las recurrentes crisis que hemos padecido. Ya se ha dicho hasta la saciedad que el Gobierno Federal debe revisar con criterios patrióticos y objetivos el pago de la deuda externa, y buscar y promover un nuevo acuerdo global sobre deuda con los países en desarrollo, principalmente los latinoamericanos, con especial énfasis en los que integran Centroamérica, países a los que el gobierno del presidente Fox pretende integrar en el proyecto del Plan Puebla-Panamá. Un acuerdo global sobre deuda externa debería contener una ampliación de plazos; que los pagos deben estar calculados de acuerdo con un porcentaje de la cantidad de recursos en divisas obtenidos por nuestras principales exportaciones y de los proyectos y necesidades de desarrollo de cada nación; una revisión de tasas de acuerdo con la capacidad de pago, una disminución de los intereses y la negociación por nuestro país para disminuir el principal, sobre todo considerando el tamaño de nuestra economía y las repercusiones negativas que pudiera tener en nuestros principales socios comerciales una crisis de pagos. Habrá de tenerse presente, de prosperar esta iniciativa, que en un proceso de renegociación deberá tomarse en cuenta el valor real de la deuda de cada país, que se registra en el mercado secundario. La nueva administración federal que encabeza el presidente Vicente Fox debería considerar que el tema de la deuda externa reviste una importancia capital en el momento presente, y que es necesario reorientar los recursos para que éstos se destinen al desarrollo económico, ya que el peso del servicio de la deuda externa presiona significativamente el presupuesto de egresos convirtiéndose en un freno a las expectativas de mejoramiento de las condiciones de vida de nuestro pueblo. No debemos olvidar que nuestros gobernantes hasta un pasado muy reciente acudieron a los préstamos del exterior, obtenidos con todas las facilidades y conociendo sus funestas consecuencias, para cubrir sus injustificados desequilibrios económicos, con intereses acumulados y con los efectos acumulados de las devaluaciones. Así se constituyó la enorme y casi impagable deuda pública externa. Deuda interna Por si el peso del servicio de la deuda externa no fuera suficiente, tenemos que sumar a las obligaciones del Gobierno Federal la carga que representa la deuda interna, que al mes de junio –según el informe presidencial– arrojó un saldo bruto de 714 400 millones de pesos. Dicho saldo se compone por valores emitidos por el Gobierno Federal, los compromisos del Sistema de Ahorro para el Retiro y deuda con el sistema bancario nacional. Obligaciones con garantía fiscal Los montos de deuda externa e interna reconocidos como pasivos directos no son todas las obligaciones del Gobierno Federal, pues a éstos hay que sumar las obligaciones que cuentan expresamente con garantía fiscal y que según el informe de las finanzas públicas, al cuarto trimestre del año 2000 el saldo total ascendió a 986 mil millones de pesos, cifra que abarca 741 mil millones de pesos correspondientes al ipab, 123 mil millones de los fideicomisos y fondos de fomento, 105 mil millones de pesos por rescate carretero y 13 mil millones de pesos de la banca de desarrollo. Con relación al ipab puede decirse que una garantía ilimitada del Estado a los depósitos en la banca, aunada a una deficiente regulación por las autoridades y el marco macroeconómico inestable fueron los principales detonantes de la crisis bancaria que cimbró los cimientos de la economía nacional con las secuelas conocidas por todos los mexicanos. Por lo que respecta a los fondos de fomento y la banca de desarrollo, las garantías gubernamentales podrían convertirse en deuda pública en la medida que respalden activos de baja calidad. En relación con el rescate carretero, malos diseños de los contratos entre el sector público y los concesionarios para la construcción de carreteras hicieron que el riesgo de mercado, propiamente de naturaleza privada, se trasladara al sector público y por lo tanto a los contribuyentes. En este somero análisis de la deuda externa e interna se encontró que además de las obligaciones reconocidas que cuentan con el aval expreso del Gobierno Federal descritas con detalle en párrafos anteriores, en los últimos años las administraciones federales asumieron obligaciones que no se han reconocido como pasivos directos, y que sin embargo absorben recursos presupuestales cada año y generan presiones sobre el erario público. Entre estas obligaciones se encuentran el costo de transición sobre del nuevo sistema de pensiones del imss y los desequilibrios actuariales de las pensiones del issste, la cartera vencida de institutos y organismos públicos (Infonavit, banca de desarrollo, etcétera) y la liquidación de los Pidiregas. Los expertos señalan también un riesgo potencial por el endeudamiento de los estados y municipios del país. Resumiendo el análisis sobre la deuda pública del país y con base en datos de la shcp, imss, issste y estados de la república, los pasivos totales estimados por los expertos se situarían hasta el presente en 125.1 por ciento en relación con el pib estimado para este año y se integran de la siguiente manera: Pasivos públicos reconocidos, con aval del
gobierno Concepto Cantidad Porcentaje del pib Deuda externa pública 84 590 mdd 12.8 Deuda interna pública 714 400 mdp 11.6 Contingencias y avales 100.7 imss (nuevo sistema de pensiones, transición a afore) 45.0 issste (incluye pensiones de los estados) 33.8 ipab 741 000 mdp 12.1 Deuda de las entidades federativas 1.6 Fideicomisos y fondos de fomento 123 000 mdp 3.8 farac (rescate carretero) 105 000 mdp 1.8 Pidiregas 2.6 Total 125.7 Evolución del servicio de la deuda Conviene destacar los saltos que ha tenido el costo financiero de la deuda respecto del gasto neto total del Presupuesto de Egresos durante las diversas administraciones federales. Así, en el último año de la administración del presidente López Portillo, 1982, este costo representó 31.5 por ciento; en el primer año de la administración del presidente Miguel de la Madrid, 1983, fue de 44.2 por ciento; en el último año del gobierno del presidente Carlos Salinas, 1994, el costo financiero fue de 10.6 por ciento; y en los tres últimos años de la administración del presidente Ernesto Zedillo (1998, 1999 y 2000) los porcentajes del costo financiero fueron de 13.2, 17.1 y 17.2 por ciento. Para el ejercicio presupuestal del año 2001 el costo financiero de la deuda alcanza la cifra de 209 232 millones de pesos y la relación es de 16.2 por ciento respecto al gasto neto total. Puede observarse que si bien en términos relativos el servicio de la deuda pública reconocida con relación al gasto neto total ha ido disminuyendo, no ocurre así con el total de pasivos y contingencias que cuentan con el aval y la garantía fiscal del Gobierno Federal, pasivos que constituyen una presión sobre las finanzas públicas y evidencian la urgente necesidad del gobierno por incrementar la recaudación que se planteó en la iniciativa de reforma fiscal. Conclusiones Lo hasta aquí manifestado nos lleva a concluir que:
• Finalmente, la deuda pública sólo puede verse de una manera integral, dentro de la política económica y la política de gasto público. El adecuado tratamiento de la deuda puede ayudar al fortalecimiento de las finanzas públicas y desde luego la reorientación del gasto permitiría un crecimiento sostenible en el largo plazo, con equidad social. La prioridad debe ser el gasto en infraestructura, la industria, el sector agropecuario y el desarrollo social, particularmente en la generación de empleo, educación y seguridad social.
El desarrollo rural de México en el siglo xxi* * Conferencia pronunciada en el acto de clausura del Segundo Coloquio Internacional "El Desarrollo Rural de México en el Siglo XXI", organizado por la Mesa Directiva y las comisiones de Desarrollo Rural y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro, ciudad de México, 22 de marzo de 2002. Agradecimientos Agradezco la participación de todos ustedes en el Segundo Coloquio Internacional "El Desarrollo Rural de México en el Siglo XXI", en el que concurrieron 300 asistentes y 50 ponentes, todos ellos de excelente nivel, serios y amplios conocedores del tema. Participamos en siete mesas de trabajo, con siete temas y tres paneles como éste, que fue el último. Tuvimos la presencia de empresarios, de empresarios agrícolas, de productores del sector social, de investigadores, de funcionarios, de legisladores y la representación de casi todos los actores del mundo rural. Creo que el Coloquio cumple con sus objetivos pese a algunas ausencias. No puedo dejar de reconocer, en primera instancia, el gran apoyo para la organización del Coloquio brindado por la presidenta de la Cámara de Diputados y del Congreso, Beatriz Paredes Rangel, así como su interés personal en la organización del mismo. Tampoco puedo dejar de mencionar a los integrantes de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural y, desde luego, a sus presidentes, diputado Alfonso Oliverio Elías Cardona y diputado Jaime Rodríguez López, y a sus equipos de trabajo. Esto me parece sumamente importante porque un coloquio de estas características incluye a muchas personas. Quiero también mencionar especialmente a los diputados Miguel Ortiz Jongitud, Alejandro Cruz Gutiérrez, Javier Chico Guarne y Miguel Ángel Mantilla Martínez –secretarios de las comisiones de Agricultura y de Desarrollo Rural–, por su atención especial al Coloquio. Al personal técnico de la Comisión de Agricultura, al personal de la Secretaría General de esta cámara, especialmente del área de eventos y de protocolo; así como al personal técnico de la Mesa Directiva y de esta vicepresidencia. La situación de México en los inicios La orografía del suelo mexicano, accidentada por sus enormes sistemas montañosos que se prolongan a todo lo largo del país, y el reducido espesor del perfil taxonómico, o sea la capa cultivable de nuestros suelos, hacen frágiles nuestros ricos ecosistemas. La desigual distribución del agua; la aridez creciente de sus áreas cultivables y la sequía, ambas generadas por el calentamiento del planeta y que constituyen fenómenos naturales que arrasan cultivos, ganadería y pueblos enteros; y las inundaciones ocasionadas por tormentas tropicales, trombas o huracanes, hacen cada vez más difícil la actividad productiva del campo. En contraparte, México ocupa el cuarto lugar en biodiversidad. Entre su abundante riqueza biológica podemos señalar que nuestro territorio alberga entre ocho y 12 por ciento del total de las especies del planeta; ocupamos el primer lugar en reptiles, el segundo en mamíferos terrestres y el cuarto en anfibios; contamos con 30 por ciento más de especies de aves que los Estados Unidos y Canadá juntos; en nuestros bosques hay más de 25 000 especies de mariposas y polillas y más de 1 500 especies de abejas; existen, además, abundantes plantas, musgos, cactus, flores, frutas, hortalizas y legumbres, entre otras especies. Contamos con dos sectores rurales. Por una parte, un número importante de grandes y medianas unidades productivas, modernas, con acceso al financiamiento y a tecnologías avanzadas; dedicadas a la producción de bienes destinados al mercado interno o para su exportación; que poco a poco han ido asimilando las coberturas de precios en bolsas internacionales y adaptan sus cultivos a dichos precios y coberturas. Se estima que de este sector sólo 30 por ciento cuenta con capacidad de producción para la exportación y con los niveles de competitividad necesarios para poder incursionar y mantenerse en los mercados internacionales. Por otra parte, tenemos a más de 29 000 ejidos y comunidades agrarias que agrupan a más de 3.5 millones de ejidatarios, que producen maíz u otros granos básicos, en muchos casos con fines de autoconsumo; en condiciones de pobreza, pobreza extrema y minifundio; aquí, y en estas condiciones, habitan más de cinco millones de familias que constituyen poco más de 25 por ciento de la población total del país. Con relación a este segundo grupo mayoritario y marginado es importante señalar que, según la Organización para la Alimentación y la Agricultura (fao), encuestas levantadas en varios países arrojan evidencias de que los ingresos de las familias rurales provienen de diversas fuentes, y que los ingresos extraagrícolas muestran una tendencia creciente. En el caso particular de México se observa que las familias rurales que poseen menos de dos hectáreas sólo alcanzan a obtener del cultivo de sus parcelas el 10 por ciento de sus ingresos totales. Entre las principales fuentes de ingresos extraagrícolas se encuentran la migración temporal a los Estados Unidos, la renta de sus tierras o aparcería –empleándose como obreros o laborando en el comercio u otros servicios–, así como la elaboración de artesanías, entre otras. También es importante observar que la propiedad social integrada por los ejidos y las propiedades comunales, con un total de 3.5 millones de familias campesinas, poseen más de 100 millones de hectáreas, esto es, más de 57 por ciento de los 175 millones de hectáreas rurales. Estas tierras, cada vez en mayor proporción están siendo explotadas por mujeres, ancianos y niños; pues la mitad de los campesinos cuentan con más de 50 años y 18 por ciento tienen más de 65; por otra parte, en 1970 existían 31 459 ejidatarias, en tanto que en enero de 2000 ya se tenían registradas 362 581, lo cual implicó un crecimiento de 1 152 por ciento. Esta población rural activa configura una estructura productiva inadecuada, debido a que las personas de la tercera edad son renuentes a la reconversión de cultivos y a la adopción de nuevos procesos productivos o de tecnologías modernas. Asimismo, el minifundio es otro de los problemas que obstaculiza el desarrollo del sector rural. Sesenta por ciento de las unidades de producción (sociales y privadas), cuentan con menos de cinco hectáreas y su explotación no satisface las necesidades básicas de las familias que las trabajan; además, por la formación de otras familias de las nuevas generaciones, 20 por ciento de los ejidatarios ha fraccionado sus predios en tres o más parcelas; 25 por ciento de las familias ejidales sobrevive con menos de un salario mínimo mensual; cada familia ejidal cuenta con 5.5 miembros en promedio, cuando la media nacional es de 4.5 miembros; y en cada ejido residen, en promedio, 289 personas que no poseen tierras. En estas comunidades radican los más pobres de los pobres, los que sólo cuentan con su fuerza de trabajo para poder sobrevivir, grandes conglomerados de jornaleros agrícolas integrados por campesinos sin tierra e indígenas, que viven en situación de extrema pobreza; la cual avanza incontenible en la mayor parte del país. En estados como Yucatán, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, entre otros, la pobreza afecta a 70, 80 o 90 por ciento de la población. Este enorme contraste de ingresos, de condiciones productivas y tecnológicas y de nivel de vida siempre ha complicado el diseño de las políticas económicas agropecuarias, así como su instrumentación; y han generado polémicas en cuanto a la decisión de apoyar la equidad o la eficiencia, la justicia social o la libre empresa. Además, este sector –que durante un largo periodo de nuestra historia reciente estuvo protegido, apoyado y regulado por el Estado–, a partir de los años ochenta ha sido abandonado paulatinamente a las fuerzas del mercado, bajo el supuesto de que el libre juego de la oferta y la demanda determina la mejor asignación de los recursos. A partir del 1 Opciones de políticas de desarrollo rural En este contexto, las posibles políticas del sector rural parecen reducirse a sólo dos opciones. La primera, llevar a cabo políticas agropecuarias incluyentes, de apoyo y defensa de los pequeños y medianos productores, ejidatarios, comuneros y productores privados frente a la competencia del exterior, con el fin de desarrollar sus capacidades productivas y explotar sus ventajas comparativas hasta que por sí solos puedan hacer frente a las condiciones del mercado internacional. La otra opción sería poner en práctica políticas agropecuarias excluyentes, destinadas a apoyar exclusivamente a las grandes empresas agropecuarias y agroindustriales, nacionales o extranjeras y a las medianas empresas con potencial productivo, especialmente con capacidad de exportación. Lamentablemente ésta parece ser la opción elegida por la actual administración, por ello debemos prepararnos para lo que vendrá; y debido a que la población del campo está al borde de la ruina y la desesperación, no es difícil prever que en los próximos años el campo mexicano será escenario de graves conflictos sociales. La estrategia del actual gobierno de convertir en empresarios a los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, así como los instrumentos como el Procampo y la Alianza para el Campo, son insuficientes en el corto y mediano plazos para enfrentar y resolver esta problemática. Los problemas que nos han rebasado Algunos jefes de Estado opinan que la tecnología ha reemplazado la utilización del suelo como fuente de prosperidad económica. Recientemente, el expresidente de Costa Rica, José María Figueres, señaló al respecto:
El sector rural de México es, efectivamente, mucho más que un sector productivo. En el medio rural se generó la revolución mexicana; ha jugado un papel decisivo en nuestra historia reciente; contribuyó de manera importante en el proceso de industrialización del país; concentra, con la cuarta parte de la población nacional, un enorme acervo –étnico, cultural e histórico– rico en tradiciones, así como muchas de nuestras reservas boscosas y minerales y una enorme biodiversidad. No obstante esta riqueza, el desarrollo biotecnológico –la ingeniería genética, el cultivo de tejidos y la clonación– de los países desarrollados y especialmente de nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, ha abierto entre ellos y nosotros una brecha tecnológica casi insalvable; pues se requieren millonarias inversiones para la adquisición de equipos y de las instalaciones adecuadas, así como para la preparación de recursos humanos altamente especializados, para poder lograr descubrimientos que no siempre son explotables comercialmente. En México contamos con muy pocos especialistas en esta materia y con equipos que en su mayoría han sido donados por los Estados Unidos o Canadá. Por si lo anterior no fuese suficiente, afrontamos, además, barreras comerciales, competencia desleal y medidas proteccionistas –impuestas especialmente por los Estados Unidos–. Los paneles de controversias comerciales representan otro problema; son por todos conocidos los problemas que han afrontado los transportistas y productos nacionales –como el atún, el aguacate, el cemento, el azúcar, etcétera– para ingresar al mercado estadounidense. A ello hay que agregar un detalle más, en 1999 la secretaria de Salud de los Estados Unidos, Donna E. Shalala, y el secretario de Agricultura, Dan Glickman, elaboraron la Ley de Inocuidad Alimentaria. Dicha ley exige a los productores que exportan productos alimenticios, especialmente agropecuarios, a los Estados Unidos, determinadas prácticas sanitarias en la producción, cosecha, proceso, empaque y transportación, para evitar enfermedades típicas del tercer mundo. En realidad esta disposición es una barrera no arancelaria para nuestras exportaciones a ese país. Como consecuencia de todo lo anterior, podemos señalar, a manera de ejemplo, que sólo de maíz –el más importante de nuestros granos básicos– en 1994 importamos poco más de tres millones de toneladas, en 1996 alcanzamos la cifra récord de 6.3 millones de toneladas y de 1998 a 2000 importamos en promedio 5.2 millones de toneladas al año. Estas compras externas que en 1982 tuvieron un costo total de 37.6 millones de dólares (mdd), en 1988 ascendieron a 393.8 mdd y en 1996 aumentaron a 1 062 millones de dólares. En esos mismos años las compras externas de trigo pasaron de 87 mdd a 137.3 mdd y cerraron con 427.2 mdd. La creciente tendencia de importación de granos básicos se repite en las oleaginosas, leche en polvo, frutas y alimentos manufacturados, y evidencia la enorme dependencia alimentaria que padecemos desde hace varios años, misma que se estima crecerá de manera alarmante a partir de 2003. Lo peor es que el Gobierno Federal aún no se da por enterado. La apertura programada para 2003 Por último, es menester considerar que, de
acuerdo con los compromisos contraídos en el tlcan, a partir del 1 Ante esta situación, diversas organizaciones campesinas han declarado que México no está preparado para enfrentar la competencia agropecuaria de los Estados Unidos y Canadá, porque en esos países los agricultores reciben importantes subsidios, su tecnología es muy superior a la nuestra y disponen de financiamiento, maquinaria avanzada, insumos y fertilizantes a precios accesibles. Por ello, es probable que en 2003 o a más tardar en 2004 una proporción mayoritaria de nuestros productores rurales abandonarán sus actividades agropecuarias, sin que hasta la fecha cuenten con opciones viables para poder sobrevivir con sus familias. Si bien es cierto que es necesario promover el consumo de la producción nacional, resaltar sus particularidades y pugnar porque los productores primarios refuercen su economía y se apropien cada vez más del valor agregado de sus cultivos –a través de los mecanismos de pignoración y de cobertura de precios–, nos parece que la actual administración no ha evaluado la magnitud del problema, ni ha comprendido que sólo faltan nueve meses para que este problema estalle. El Gobierno Federal debería tener ya en marcha un programa emergente para proporcionar empleo en actividades relacionadas con el sector agropecuario a los cinco millones de familias que viven del campo. Sin una opción para mantenerse los campesinos emigrarán a las principales ciudades del país, incluyendo el Distrito Federal, con las consecuencias previsibles. En tal sentido, coincidiendo este coloquio con la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Financiamiento para el Desarrollo, realizada en la ciudad de Monterrey, no puede dejar de mencionarse que el problema de los países pobres y de los emergentes no se reduce al monto de ayuda que los países ricos puedan destinarles, sino que tiene que ver con su pasado colonial, con sus relaciones posteriores de dependencia e intercambio desigual y con las actuales políticas económicas, financieras y comerciales impuestas por los organismos económicos y financieros mundiales. Éste es el verdadero problema y por ello la reunión de Monterrey servirá de poco. Además, la ayuda se está condicionando al mantenimiento y profundización de las actuales recetas neoliberales, por lo cual los problemas de pobreza se agudizarán aún más. Conclusiones generales Los diagnósticos presentados en este coloquio son bastante coincidentes. Hay cuando menos cuatro conclusiones que debemos tomar en cuenta todos los actores del mundo rural para el siglo que estamos iniciando. La primera de ellas se refiere al cambio de los paradigmas del desarrollo rural. La vieja forma de pensar en el desarrollo rural de los siglos xix y xx ha terminado por los elementos que aquí han expuesto los ponentes: los fenómenos de la globalización; la aparición de nuevas tecnologías y de nuevas formas de organización de la producción; los cambios demográficos; los fenómenos de migración; los cambios económicos; los fenómenos de comercialización interna; y los tratados de libre comercio. Todo ello nos lleva a concluir, primero, que es necesario reconocer el desgaste de los viejos conceptos y aceptar que se impone la reconversión productiva; y que la misma reconversión productiva también implica una reconversión institucional en la manera de atender el campo con políticas públicas y la reconversión de los instrumentos jurídicos y de política económica y de desarrollo rural. La segunda gran conclusión es el fenómeno que se avecina con la apertura casi total del mercado agropecuario nacional en enero de 2003. Esto constituye un llamado de alerta a todos los agentes del mundo rural, pero particularmente a las instituciones encargadas de la política económica y de la política de desarrollo rural. Se avecina en el campo una circunstancia realmente difícil y, desde mi punto de vista, no hay ninguna estrategia preparada para enfrentarla. Otra conclusión radica en el reconocimiento, por una parte, de la gran diversidad biológica y de microclimas existente en el país y, por la otra, como bien decía el doctor Cassio Luiselli, que esta riqueza está descuidada o no hemos hecho lo suficiente para explotarla. Una cuarta gran conclusión consiste en reconocer que los programas e instrumentos de la actual política agropecuaria son limitados e insuficientes, y que los paradigmas e instrumentos del siglo xx, de la revolución verde e incluso algunos del siglo xix que aún plantean ciertos investigadores, dirigentes rurales e incluso funcionarios del más alto nivel, tienen que ser revisados. No voy a mencionar las conclusiones particulares porque las exposiciones han sido suficientemente ricas. He tratado de sintetizar las propuestas presentadas, no son todas y probablemente no coincidan exactamente como fueron planteadas, pero de todas maneras quiero señalar que este coloquio tenía y tiene por objetivo iniciar la discusión de cómo concebir el desarrollo rural en el siglo xxi. Los documentos aquí presentados muy pronto van a ser editados para dar continuidad a los trabajos realizados, afinar y profundizar en diferentes aspectos del complejo mundo rural de México. Por eso aplaudo la iniciativa de los presidentes de las comisiones, tanto de Agricultura y Ganadería, como de Desarrollo Rural, de iniciar inmediatamente seminarios de trabajo y reuniones permanentes, con relación a los temas que aquí se han expuesto y discutido. Políticas propuestas para el desarrollo rural Es apremiante diseñar y llevar a cabo una estrategia integral, en la cual se combinen y complementen las políticas destinadas a fortalecer los procesos productivos del sector rural con las acciones de la política social. Dentro de esta última, es necesario que las acciones de educación, formación, capacitación, salud, protección, conservación y renovación de los recursos naturales, construcción de infraestructura y generación de empleos, entre otras, se integren en una estrategia única, que garantice la consecución de objetivos y metas que realmente coadyuven a incrementar el nivel de vida de la población rural. En tanto que las políticas de apoyo y fomento de los procesos productivos destinados a incrementar la producción, productividad, calidad y rentabilidad del sector rural deben incluir programas sólidos de mercadeo que garanticen la producción agropecuaria, así como sistemas de supervisión y control que permitan homogeneizar los estándares de calidad, para elevar su competitividad y mantenerla en los niveles requeridos por los mercados internacionales. De acuerdo con lo anterior, es importante destacar los siguientes lineamientos de la política de desarrollo rural propuesta: A. También aquí se ha destacado, no sólo en este panel sino en las otras mesas, que una de las primeras acciones por realizar es dignificar el campo y la vida rural. El campo, las actividades rurales y el mundo rural no pueden seguir concibiéndose como en el siglo xx, como lo atrasado, lo marginado, como aquello lejano y secundario en el terreno económico. La vida en el campo y las actividades económicas rurales deben ser vistas igual que las actividades urbanas, el sector servicios o el sector industrial. La vida en el campo debe tener la misma calidad que los estándares nacionales. Eso es esencial, porque entonces, con un verdadero espíritu de justicia social, estaremos dando trato igual a todos los mexicanos. B. En segundo lugar, no tenemos otra opción más que iniciar un proceso de renegociación del tlcan en lo relativo al sector agropecuario mexicano, con base en la evidencia de que este sector está gravemente amenazado por la competencia de las importaciones, especialmente estadounidenses, y recurrir a las salvaguardas, que son las únicas que pueden frenar las importaciones, funcionando como una especie de salvavidas, aunque sea temporalmente. Y si la palabra "renegociación" nos disgusta, tendremos entonces que buscar cómo lograr un trato de iguales con nuestros socios comerciales. No pueden tratarnos como empleados, somos socios y el socio tiene una categoría diferente de la de empleado. Esto es urgente e inevitable. No tenemos tiempo, debemos recurrir incluso a las salvaguardas, porque si no hallamos una solución, los conflictos sociales en el campo se darán en todos los ámbitos, no sólo con los productores del sector social, también con los productores del sector privado e incluso con los empresarios agrícolas. Sin embargo, estamos conscientes que, de acuerdo con lo pactado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México tendría que otorgar otros beneficios para compensar tanto a los Estados Unidos como a Canadá. C. En tercer lugar, también aquí se ha destacado la necesidad de revertir la tendencia decreciente de los presupuestos asignados al campo en los ejercicios fiscales de 2001 y 2002; de mantener y recuperar los niveles de inversión de años anteriores, pues los 38 000 millones de pesos destinados al desarrollo rural en México en 2002 son insuficientes. Por ello tendremos que recuperar un nivel adecuado de inversión para el campo que nos permita cubrir todas las necesidades de construcción de infraestructura, de financiamiento y de apoyos para el desarrollo en general. D. En cuarto lugar, tenemos que atender el problema de las carteras vencidas, pues los productores no pueden invertir si están pensando cómo pagar sus carteras. No veo por qué sí se puede asignar mil millones de pesos a las líneas aéreas, miles de millones de pesos a las carreteras, cientos de miles de millones de pesos a los bancos y no se pueda asignar recursos al desarrollo rural. Consideramos necesario renegociar las carteras vencidas con el propósito explícito de beneficiar al agro mexicano e instrumentar una política de precios lo suficientemente altos, con incrementos escalonados en el mediano y largo plazos, con el fin de darle rentabilidad al campo, capitalizarlo y tecnificarlo, especialmente en el área de la biotecnología. De esta manera, por una parte, el sector rural quedaría protegido de las oscilaciones de los precios internacionales y de la competencia desleal, en especial de productores estadounidenses; y, por la otra, se alcanzaría la suficiencia alimentaria, es decir, la posibilidad de cubrir totalmente la demanda del mercado interno, contribuyendo al equilibrio de la balanza de pagos y a la reactivación de la economía nacional, así como a la estabilidad social, al mantener a los campesinos en sus zonas de residencia, con empleo y con un mejor nivel de vida. E. Asimismo, es necesario ampliar los programas específicos de la Alianza para el Campo e incrementar de manera significativa tanto el monto de los recursos federales y estatales canalizados a dichos instrumentos, como el universo de los apoyos que se oferten a los productores rurales. Todo ello en un contexto de apoyos diferenciados en el cual se reconozca la dualidad de las unidades productivas y se fortalezca a las pequeñas y medianas empresas agropecuarias con potencial productivo, pero también y de manera prioritaria a los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios marginados que sobreviven en condiciones de pobreza. De acuerdo con ello se propone conceder a las pequeñas y medianas empresas integradas por ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, créditos con tasas preferenciales vinculados a programas de aseguramiento con apoyos fiscales para cubrir las primas de seguro. Dirán algunos, los subsidios no se permiten en el marco del tlcan, pero ya se ha mencionado el monto de los recursos que en los países ricos se asignan a través de apoyos ocultos o abiertos. Ayer, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, generó una de las dos notas discordantes importantes de la reunión de Monterrey. Dijo que los nueve países más ricos del planeta asignan diariamente mil millones de dólares de subsidio a la producción agropecuaria; ése es el monto que debemos tomar como referencia. Entonces, no veo por qué nosotros no podemos ayudar al desarrollo de nuestros productores rurales. F. Tenemos que llevar a cabo acciones para apoyar nuevamente la organización para la producción, pues el mercado tiende a dejar fuera a los más pobres, pues sólo se apoya e incluye a los mejor posicionados. Sostenemos que la mano del mercado además de invisible es ciega, pues discrimina a la mayor parte de la población y selecciona a unos cuantos. Tenemos también que trabajar en la capacitación de los productores e inducir su ingreso y permanencia en el mercado con el apoyo sistemático de personal experimentado, integrar cadenas productivas por producto y región y establecer corredores agroindustriales en los cuales se industrialicen los productos del campo, con el fin de lograr un mayor valor agregado en beneficio de los campesinos. Los secretarios de Desarrollo Rural presentes en este coloquio –de Puebla, Coahuila y Zacatecas– y aquellos ponentes que se expresaron desde su perspectiva regional expusieron la necesidad de diseñar políticas regionales, dado que la diversidad del país impide que las grandes políticas nacionales cubran esas especificidades. G. Al mismo tiempo, se deberá modificar la figura jurídica del órgano desconcentrado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), para convertirlo en una paraestatal con funciones ampliadas, con el fin de que, en un periodo no muy largo, intervenga directamente en los procesos de comercialización y ofrezca servicios de almacenamiento a los productores rurales. H. De manera simultánea, esta paraestatal deberá iniciar los trabajos para promover la creación de una bolsa agropecuaria nacional, por medio de la cual los productores rurales podrán contar con servicios de información y fijación de precios internacionales de los productos agropecuarios, cobertura de precios, almacenaje, control de calidad, puntos de entrega, fondos de autoaseguramiento, etcétera. Estos trabajos deberán complementarse con intensos programas de información, formación, educación y capacitación de los productores rurales, apoyados por especialistas en la materia, para que puedan apropiarse paulatinamente de dicha bolsa agropecuaria. De esta forma, al consolidarse la operación de esta figura y al ser operada por los productores, podría entonces liquidarse la paraestatal mencionada o reducirse para cumplir las funciones que resulten estrictamente necesarias. I. Por otra parte, el Gobierno Federal deberá llevar a cabo un ambicioso programa de construcción de infraestructura, especialmente en lo relativo a obras hidroagrícolas, corredores agroindustriales; conservar, ampliar y articular la red de transporte; construir puentes, caminos rurales y alimentadores y aumentar los ejes troncales; extender la electrificación y la red de telecomunicaciones rurales, etcétera, para permitir la entrada ágil y oportuna de los insumos y servicios requeridos por el sector rural y la salida fluida de la producción agropecuaria. J. Diseñar e instrumentar una amplia promoción de tecnologías alternativas de bajo consumo energético, probadas y comprobadas, que garanticen niveles internacionales de productividad, producción y calidad, como son: invernaderos, hidroponia, cultivos orgánicos, etcétera, de forma tal que en superficies cada vez menores se concentren mayores niveles de producción. Por ejemplo, la producción de cultivos orgánicos, llamados también productos ecológicos o biológicos debido a que excluyen el uso de agroquímicos, constituye una tendencia mundial de cambio en la demanda de alimentos, en la búsqueda de productos benéficos para la salud, con mayor calidad e inocuos. México ocupa el segundo lugar en el ritmo de crecimiento de superficies cultivadas con productos orgánicos, después de Italia. En el año 2000 poco más de 33 000 agricultores mexicanos cultivaron productos orgánicos en 103 000 hectáreas, registrando un crecimiento anual de 49.9 por ciento (el crecimiento anual alcanzado por Italia fue de 53.7 por ciento) y exportaron 139.4 millones de dólares, casi cuatro veces más que en 1996. El café aporta 66 por ciento de esta producción, concentrada en su mayoría en Chiapas, y le siguen en importancia el maíz azul y blanco y el ajonjolí, entre otros. K. También se propone realizar, de manera simultánea, un amplio programa de promoción de actividades productivas alternas para la explotación racional y sustentable de los recursos naturales de las localidades, como son: artesanías, proyectos de ecoturismo, creación de empresas rurales productoras de quesos, dulces, hilados, tejidos, carnes frías, embutidos, plantas medicinales, productos exóticos, etcétera, así como promover la instalación en el sector rural de agroindustrias, maquiladoras, pequeñas y medianas empresas comercializadoras o prestadores de los servicios requeridos por dicho sector, con el fin de propiciar la generación de empleos, arraigar a los campesinos en sus comunidades, disminuir la migración de los mismos, mejorar el ingreso rural promedio y, en consecuencia, elevar el nivel de vida de las familias campesinas. L. En virtud de que el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) se ha convertido en un instrumento eficiente sólo para un sector muy pequeño de grandes productores, en tanto que para la inmensa mayoría de los beneficiados constituye un apoyo meramente asistencial, se sugiere reorientarlo para que, junto con los programas específicos de la Alianza para el Campo, apoye los procesos productivos por producto y de manera regional; de forma tal que se logre la reconstrucción de las cadenas productivas regionales y se retome el compromiso original de mantener este apoyo, en términos reales, en un monto equivalente a los 100 dólares por hectárea. M. Finalmente, habría que poner en marcha un amplio programa de recuperación, protección y explotación forestal. La protección de los bosques se ha convertido en una prioridad internacional, por ello el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo operan programas especiales para la conservación y protección de los bosques, destinando para ello cuantiosas sumas de dinero. Con el apoyo de dichos recursos económicos y los que la Federación destine a este programa tendríamos que prevenir y combatir los incendios forestales, recuperar las zonas deforestadas, combatir las plagas y enfermedades de los árboles y regular y controlar la explotación forestal, buscando emular a los Estados Unidos y Canadá, que desde hace más de cien años han logrado construir una verdadera industria a partir de la madera, en la producción de muebles, celulosa y diversos productos más.
La reforma fiscal lograda* En abril del año pasado el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión un paquete llamado Nueva Hacienda Pública Distributiva, el cual contenía los anteproyectos de la llamada Reforma Fiscal Integral –con temas de carácter presupuestal, financiero y tributario–. En total fueron 16 iniciativas de decreto, siete relativas a diversas disposiciones fiscales, ocho relacionadas con diversos ordenamientos en materia financiera y una referida al aspecto presupuestal. De este paquete, al finalizar el segundo periodo del primer año legislativo (30 de abril de 2001) fueron aprobadas por el Congreso de la Unión las ocho iniciativas que reforman los siguientes ordenamientos en materia financiera: la Ley Orgánica de Nacional Hipotecaria; la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros; la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras; la Ley de Instituciones de Crédito y las leyes orgánicas de Nacional Financiera, Banco Nacional de Crédito Rural, Banco de Comercio Exterior, Banco Nacional de Obras y Banco del Ejército; la Ley General de Bienes Nacionales; la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; la Ley de Sociedades de Inversión; y la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Respecto a los proyectos de decreto relativos a diversas disposiciones fiscales, fueron aprobados por el Congreso General en periodo extraordinario del segundo año legislativo la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta y las reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Quedaron pendientes las reformas al Código Fiscal de la Federación, a la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, a la Ley del Servicio de Administración Tributaria y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En cuanto a la propuesta de la nueva Ley del Impuesto al Valor Agregado, ésta no obtuvo el consenso necesario para su aprobación. Asimismo, quedó pendiente de aprobación por el Congreso de la Unión la Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones constitucionales en materia presupuestaria. En el periodo ordinario de sesiones que inicia el 15 de marzo habrá de presentarse el dictamen correspondiente al pleno de la Cámara de Diputados para su votación. En cuanto al aspecto tributario, se comprende la preocupación del Ejecutivo Federal por allegarse más recursos. Es de sobra conocida la situación endémica de las finanzas públicas nacionales, ya que nuestro país tiene una de las cargas impositivas más bajas de América Latina, más baja también con respecto a los miembros de la ocde y de nuestros socios comerciales de Norteamérica; todo esto a pesar de que el Gobierno Federal cuenta con ingresos de privilegio por nuestras exportaciones y derechos petroleros. Conviene resaltar que la crisis de las finanzas públicas se expresa no sólo del lado del ingreso, sino también del gasto y la deuda públicos. En el caso de esta última, el peso que significa su servicio impide la liberación de recursos para canalizarlos al desarrollo económico y a la atención de los grandes rezagos en infraestructura, educación y bienestar social. Según el primer informe del presidente Vicente Fox, en el mes de junio del año 2001 el saldo bruto de la deuda externa global alcanzó la cifra de 151 039 millones de dólares, equivalentes a 22.8 por ciento del pib estimado para el año 2001 (6’133 000 millones de pesos mexicanos), este monto se integra por 84 590 millones de dólares del sector público, 54 821 millones de dólares del sector privado y 11 628 millones de dólares del sistema bancario. La deuda pública interna reconocida en el informe presidencial alcanza hasta el presente una cifra de 714 400 millones de pesos, además existen obligaciones por 986 mil millones de pesos que cuentan con garantía expresa del Gobierno Federal. Otros pasivos no reconocidos como directos pero que gravan el presupuesto corresponden a los sistemas de pensiones del imss e issste. Además, los proyectos de impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas) y el endeudamiento de estados y municipios encierran un riesgo potencial. Existe preocupación por la magnitud de los pasivos del Gobierno Federal y si a esto se suman los avales y contingencias, las últimas estimaciones realizadas por especialistas los sitúan por el orden de 125.7 por ciento respecto al pib del año 2001. En otro apartado, la caída y luego el estancamiento de los recursos públicos ha sido el reflejo del bajo crecimiento económico promedio del país, afectado no sólo por la brutal caída del año pasado, sino también por la apertura comercial que se acompañó de indebidos privilegios y exenciones fiscales a maquiladoras y empresas altamente exportadoras, al sector financiero y a grandes corporaciones; de injustos convenios para evitar la doble tributación; al crecimiento de la evasión fiscal y la economía informal. A ello hay que sumarle los costos por los rescates de bancos, carreteras y otras empresas e individuos incluidos en el Fobaproa-ipab; lo mismo podemos decir de los costos de las imprevisiones actuariales en los sistemas de seguridad social. Pasivos públicos reconocidos, con aval del
gobierno Concepto Cantidad Por ciento del pib
Esta es la verdadera explicación de la crisis de las finanzas públicas y no otra. Sin embargo, ante el estado crítico de los ingresos públicos –situación que pone en grave riesgo el cumplimiento de las funciones básicas del Estado mexicano– se comprende que es necesaria una restructuración integral del sistema hacendario mexicano, que tome en consideración no sólo la parte tributaria o de ingreso, sino también el gasto, la deuda pública, la restructuración de Pemex y la cfe, el aspecto presupuestal, la rendición de cuentas, la fiscalización y el federalismo fiscal. La propuesta foxista En su iniciativa de reforma hacendaria, el Ejecutivo Federal sostenía que la reforma al impuesto al valor agregado, con la expedición de una nueva ley, constituía uno de los pilares de la nueva propuesta distributiva; además de considerar, amén de otras medidas contenidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta, la homologación del impuesto que se aplica tanto a las personas morales, como a las personas físicas. Cuando en el Congreso se analizaron los documentos de la propuesta de la Nueva Hacienda Pública no dejó de sorprender la visión que tienen los funcionarios hacendarios respecto a las contribuciones de los ciudadanos al erario público. Se sostenía en la exposición de motivos, como eje central de la propuesta, que una estructura fiscal ideal debiera prescindir de toda recaudación (léase impuesto sobre la renta) relacionada con la creación misma de la riqueza, porque casi cualquier acción en este frente implica una distorsión, y se concluía con el razonamiento de que al no gravar la creación de riqueza tendrá que gravarse al individuo al momento de consumir (léase iva), que por lo demás es el impuesto menos distorsionante, más equitativo y progresivo. Esta era la esencia de la iniciativa del presidente Vicente Fox: transformar la base de la tributación en nuestro país de los impuestos a las ganancias a los del consumo. Desde un principio y hasta el presente, los legisladores al Congreso de la Unión en la LVIII Legislatura hemos estado de acuerdo en fortalecer las finanzas públicas, pero su fortalecimiento no podía hacerse a costa de gravar alimentos y medicinas, porque tal medida afectaba a más de 90 por ciento de la población. Ante la pretensión de gravar con iva alimentos y medicinas, el Ejecutivo Federal proponía mecanismos compensatorios para 60 por ciento de la población afectada con la aplicación de impuesto. Nada más que, en su momento, los cálculos de compensación alcanzaban solamente a seis millones de familias pobres y dejaban fuera a más de seis millones de familias que estaban en la misma situación, además del contenido clientelista y asistencialista de los programas, muy en la visión del Fondo Monetario Internacional. La iniciativa para aplicar el impuesto al valor agregado a alimentos y medicinas suscitó, en casi nueve meses, una intensa discusión entre los diversos actores sociales, políticos y líderes de opinión en los diversos medios nacionales de comunicación. La discusión también se realizó en foros, mesas redondas y conferencias a todo lo largo y ancho del país. Casi 90 por ciento de la población rechazó totalmente la pretensión de imponer dicho gravamen. Vale decir que mientras nuestro país tiene un ingreso per capita menor a 58 mil pesos anuales, nuestros socios comerciales tienen ingresos promedio de 250 mil pesos. Por eso, si el Ejecutivo Federal insiste en gravar el consumo reditando la iniciativa de una nueva ley del iva, primero tendremos que desarrollar una política económica y salarial que fortalezca el ingreso a cuando menos 125 mil pesos anuales per capita. Propuesta de reforma fiscal Atento a esta situación y en un afán propositivo, en el mes de septiembre de 2001, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática hizo pública la Propuesta Alternativa de Reforma Hacendaria, la cual fue entregada al presidente de la república y a los secretarios de Gobernación y de Hacienda. El objetivo central de la propuesta del prd enuncia que es de urgencia nacional precisar la vinculación que existe entre el objetivo de un desarrollo sustentable, capaz de generar el nivel de empleo requerido por la creciente población; la necesidad de promoverlo mediante un sistema democrático de planeación estratégica de los recursos regionales y la de prever su financiamiento mediante la reforma fiscal integral. También se dice que para poder cumplir con tal objetivo era necesaria la participación del Estado democrático-social en la economía como promotor, regulador y corrector de desequilibrios, con base en una planeación regional que debería concentrarse en los sectores estratégicos y prioritarios de la economía. Para tal efecto se fijaron cinco ejes estratégicos: la reconstrucción de una economía productiva y sustentable; un desarrollo social (asumiendo el Estado su responsabilidad social); buscar la plena responsabilidad y fortalecimiento de los gobiernos locales; la restructuración de las finanzas públicas y del sistema de banca y crédito; y un Estado democrático social de derecho. Las cualidades de la propuesta del Partido de la Revolcuión Demográfica se reflejarían en la generación de empleo permanente y socialmente protegido, la reconversión de empleo informal a formal, una orientación estratégica de la inversión pública y el fortalecimiento y sustentabilidad de la economía nacional con base en el mercado interno. A contrapelo de la propuesta del Ejecutivo Federal de la Nueva Hacienda Pública, la propuesta del prd considera que el isr debe ser el eje de la política tributaria mexicana, ya que los impuestos directos son la base de los ingresos tributarios en las economías desarrolladas y que por tanto, la reforma fiscal debe articular a éste eje las medidas referidas al iva y al régimen fiscal de Pemex. La propuesta del prd sostiene como principios rectores del impuesto sobre la renta los siguientes: que todas las personas que conforman la población económicamente activa y residentes que realicen una actividad productiva, independientemente de su actividad y nivel de ingresos, deberán tener un registro fiscal y presentar su declaración; que se debe acumular todos los ingresos de la personas físicas (sueldos, honorarios, intereses, dividendos, regalías, rentas y sorteos), a fin de que la tasa sea efectivamente progresiva; que deben mantenerse exentos los ingresos de hasta cuatro salarios mínimos para todas las personas físicas; que debe establecerse un impuesto especial progresivo sobre donaciones, herencias y legados; que debe otorgarse facilidades e incentivos a quienes se desempeñan en la economía informal para que se incorporen al régimen fiscal; que debe desaparecer la calidad de exentos a los ingresos derivados de operaciones bursátiles y algunos intereses provenientes de créditos cuyo acceso es restringido (como es el caso de los bonos y obligaciones emitidos por el Gobierno Federal y organismos internacionales); que debe reconocerse el principio de especulación en la bolsa (aplicable sobre todo a las operaciones de corto plazo); derogar la cuenta de utilidad fiscal neta para personas físicas, con objeto de que acumulen todos sus ingresos, incluyendo dividendos, y paguen el impuesto que les corresponde; que las prestaciones de seguridad social, vivienda y demás prestaciones sociales se mantengan exentas. Finalmente, la propuesta del prd en cuanto al isr referido a personas físicas busca beneficiar a quienes perciben ingresos bajos y medios con la aplicación de tasas menores y mantiene la tasa de 40 por ciento para los de mayores ingresos. Respecto al isr para personas morales, el prd formuló diversas propuestas: mantener el rango de 35 por ciento, considerándolo compatible con la competitividad fiscal; eliminar el régimen de consolidación de los grupos empresariales; revisar de los regímenes especiales, manteniendo el del sector agropecuario; aplicar del sistema de flujos de efectivo para el pago del impuesto. La reforma fiscal aprobada La reforma fiscal aprobada mantuvo como eje fundamental el impuesto sobre la renta. Su principal objetivo fue ampliar la base gravable y evitar continuar con las tendencias polarizadoras del ingreso nacional vía la tributación. Aunque disminuyeron las tasas del impuesto sobre la renta, tanto a las personas físicas como a las morales, ciertos sectores empresariales atacaron con rudeza la reforma por considerarla lesiva para sus intereses, tal fue el caso de los sectores de telecomunicaciones, refresquero y alcoholero. Sin embargo, conviene resaltar que estos sectores no fueron el eje fundamental de la reforma. Y no obstante lo anterior, el Congreso de la Unión fue objeto como nunca antes de una campaña de desprestigio, orquestada por esos sectores y apoyada decididamente por todos los medios de comunicación. Nueva Ley del Impuesto sobre la Renta La nueva Ley de Impuesto sobre la Renta aprobada por el Congreso de la Unión limitó la exención a las personas físicas que perciben hasta dos salarios mínimos, se mantiene la exención en todas las prestaciones sociales y a los ingresos provenientes por intereses, donaciones, herencias y legados; también se mantiene la cuenta de utilidad fiscal neta y la tasa se homologa en 32 por ciento tanto para personas físicas, como morales. Se dispone que las personas físicas acumulen la totalidad de los ingresos obtenidos en el ejercicio para fortalecer el principio constitucional de equidad y proporcionalidad de los impuestos, al tiempo que se eliminaron los distintos regímenes cedulares que existían. Asimismo la nueva Ley del Impuesto sobre la
Renta dispone, en su artículo 5 Se elimina la exención general de que gozaba la enajenación de acciones en la bolsa mexicana de valores. Los intermediarios financieros que operen en la bolsa tienen la obligación de retener 20 por ciento sobre la ganancia de la emisora durante los primeros cinco años después de la primera colocación, según lo dispone el artículo 60 de la Ley del ISR; así como por la enajenación de acciones que se realice fuera de la bolsa; por oferta pública restringida; y por fusión o escisión de sociedades. El grueso de las operaciones que se realizan en la bolsa, es decir las verdaderamente bursátiles, quedan exentas de gravamen, según la fracción XXVI del artículo 109 de la Ley. El capítulo VI del título segundo de la Ley del ISR, que comprende los artículos del 64 al 78 inclusive, trata del régimen de consolidación fiscal y precisa los requisitos que debe cumplir una sociedad para ser considerada como controladora y poder ejercer la opción de consolidación; establece, además, qué se entiende por sociedades controladas y qué sociedades no pueden ser ni controladoras ni controladas y la obligación de la sociedad controladora de llevar su cuenta de utilidad fiscal neta. El capítulo VII del título segundo de la Ley del ISR, que comprende los artículos del 79 al 85, trata del régimen simplificado en el que se incluye a las siguientes personas morales: las dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, siempre que no presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el país o en el extranjero; las de derecho agrario que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas; las que se dediquen exclusivamente a actividades pesqueras; las constituidas como empresas integradoras; y las sociedades cooperativas de autotransportistas dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre de carga o de pasajeros. Finalmente, en el artículo 17 de la ley aprobada, capítulo III "De las facilidades administrativas y estímulos fiscales", se dispone lo siguiente:
Reformas de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios En la propuesta que envió el Ejecutivo Federal para reformar el ieps las tasas para las bebidas con contenido alcohólico y cerveza, eran en tres casos menores a las que finalmente se aprobaron. En el caso de los cigarros también se incrementó la tasa y en cuanto a puros y otros tabacos labrados la tasa fue menor a la que contenía la iniciativa. El decreto de reformas a la Ley del
Impuesto sobre Producción y Servicios que aprobó el Congreso y expidió el Ejecutivo
Federal adiciona la iniciativa original al agregar los incisos G y H a la
fracción I del artículo 2 Asimismo la fracción II del mencionado
artículo 2
Sin embargo, también se dispone en el artículo 18 del Decreto que no pagarán impuesto los siguientes servicios:
En el caso de la telefonía básica existe controversia, pues el numeral II del artículo 18 del decreto de reformas la clasifica como básica residencial y fija un límite de 250 pesos mensuales que estarían exentos, sin embargo el numeral X del citado artículo excluye de pago de impuestos a la telefonía básica en todas sus modalidades. Igual ocurre con la larga distancia nacional, pues el numeral VI le pone un límite de 40 pesos exentos y en el numeral XI se excluye en forma total el pago de impuestos. Según la opinión de expertos en estos casos se aplicarían las disposiciones que otorgan el mayor beneficio. Finalmente, dentro del artículo octavo transitorio de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2002 se establece un impuesto de cinco por ciento a la venta de bienes y servicios suntuarios a cargo de las personas físicas y morales que en el país realicen las actividades de enajenación de bienes, presten servicios, otorguen el uso o goce temporal de bienes muebles y la importación de los bienes considerados como suntuarios cuando se realice por el consumidor final. Los cambios en el Proyecto de Ley de Ingresos Las adecuaciones realizadas en la leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Federal de Derechos y de Ingresos de la Federación para el año 2002, incidieron en la determinación de los ingresos para el ejercicio fiscal de este año, que alcanzó la cifra de l’463 000 millones de pesos, desglosado en sus principales rubros como sigue: Ley de Ingresos de la Federación Millones de pesos Porcentaje del pib Concepto Iniciativa A Dictamen B Diferencia B-A Iniciativa Dictamen Total 1’410 654.4 1’463 334.3 52 679.9 22.8 23.7 Ingresos Impuestos 733 190.8 806 200.0 73 009.2 11.9 13.0 Contribución Derechos 164 349.2 140 994.8 -23 354.4 2.7 2.3 Contribuciones Productos 5 978.8 5 978.8 0.0 0.1 0.1 Aprovechamientos 63 457.3 72 951.9 9 494.6 1.0 1.2 Ingresos de organis- Aportaciones Ingresos derivados Un análisis de la estructura de los impuestos pronosticados en 806 200 millones de pesos arroja que las recaudaciones en orden de importancia serían: por concepto de impuesto sobre la renta, 44 por ciento; por concepto de impuesto al valor agregado, 28 por ciento; y en el caso del impuesto especial sobre producción y servicios, por la venta de gasolina y diesel se recaudará 16 por ciento. Solamente estos tres impuestos representan 88 por ciento de la carga tributaria. En el caso de las modificaciones fiscales que han provocado controversia tenemos que por la venta de bebidas alcohólicas, cervezas y bebidas refrescantes se recaudará 1.8 por ciento; por el nuevo impuesto aplicado a las telecomunicaciones se recaudará 0.4 por ciento; y la recaudación por el nuevo impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios representa tan sólo 1.1 por ciento.
Conclusiones
Informe de la asistencia al III Congreso
Internacional México, D.F., 29 de octubre de 2001 Dip. Beatriz Paredes Rangel Presidenta de la H. Cámara de Diputados Presente Por medio de la presente informo a usted de mi viaje al Reino de España, realizado del 21 al 26 de octubre del presente año, respondiendo a diferentes invitaciones recibidas. A invitación del presidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas y el Caribe, doctor Carlos Sixirei Paredes, asistí en mi calidad de vicepresidente de la Cámara de Diputados al III Congreso Internacional de Latinoamericanistas y del Caribe que se celebró en la ciudad de Pontevedra, Galicia, España, del 22 al 26 de octubre de 2001. Mi participación como ponente fue en el panel "Historia Contemporánea, Siglos XIX y XX", en donde presenté la ponencia "México: alternancia o transición para la consolidación democrática", en la cual destacó la importancia que tendrá el poder legislativo en el reto del fortalecimiento democrático y la transición política que está viviendo nuestro país. No omito destacar la asistencia de aproximadamente 300 historiadores de todas las latitudes del mundo, también es importante resaltar el interés que el tema suscitó entre los asistentes, de tal forma que ofrecieron publicar el documento presentado en Venezuela, Cuba y España, entre otros países. En otro orden de ideas, el jueves 25 de octubre realicé una visita al congreso español e intercambié opiniones con parlamentarios de ese país sobre todo con relación a la agenda legislativa de ambas naciones. De parte de los legisladores españoles destacó el interés por saber qué pasa en México con la reforma del Estado, el conflicto en Chiapas, la seguridad social, el presupuesto y el paquete económico, las autonomías, las funciones y los recursos de los municipios y el proceso de descentralización. En esta visita al Congreso de los Diputados de España me fue entregada una copia de su proyecto de Ley de Ingresos y Egresos de 2002, misma que pongo a su disposición y a la de los diputados interesados. Durante mi estancia en Madrid también me reuní con el secretario general del Centro de Estudios México-Unión Europea y de la Fundación "José Ortega y Gasset", el señor Jesús Sánchez Lambas, quien me comentó del interés de los miembros de dicha fundación en establecer un convenio de cooperación con la Honorable Cámara de Diputados, similar al que ya existe con la Cámara de Senadores. Entre otras actividades también me entrevisté con la directora internacional de la Fundación "Pablo Iglesias", la doctora Elena Flores. En dicha reunión platicamos sobre la situación política de España y las diferentes actividades académicas que se desarrollan en la mencionada fundación, así como sus vínculos con Latinoamérica y con México. También se destacó la posibilidad de apoyar el intercambio de experiencias de gobierno y la formación de recursos humanos técnicos de alto nivel, con preferencia en materia de administración municipal y en temas como la generación de empleos. En dos ocasiones me reuní con el exmo. embajador de México en España, Gabriel Jiménez Remus, con quien conversé de la agenda bilateral de interés de ambos países, sobresaliendo el tema de la reciente visita del presidente Vicente Fox a España, el asunto indígena y la necesaria intensificación de las relaciones entre las Cortes Españolas y esta Cámara de Diputados. Anexo al presente informe copia de la ponencia presentada, así como copia del convenio entre la Cámara de Senadores de México y la Fundación "Ortega y Gasset", que puede ser punto de partida para un posible convenio entre la mencionada fundación y la Cámara de Diputados. Sin más por el momento, agradezco su atención y quedo a su disposición para ampliar cualquier información. Atentamente Dip. Éric Villanueva Mukul
Intervención ante el Parlacen Guatemala, 29 de enero de 2002 Es un honor para la delegación de legisladores mexicanos estar con ustedes y ser portadores de un saludo afectuoso de todos nuestros compañeros diputados mexicanos. Las y los diputados mexicanos Óscar Alvarado Cook, Adrián Salvador Galarza González, Alejandro Enrique Gutiérrez Gutiérrez, Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Rosalía Peredo Aguilar, Julieta Prieto y un servidor, Éric Villanueva Mukul, hoy estamos aquí para cumplir con el deseo y el compromiso de integrarnos como observadores de este parlamento que ha contribuido de manera importante en lograr el fortalecimiento democrático en Centroamérica y constituye uno de los principales motores para impulsar el desarrollo de los países que lo integran, por tanto es una satisfacción formar parte del Parlacen. El deseo de cooperar con el Parlamento Centroamericano y compartir inquietudes y propuestas para desarrollar la zona surgió antes de julio de 1999, año en que el Parlacen invitó a los legisladores mexicanos a integrarse como observadores y la LVII Legislatura del congreso mexicano expresó su compromiso de trabajar muy de cerca para lograr que ambos parlamentos estrecharan sus relaciones a través del análisis y aportaciones en proyectos comunes. Desde los inicios de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados de México hemos valorado el esfuerzo de nuestros compañeros y retomamos su compromiso hasta convertirlo en una realidad después de tres años de intensas pláticas. De esta manera, los legisladores integrantes de la LVIII legislatura de la Cámara de Diputados de México nos congratulamos de integrarnos como observadores al Parlamento Centroamericano, porque estamos de acuerdo con sus principios para lograr la consolidación de un sistema democrático, pluralista y participativo en los países de Centroamérica y el Caribe mediante una convivencia pacífica y dentro de un marco de seguridad y bienestar social. México comparte con Guatemala, El Salvador, Panamá, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, países miembros del Parlacen, la necesidad de desarrollar nuestras regiones y consolidar nuestras economías. Cierto es que tenemos problemas comunes y compartimos la marginación de amplios sectores de la población en nuestros países, pero también es cierto que desde nuestros poderes legislativos estamos luchando por combatir la pobreza que viven nuestros pueblos. Nos une nuestra geografía, la historia y nuestra cultura ancestral y en ese ámbito hemos estrechado nuestras relaciones a través de los años con cada uno de los países que integran este honorable parlamento. Nos une, ante todo, nuestra solidaridad. Compañeros legisladores, este día en que nuestros lazos con el Parlacen y nuestra amistad se estrechan, porque de alguna manera somos parte de él, queremos expresarles que para México es indispensable la cooperación y la amistad con Centroamérica. Como legisladores y en el ámbito de los nuevos tiempos que se viven en México, en donde el Poder Legislativo se ha convertido en un poder real para el desarrollo del país, sabemos de la importancia que adquieren los parlamentos y los parlamentarios para impulsar el desarrollo de nuestros países. En el nuevo orden político mexicano una de nuestras prioridades es apoyar el fortalecimiento de las relaciones con todos los países centroamericanos, y primordialmente con los que integran este parlamento. En los últimos años la cooperación y el intercambio comerciales se han incrementado de manera muy importante. Es nuestro interés y compromiso integrarnos y trabajar juntos desde el ámbito legislativo en el fortalecimiento democrático y económico de nuestros países, porque consideramos impostergable fortalecer la comunicación y la colaboración entre los legisladores mexicanos y centroamericanos. Estamos aquí porque el acuerdo de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados de México es hacer todo lo necesario para estrechar las relaciones con el Parlamento Centroamericano, a fin de consolidar proyectos conjuntos que contribuyan al desarrollo político, social y económico de la región. Atentamente Dip. Éric Villanueva Mukul Informe sobre la visita a Guatemala
para la instalación Palacio Legislativo, 14 de febrero de 2002 Dip. María Elena Álvarez de Bernal Vicepresidenta de la Mesa Directiva en funciones de presidenta H. Cámara de Diputados Presente Como es sabido, por invitación de Hugo Giraud Gargano, presidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen) en febrero de 2001, y a petición de la Cámara de Diputados de México, por resolución 4-CII-99 del Parlamento Centroamericano se concedió la calidad de observadores permanentes en el Parlamento Centroamericano a la siguiente delegación de diputados federales mexicanos: Óscar Alvarado Cook, Adrián Salvador Galarza González, Alejandro Enrique Gutiérrez Gutiérrez, Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Rosalía Peredo Aguilar, Julieta Prieto Fuhrken, José del Carmen Soberanis González y, como representante de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, un servidor. El Parlamento Centroamericano es un órgano regional de planteamiento, análisis y recomendación sobre asuntos políticos, económicos, sociales y culturales de interés común; se encuentra integrado por El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Panamá y República Dominicana; igualmente cuenta con observadores permanentes de la República China (Taiwán) y Puerto Rico. En la visita al Parlacen, en Guatemala, Guatemala, los días del 28 al 31 de enero de 2002, nos entrevistamos con Carmen Moreno Toscano, embajadora de México en Guatemala, para tratar aspectos de importancia con relación al Plan Puebla-Panamá, temas de migración y asuntos económicos de México. En dicha reunión se destacó particularmente el desarrollo integral de una región que trasciende las fronteras. A las 9: 30 del día 29 de enero de 2002, y siguiendo el orden del día en la sede del Parlamento Centroamericano en la ciudad de Guatemala, Guatemala, tomamos protesta los diputados designados como observadores permanentes. En mi calidad de vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, intervine en el pleno, destacando la importancia del Parlamento Centroamericano para el logro del fortalecimiento democrático en Centroamérica y el impulso del desarrollo de los países que lo integran, asimismo, señalé el interés y compromiso al integrarnos y trabajar juntos desde el ámbito legislativo para el fortalecimiento democrático y económico de México. El mismo día, a las 11:00 horas, se realizó una conferencia de prensa en donde se destacó la importancia que tiene para México la presencia de los legisladores mexicanos en el fortalecimiento democrático de Centroamérica, el Caribe y México. Cabe destacar una segunda reunión, a las 13:00 horas, con Carmen Moreno Toscano, embajadora de México ante Guatemala, con la asistencia de los embajadores de Cuba y de Panamá ante Guatemala y diputados de la República de Guatemala. El miércoles 30 de enero del año en curso, en sesión ordinaria, se continuó con la discusión, el análisis y la aprobación de las reformas del reglamento interno del Parlamento Centroamericano. Posteriormente se efectuó una visita a la construcción de las instalaciones de la nueva embajada mexicana en Guatemala, destacando la importancia de ésta, ya que el año pasado se otorgaron aproximadamente 150 000 visas, con un flujo migratorio mayor hacia México y los Estados Unidos; destaca así la importancia del movimiento económico y migratorio. Finalmente, el jueves 31, en reunión de trabajo con el presidente del Parlamento Centroamericano se nos pidió hacer extensiva una invitación al pleno del citado Parlamento al licenciado Florencio Salazar Adame, coordinador del Plan Puebla-Panamá. También se acordó una visita de la Mesa Directiva del Parlacen a México y la realización de un seminario sobre migración, organizado por la Cámara de Diputados de México y el Parlacen, en la ciudad de Antigua, Guatemala. Cabe mencionar que la próxima reunión del pleno del Parlacen se realizará del 25 al 28 de febrero del año en curso y se espera contar con la presencia de los diputados observadores. Se anexa la siguiente documentación: calendario de sesiones para el periodo noviembre de 2001-octubre de 2002, intervención ante el Parlamento Centroamericano, un documento de análisis de integración de la región, copias de notas periodísticas y el escrito en donde se le hace la invitación formal al licenciado Florencio Salazar Adame para participar en el Parlamento Centroamericano. Atentamente Dip. Éric Villanueva Mukul
Informe sobre la asistencia a la sesión
plenaria Palacio Legislativo, 7 de marzo de 2002 Dip. Eloy Cantú Segovia Vicepresidente de la Mesa Directiva en funciones de presidente H. Cámara de Diputados Presente Derivada de la instalación de los diputados federales mexicanos como observadores del Parlamento Centroamericano (Parlacen), los días del 28 al 31 de enero de 2002 en la ciudad de Guatemala, Guatemala, se acordó la presencia de éstos en las sesiones del pleno del citado parlamento. En esta segunda asistencia a los trabajos del Parlacen, en Guatemala, Guatemala, los días 26, 27 y 28 de febrero de 2002, presenciamos las sesiones de asamblea plenaria, en donde el expresidente de Guatemala, Álvaro Arzu, hizo énfasis en que el Plan Puebla-Panamá es un asunto preocupante, en virtud de que representa un programa del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco de México, planeado con más de cinco años de antigüedad para Centroamérica. Dicho diputado centroamericano propuso una comisión de expresidentes y diputados del Parlacen, apoyados en los diputados mexicanos, para tener un conocimiento más a fondo del citado plan. A este respecto, cabe mencionar que el coordinador del Plan Puebla-Panamá, el licenciado Florencio Salazar, asistirá al Parlacen en el mes de abril para comparecer ante el pleno (anexamos el oficio de confirmación). Por otra parte, ante la problemática que enfrenta la producción y comercialización del café en la región, se consideró, dentro de la asamblea plenaria, la posibilidad de realizar un foro internacional en el que participarían personas relacionadas con este tema. Siguiendo el orden del día, en la sede del Parlamento Centroamericano en la ciudad de Guatemala, Guatemala, se presentaron tres dictámenes: uno de la Comisión Política y dos de la Comisión Jurídica, los cuales cito a continuación en orden respectivo al pronunciamiento:
Como último punto, en la sesión del 27 de febrero del año en curso, se discutió el Informe sobre el Presupuesto 2001. Cabe mencionar que la próxima reunión del pleno del Parlacen se realizará del 18 al 22 de marzo de 2002 y se espera contar con la presencia de los diputados observadores. Atentamente Dip. Éric Villanueva Mukul
Informe sobre la asistencia de
observadores permanentes Palacio Legislativo, 22 de mayo de 2002 Dip. Beatriz Paredes Rangel Presidenta de la Mesa Directiva H. Cámara de Diputados Presente Es importante señalar que la asistencia de un número adecuado de observadores permanentes mexicanos designados al Parlamento Centroamericano servirá para dar seguimiento y continuidad a los asuntos planteados dentro del mismo. Debemos recordar que no se trata de un foro en donde se llevan propuestas de una reunión a otra, sino más bien de un Parlamento regional en una zona colindante con nuestro país, que tiene intereses en común, dentro de los cuales se pretende contribuir, en un futuro no muy lejano, al desarrollo de la zona sureste de la república mexicana. En la visita al Parlamento Centroamericano (Parlacen), en Guatemala, Guatemala, los días del 22 al 24 de abril de 2002, se realizaron las siguientes actividades: El día 24 de abril a las 10:00 horas, el licenciado Florencio Salazar Adame, coordinador general del Plan Puebla-Panamá, hizo en tribuna una presentación general de los riesgos y las oportunidades del citado plan; explicó el estado de las ocho iniciativas mesoamericanas y del programa de desarrollo regional del sur-sureste, además de plantear dos estrategias, la de proceso y la sustantiva; dio a conocer la cartera de proyectos, el Programa de Inversiones 2002 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como los proyectos integrales; por último, expuso las perspectivas del programa de desarrollo regional del sur-sureste. En la última asamblea del Parlamento Centroamericano se planteó la posibilidad de que se efectuara una reunión de parlamentarios paralela a la cumbre de presidentes que se va a celebrar en Mérida, Yucatán, el 27 y 28 de junio, por lo que se nos encomendó realizar las gestiones pertinentes para que pudiéramos asistir los ocho diputados observadores permanentes del Parlamento Centroamericano a dicha reunión de parlamentarios. No omito señalar la importancia que para México representó la iniciativa para exhortar el cumplimiento y vigencia de los derechos humanos de los trabajadores migrantes centroamericanos en los Estados Unidos de América, la cual condena la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América el 27 de marzo del corriente año. Dicha resolución estadounidense es discriminatoria, pues niega a los trabajadores migrantes indocumentados el derecho de acudir a los tribunales competentes a exigir sus derechos una vez que han sido despedidos, lo que orilló al Parlacen a exigir la certificación de la resolución propuesta a las organizaciones pro derechos humanos de migrantes en los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos. No omitimos señalar que originalmente esta iniciativa contenía también una condena a México, por el trato recibido por migrantes guatemaltecos en nuestro país. La condena que fue eliminada de la resolución final a solicitud y argumentación de la delegación mexicana de observadores De acuerdo con el orden del día, en la sede del Parlamento Centroamericano se presentaron nueve iniciativas de diversos temas de interés para la región, además de proponerse y discutir la iniciativa de un seguro para diputados, diputadas, empleados y empleadas del Parlamento Centroamericano, presentándose también el análisis de la ejecución presupuestaria a marzo de 2002, a cargo del auditor interno del citado parlamento. Atentamente Dip. Éric Villanueva Mukul |
|||