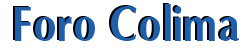
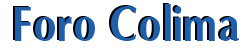
MÁS ALLÁ DE LA DISCAPACIDAD
ESTÁN LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS SORDOS
Ling. Boris Fridman Mintz
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Existen varias maneras de definir la sordera. La más simple considera como sordas a todas aquellas personas que tienen algún grado de limitación auditiva. Se trata de una cuestión de grado, los menos no oyen nada o casi nada, la mayoría oyen un tanto más o un tanto menos. De cualquier manera, la inmensa población con limitaciones auditivas tiene la vista íntegra y se beneficiaría a algunas previsiones que se basan en este hecho.
Sin pretender ser exhaustivo. enumero unas cuantas que se suelen ignorar y que, sin embargo, deberían estar contempladas en la legislación pertinente:
Estas medidas serían de gran utilidad para cualquier persona con alguna pérdida auditiva (sí bien es cierto que algunas de ellas solamente serán útiles para los sordos que entiendan el español escrito).
Ahora bien, al adentrarnos en el tema las cosas se complican. Por lo que se refiere a los auxiliares auditivos y las terapias de vocalización, vale la pena hacer algunas precisiones. Los médicos pueden medir la pérdida auditiva pero no la pueden curar. Y aunque por regla general ellos sugieren el uso de auxiliares auditivos y las terapias del lenguaje, estas no son ni una cura ni una panacea. Son onerosas y se deben de utilizar selectivamente. Ahora bien, hace falta definir con más precisión que es la sordera para darse una idea de en que circunstancias las terapias y los auxiliares son útiles o resultan incluso contraproducentes.
Para definir quien es sordo y quien no se debe prestar atención, no tanto al grado de la pérdida auditiva en cuanto tal, sino más bien a la manera en que determina la vida de cada persona y su desenvolvimiento social. Algunos adultos pueden comunicarse a su satisfacción con la ayuda de un auxiliar auditivo, o simplemente deciden sobrellevar su soledad por medio de la lectura labiofacial. En cierto sentido todos ellos son discapacitados, en tanto que se definen como oyentes que han perdido algo de su oído. Para muchos de ellos el enfoque médico-clínico de la sordera puede ser satisfactorio, aunque no restaure del todo su capacidad de interactuar con quienes lo rodean.
En una situación similar, aunque más vulnerable, se encuentran los niños que han sufrido una pérdida auditiva ligera. Si un auxiliar auditivo les permite comunicarse de manera fluida en la familia y en la escuela, entonces un apoyo médico asistencial puede resultar aceptable. Sin embargo, no hay que perder de vista que su pérdida auditiva puede crecer, que las inadecuadas instalaciones escolares suelen afectar su desempeño y que las condiciones económicas en que se desenvuelven pueden no ser las idóneas. Y si algo limita su capacidad de informarse y convivir, entonces se verá afectado todo su desarrollo afectivo y social. Factores como estos se deben considerar desde el principio. Creo que todo esto debería ser contemplado por la legislación federal y estatal en el ámbito de la discapacidad.
Para la mayoría de las personas con limitaciones auditivas, los auxiliares auditivos y las terapias no ofrecen una perspectiva muy halagüeña. Muchos niños se cansan de las terapias y se resiste a usar los auxiliares auditivos pues, con bastante razón, se percatan de que ellos simbolizan, esto es lo que otros anhelan que ellos sean, pero que ellos jamás podrían ser: oyentes capaces de comunicarse en una lengua oral de la que no se pueden apropiar. En estas circunstancias, el abuso de las terapias y los auxiliares auditivos resulta claramente contraproducente.
Pero no todo en la sordera es discapacidad, existen otras opciones. Pensemos por un momento que todos los oyentes nos comunicamos hablando. Nuestra cultura y nuestro pensamiento no se pueden disociar de la palabra hablada. Hasta en sueños oímos nuestras conversaciones. Para nosotros los oyentes, identidad y lenguaje oral no se pueden separar. Habría que preguntarse como los sordos han venido haciendo su vida, desde mucho antes de que la medicina, los auxiliares auditivos y las terapias entraran en la escena.
La historia nos revela que, si bien muchos sordos viven su sordera en la soledad, muchos otros han desarrollado verdaderas comunidades, con sus propios patrimonios culturales y, en particular, con sus propios idiomas, las lenguas de señas. Los Sordos, con 'S' mayúscula, forjan su identidad social en estas comunidades, gracias a ellas. En ellas el Sordo no se percibe como discapacitado sino, más bien, como parte de un grupo diferente al resto de la mayoría oyente, mas no necesariamente inferior ni enfermo.
La investigación lingüística de los últimos treinta años ha demostrado que las lenguas de señas de los Sordos son verdaderos idiomas, que le dan al individuo y a la colectividad tanta capacidad de expresión y abstracción como cualquier otra lengua humana. Cada lengua de señas tiene su propia gramática y vocabulario. Por su parte, la investigación antropológica arroja resultados similares, demuestra que los Sordos constituyen minorías culturales, que a pesar de estar oprimidas han reproducido su propia identidad colectiva.
En términos de su vida social, los Sordos son discapacitados en tanto que no pueden platicar en español hablado con los oyentes. Esto los hace diferentes, lo quieran o no, les guste o no a sus familiares. Sin embargo, en tanto que colectivamente, ellos han sabido convertir esta diferencia en campo de cultivo para sus propias lenguas y culturas, las cuales, al fin y al cabo, nos enriquecen a todos por igual, sordos y oyentes.
Los Sordos que se comunican, piensan y sueñan en las lenguas de señas mexicanas que se pueden estimar entre 40 y 200 por cada 100,000. En México, la lengua de señas mayoritaria es la Lengua de Señas Mexicana. Las estadísticas no son confiables, pero una estimación conservadora nos sugiere que la hablan no menos de 35,000 personas, y probablemente más de 100,000, concentradas fundamentalmente en las ciudades del territorio nacional. Los Zoques son 44,398 y los Huastecos 127,500. ¿Por que entonces la ley mexicana no le otorga a la Lengua de Señas Mexicana un reconocimiento equivalente al de las lenguas indígenas? La Lengua de Señas Mexicana es igualmente autóctona y forma parte del patrimonio cultural de la nación. Si se reconociera la lengua y la cultura de los sordos se beneficiaría no sólo a quienes ya forman parte de la comunidad mexicana de Sordos, sino también a todos aquellos que conviven con ella, o que pueden sacar provecho de su haber.
Para empezar, hay que pensar en los niños que nacen sordos, o que pierden el oído en sus primeros años de vida. Para ellos la lengua y la cultura de los Sordos mexicanos es la única que posibilita un desarrollo lingüístico y social pleno, que les permite adquirir un lenguaje humano de manera natural y desarrollar su propia identidad, sin tener que verse al espejo como discapacitados. Ningún niño se puede integrar ni a la mayoría, ni al mundo de los adultos, si no se le permite desarrollar su propia identidad.
La investigación en otros países muestra que, de cada 10 sordos que pierden el oído durante la adolescencia, 9 se integran a la comunidad de Sordos y aprenden su lengua, a pesar de que ya saben español. La poca investigación que se ha realizado en México sugiere cifras similares. Esto tiene una explicación bastante sencilla, estos adolescentes pueden reencontrarse consigo mismos de manera positiva en la comunidad de los Sordos. En ella pueden dialogar según su capacidad, expresarse de acuerdo con sus necesidades, hacerse de amigos y hasta enamorarse de quienes pueden platicar con ellos. Estos adolescentes Sordos se dan cuenta de que, aunque sepan español, entre los oyentes están condenados a una relativa soledad. La comunidad de sordos les permite romper el aislamiento y, por lo mismo, integrarse más dignamente con el resto de la sociedad.
La mayoría de los sordos (95%) son hijos de oyentes. Ahora bien, no es difícil imaginarse que si los miembros de una familia no tienen una lengua en común, en la que todos puedan platicar por igual, entonces esta familia esta condenada a una desintegración, tal vez lenta, pero también segura.
Hay que decir las cosas como son, el niño y el adolescente sordo no pueden comunicarse fluidamente en español oral, ni aunque lo sepan, ni aunque quieran, simplemente porque no oyen. Por su parte, sus padres y sus hermanos podrían aprender la Lengua de Señas Mexicana, no son ciegos. La sociedad y el estado podrían hacer esta opción más viable si reconocieran el valor intrínseco de la lengua y la cultura de los Sordos, cuando menos.
La otra cara de la moneda son los padres sordos. Alrededor del 90% de ellos tienen hijos oyentes. Para estos niños, sordos y oyentes por igual, la lengua materna es la Lengua de Señas Mexicana. Sin embargo, la mayoría de ellos se percatan desde chicos del estigma que marca a la cultura de los sordos, del poco respeto que le guarda el grueso de la sociedad mexicana y, en particular, los especialistas de la sordera. Las consecuencias no se hacen esperar, la mayoría de los hijos oyentes se alejan rápidamente de sus padres Sordos, se olvidan de su lengua materna y ven a sus padres como enfermos. Se dan casos en que los familiares oyentes arrebatan a los padres la autoridad, e incluso la custodia de sus propios hijos, arguyendo que hay que alejar a los niños de la lengua de señas y el gheto de sus padres.
En los servicios de educación especial y de salud se suele decir que a los niños sordos no se les deben permitir las señas, simplemente porque los distraería de aprender a hablar. Sin embargo, la investigación realizada en otros países demuestra lo contrario: Los niños Sordos de padres Sordos, precisamente los que tienen por lengua materna a una de señas, son ellos quienes estadísticamente tienen mayor éxito escolar, y también son ellos quienes mejor aprenden la lengua escrita de la mayoría, aunque no la puedan vocalizar.
Hay que dejar que los niños sordos se integren a la educación regular. Y la única manera digna de lograrlo es con una política de educación bilingüe, dándole a la Lengua de Señas Mexicana su lugar en la escuela, como el único idioma que permite una comunicación cara a cara, fluida entre el profesor y todos los estudiantes. Por su parte, el español es esencial como segunda lengua lecto-escrita, que no como terapia de vocalización. La terapia de vocalización se debe reducir a lo que es, una habilidad auxiliar, que no debiera suplir la enseñanza del español lecto-escrito, ni debería desplazar la enseñanza de contenidos curriculares, como hoy por hoy sucede en la mayoría de las escuelas del país.
En mi modesta opinión, los legisladores tienen la obligación moral de promover el reconocimiento jurídico de las culturas y las lenguas de señas de las comunidades mexicanas de Sordos, en tanto que es patrimonio cultural de la nación. Este reconocimiento debería ir acompañado de medidas como las siguientes:
En fin, podría enumerar muchas más, podría seguir ilustrando los beneficios que se derivarían de esta clase de medidas. Pero al fin y al cabo, en esencia, lo que hay que reconocer es que los Sordos están aquí, entre nosotros, con su lengua de señas y su visión del mundo. En lugar de pretender ignorarlos, los oyentes podemos aprender mucho de ellos. Tal vez deberíamos pensar menos en "integrarlos" y más en acercarnos a ellos.